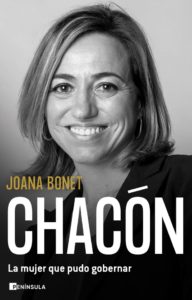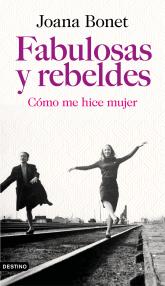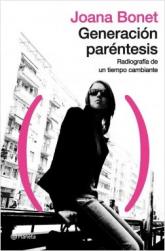Hace diez años un chico modélico, un rubio nadador llamado Brock Turner, violó a una chica que había bebido demasiado en el campus de la Universidad de Stanford. En el juicio, Brock atribuyó su acción a la influencia de “la cultura de fiesta y las conductas de riesgo”, lo que hoy se denomina “cultura de la violación”. El juez se mostró piadoso con un muchacho que tan solo fue condenado a seis meses –cumplió la mitad–. El estupor de Biden o Harris, entonces fiscal general, resultó estéril. Mientras que la coca, el alcohol y las bragas que los chavales deben alzar como un trofeo –previa caza de sus portadoras– siguen prodigándose entre estudiantes de élite.
El libro Las cosas humanas de Katherine Tuil (Adriana Hidalgo/Amsterdam) se inspira en este caso para activar el entramado de voces subjetivas que entonan su verdad. La contundencia del agresor choca con la incomodidad de la agredida. “¿Usted se masturba?”, “¿Tenía novio?”, “¿Por qué no pidió auxilio?”, “¿Sintió placer?”, le preguntan abogados y jueces que, más allá de los hechos, enjuician la vida sexual de la demandante. Las feministas francesas de los setenta reclamaban que estos procesos tuvieran alcance público –así lo quiso Gisèle Pelicot– a fin de destapar el calvario que mortifica a todas aquellas que no encajan con el perfil de la buena víctima.
Que solo un 8% de las españolas denuncie una agresión sexual demuestra la poca confianza en la justicia y la falta de red. Vergüenza, estigma y el miedo a que su palabra no valga. Lo repitió la denunciante de Alves al inicio del proceso: “No me creerán”. A pesar de la infradenuncia, cada día se notifican 14 violaciones y 55 agresiones sexuales. Una de cada cuatro solo se lo cuenta a la policía. El secreto ensordecedor es el refugio de las mujeres heladas, conscientes de que serán señaladas por haberse metido en la boca del lobo. Se acercaron demasiado, bailaron con su agresor –como en el caso Alves– cuya denunciante incluso entró en el baño con él, y perdió “fiabilidad” y brillo.
Así lo afirman los jueces del TSJC que echaron de menos un vídeo, mira por dónde, demostrando que la sexualidad sigue siendo un terreno resbaladizo, embarrado por los mitos de toros salvajes y mantis religiosas. El nuevo paradigma de la igualdad no ha conseguido terminar con el bucle de revictimización de una mujer violada. Y ¿qué se puede hacer con este dolor?