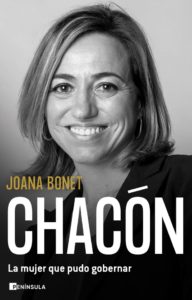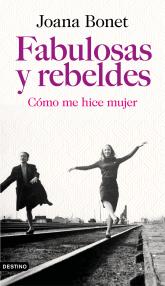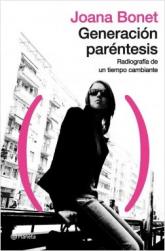Karl Lagerfeld nos invita a comer a su casa. «Es algo extremadamente raro, excepcional», asegura Caroline Lebar (27 años junto al Káiser). Nos dan su código privado para entrar al portal. Es un secreto incómodo. El inicio de una inmersión en el diseñador más influyente de los últimos 25 años; el primero de cuatro intensos encuentros. Un iPod solitario apacigua el salón lacado en negro con muebles de Ghery. Todo es muy masculino. Libros apilados de Man Ray, Flanery O?Connor, Capote. Y unos ángeles remontando la escalera de caracol. Sobre el mantel de lino, Diet Coke en una jarra de Baccarat.
Hacemos tiempo mientras tratamos de controlar los nervios. Enrique Campos, director de moda de Marie Claire, y yo hablamos de su equipo. Todos son guapos. «¿Es una condición?», le pregunto a Lebar. «Más que guapos, son carismáticos», rectifica. ¿Algún defecto del jefe? «Las esperas, su noción del tiempo. Pero en las situaciones complejas es extremadamente fácil. Soy afortunada. Le conozco mucho ?añade?, pero solo su lado profesional. Él no mezcla en absoluto. Hay un Karl de lunes a viernes y otro de fin de semana. No hago preguntas personales.» ¿Por respeto? «La palabra respeto no le gusta mucho. Digamos mejor discreción y buena educación.»
Por fin suena el timbre. Llega con bolsas, paso corto y ágil, como si anduviera a saltos. En la moda no hay construcción más icónica que la suya. Es un bajo que parece alto. Un exgordo flaco. Un hombre sin edad. Su sarcasmo letal, su fama de arrogante. El hombre que lo sabe todo, que recita a Emily Dickinson o a Eça de Queirós. Una de las conversaciones más eruditas de París, según «Le Figaro».
Existe un antes y un después de su dieta draconiana. Cuarenta kilos. «Fui autofascista conmigo mismo», conviene. Desde entonces se convirtió en alguien más dinámico. Y en una celebridad. Invariablemente con mitones, agujas de corbata, talco en el pelo y su perfume: «Bal d?Afrique». Un lifting impecable, tacones cuadrados y sus célebres gafas oscuras. Cuando se las quita, durante el almuerzo, no esconden ninguna deformidad, sino unos párpados sin bolsas, con aires de actor alemán. «Los miopes sin lentes parecemos pequeño perros ansiosos por ser adoptados. Una vez, una periodista con unos pechos enormes, con sujetador negro y un jersey transparente, me dijo que era maleducado por no quitarme las gafas para la foto. ?¿Te estoy pidiendo yo que te quites el sostén??, le dije.»
Todo París coincide en que KL cada vez es menos impertinente y más encantador. Según el actor porno Bruce LaBruce, «un humilde sofisticado».
octubre de 2002
«Mire, Tokio entre las nubes.» Karl sujeta la foto recién impresa, con una pátina plateada sobre un papel glorioso. Una vista desde la planta 45 del hotel. Con bruma. «Mira, Sebastian ?su mozo de espadas, su hombre para todo?: con las lámparas de Christoff Koon. Podría pasarme horas mirando. No aporta mucho, pero es perfecta.»
Tarde de sol en el barrio de Saint Germain, donde se concentra el reino de KL: su casa privada, la casa para recibir invitados, su despacho y su estudio, donde nos encontramos ahora, en la Rue de Lille. Es 7L, su librería de fotografía cuya trastienda esconde un sofisticado plató con su archifotografiada biblioteca empapelando los muros hasta el techo. Todo es cool, regado de cortesía y tradición parisiense.
Ahí está su familia electiva. Los de siempre. Frédéric, el maître d?hotel que le acompaña desde hace 27 años, ha dispuesto las crudités en el comedor. «Soy un mayordomo para tiempos modernos », dice quien ha organizado más de 60 exquisitos servicios de mesa en el último verano, así como los menús anticalóricos diseñados por su jefe. El mismo que es responsable de servirle litros de cocacola en cristal de Lalique. Todos lo ven todo, como Karl. Una marca de la casa, como asegura Eric Pfrunder, director de imagen de Chanel y un personaje esencial en la biografía de Lagerfeld.
En el estudio no hay envaramiento. Ni la tensión previa a una producción. Risas, camaradería y un ir y venir constante de novedades: el libro de Antonio, el dibujante y fotógrafo; el nuevo reloj de Karl; las fotos de Tokio; las de su gata «Choupette» acostada bajo sábanas y fotografiada por sus dos cuidadoras, sin duda su mayor extravagancia en este momento. Hiperactiva, la familia KL hace mil cosas diferentes. Pero con normalidad y cortesía. Con buena educación. Es una de las expresiones que más escucharé sobre KL a lo largo de seis meses. La verdad es que era previsible su incontestable autoridad como un nombre que ya forma parte de la historia de la moda. Pero no su paciencia, su trato gentil allí donde anidaba la leyenda de divo déspota, enojado y caprichoso. Es el Káiser, el jefe, el maestro. El que con su intuición prodigiosa adivina que una mujer está embarazada antes de que ella misma lo sepa. El que te regala un libro o un iPod con lo último ?«si no estás al corriente de lo que se hace en música es mejor que dejes la moda y te dediques a la agroalimentación»?. El que diseña interiores de helicópteros o cosméticos; el que dibuja y edita? El que se indigna contra el presidente Hollande, «ese imbécil; será tan desastroso como Zapatero».
Cincuenta años de carrera y éxito, de constante renovación. Abanderado de las cantantes indies más despeinadas del pop. «Il faut être absolument moderne», como Baudelaire. Piensa y habla comiéndose vertiginosamente las palabras. Cuando se harta de algo saca la lengua. Educadamente. Lo ve todo al momento. Se le ha criticado por su egocentrismo, por reproducir hasta la extenuación su imagen. 74 años ?según los maledicentes, se quita cinco?, simpatizante de Sarkozy, pero también de Michelle Obama, ateo, contrario al matrimonio homosexual (¡demasiado burgués!). Y un largo amor con la maison Chanel que está a punto de cumplir 30 años. Nunca ha querido ser la reencarnación de Coco. Él es mucho más culto. Pero, sobre todo, más rockstar. «No tengo una personalidad, tengo tres. Mi versión francesa de mí mismo es Chanel, mi versión de mí mismo a secas es Lagerfeld y mi versión italiana es Fendi.»
«no le preguntes por el amor»
Joana Bonet: ¿Por qué ha aceptado este proyecto como editor invitado de Marie Claire en su aniversario?
Karl Lagerfeld: Por usted.
J.B.: Oh, es muy amable…
K.L.: Si quiere, se lo puedo escribir a mano. Lo que me importa son las personas. Y también quería hacer algo en España, ahora que las cosas no están muy bien en su país. Algo optimista, mostrar mi apoyo.
J.B.: ¿Qué representa España para usted?
K.L.: Cuando era niño estaba deslumbrado por Carmen Amaya, la vi bailar cuando tenía 12 años, ¡aquella mujer vestida como un hombre! Goya, Cernuda, Picasso, El Cigala… Almodóvar, por quien siento una gran admiración y con el que pasé una noche increíble en el Met de Nueva York. Mi cuadro preferido es «Las Meninas ». Es increíble? estás a 20 metros en la sala y ves todos los detalles; es la obra más sublime. Manet y todos los grandes se inspiraron en Velázquez.
J.B.: Entonces, conoce bien el Prado?
K.L.: Sí, claro. Cuando iba a los museos. Ahora ya no puedo, porque con el teléfono los turistas no me dejan en paz?
J.B.: ¿Siente nostalgia de no poder pasear solo por la calle?
K.L.: Esta palabra ?nostalgia? no existe para mí, no forma parte de mi vocabulario. Nunca puedo ir solo por la calle. Pero hay que aceptarlo. No se puede tener todo. Es un fenómeno típico del siglo XXI. El 99% de la humanidad son espectadores, el resto es el que tiene un público.
J.B.: ¿Qué recuerdos conserva de su llegada a París, cuando vino a terminar sus estudios?
K.L: Ya conocía París. Mi padre tenía el despacho aquí en aquella época. Los amigos de mi madre le decían: «Pero cómo mandas a un niño de esa edad a París». Y ella respondía que hay gente que se pierde y otra que no, y que yo pertenecía a los segundos. Tenía razón.
J.B.: Suele citar a menudo a su madre.
K.L.:Sí, ella daba los mejores consejos. Decía que Hamburgo era el puerto del mundo, pero que no era el único. Cuando le pregunté de pequeño qué era la homosexualidad, me dijo ?hace cien años?, «es como el color del cabello, unas personas son rubias y otras morenas, no es nada, no hay problema».
J.B.: ¿A su madre le gustaba la moda?
K.L.: Sí, pero la suya propia, el estilo de los años veinte. Los cuarenta y cincuenta no le gustaban nada.
J.B.: ¿Cómo llegó a usted el ansia de belleza?
K.L.: Ah, nunca tuve que ir a buscarla fuera.
J.B.: Su equipo dice que usted constantemente idealiza la vida y la belleza.
K.L.: Más nos vale.
J.B.: El mundo tiembla, lleno de contradicciones, la crisis, el integrismo?
K.L.: Es más simple que eso. Occidente está cansado. Europa da lecciones de moral, pero qué quiere que le diga? Yo no soy católico, soy ateo, pero el islam es una religión más reciente que ejerce el mismo papel que el cristianismo hace siglos. Después de la colonización fueron los derechos del hombre los que cambiaron aquello.
cultura a la deriva
J.B.: He preguntado si usted era muy europeo y me han dicho: «solo es europeo».
K.L.: Fui educado por europeos y es cierto que hablo cuatro lenguas bastante a menudo. Pero hoy la cultura europea no existe. Es cosmopolita. El arte moderno en América es muy fuerte; no sé, no insistiría mucho en Europa. A mí me encanta? Pero el drama de la cultura europea es que el pasado es mejor que el presente. Desgraciadamente, la cultura del XVIII, el Siglo de las Luces, era más sofisticado. Es así.
J.B.: ¿Qué detesta?
K.L.: La pretensión. Y la gente políticamente correcta, que significa gente hablando sobre caridad. Es realmente desagradable.
J.B.: Me decía que Hollande odia a los ricos.
K.L.: Es desastroso. Los quiere castigar y, claro, ellos se van, nadie invierte. Los extranjeros no quieren invertir más en Francia, y así esto no funciona. Además, Francia fuera de la moda, las joyas, los perfumes y el vino no es competitiva. El resto de productos no se venden. ¿Quién compra coches franceses? Yo no.
J.B.: ¿Somos víctimas del marketing?
K.L.: Odio ese nombre, no significa más que «mercado» en inglés, y la gente toma eso como profesión. No existe tal cosa, el marketing. No hay nada más que la intuición.
J.B.: Dice que trabaja con el instinto, sin hacerse muchas preguntas, que también trabaja con el alma. ¿Qué es el alma?
K.L.: Es el motor, es un mix, es algo un poco sutil y metafísico para el espectador. No sé.
J.B.: ¿De qué creación suya está más orgulloso?
K.L.: Siempre creo que todo se puede mejorar. Paul Bourget decía «por suerte, todavía quedamos algunos que no tenemos ninguna estima por el mérito», y eso es exactamente lo que me aplico a mí mismo.
J.B.: Después de haber pasado siete meses con su equipo tengo la impresión de que es como una gran familia, su familia de elección.
K.L.: Mi novela favorita de Goethe es «Las afinidades electivas».
J.B.: Ellos mismos me dicen que es usted como un maestro, un Sócrates.
K.L.: No soy maestro de nada, si acaso? maestro de la situación. No tengo una visión tan elevada de lo que hago. En todo caso, la fidelidad es recíproca.
J.B.: ¿Qué opina de la princesa Letizia?
K.L.: Me encanta, pero a quien adoro es a la Reina. Letizia es muy guapa, fantástica, enérgica y encantadora. Pero la Reina es la persona más educada de la Tierra. Y no se merece el tipo de tonterías que ha cometido el Rey.
J.B.: ¿Y de Kate Middleton?
K.L.: Encantadora. Pero ¿sabe quién es mi favorita? La danesa. Es divina, muy inteligente y muy guapa.
J.B.: Françoise Sagan decía que la admiración es amor congelado.
K.L.:Sagan era una escritora superficial pero decía cosas bellísimas, aunque yo prefiero una frase de Paul Claudel: «El odio y el desprecio son más fáciles de soportar que la admiración».
J.B.: ¿Cómo debe vestir una mujer por la noche?
K.L.: Según las circunstancias, ni mucho ni poco. Hay que saber dónde se va y adaptarse. Demasiado puede ser ridículo, y no hacer ningún esfuerzo es de mala educación.
J.B.: ¿Es tolerante con los vicios?
K.L.: La indiferencia es una forma de tolerancia. Me dan igual. Pero yo no tengo mérito, no me gusta beber, nunca he fumado, las drogas nunca me han atraído?
J.B.: ¿Qué piensa cada mañana al despertar?
K.L.: Miro a «Choupette» [su gata].
J.B.: ¿Y siente ternura?
K.L.: No, no, no, los gatos no son tiernos. Son una presencia divertida, elegante, graciosa e interesante, pero no tierna, no son como los perros. Juegan contigo porque ellos deciden, no porque lo decidas tú. Eso es lo que me gusta de los gatos. Ella es muy elegante y muy chic. Si me preguntasen quién es la mujer más elegante del mundo diría que «Choupette». Nadie lleva una abrigo de piel como ella.
J.B.: ¿Hay que tener pasiones? Madame de Châtelet decía que no, solo inclinaciones.
K.L.: Sí, pero ahí mentía, porque ella prácticamente se murió por una pasión, engañó a Voltaire con un joven. Me gusta mucho Madame de Châtelet, pero en este caso dijo una tontería? Yo prefiero a Madame du Deffand.
J.B.: Entonces, hay que tener pasión?
K.L.: Sí; además, en todos los ámbitos. La pasión no es solo un culo (risas). Debe ser deportiva y limitada en el tiempo.
moda democrática
J.B.: ¿Está satisfecho del relanzamiento de la marca Karl Lagerfeld?
K.L.: Hemos hecho lo que teníamos que hacer, sí. Me gusta la moda asequible, por eso colaboré con H&M. Puedo hacer lo más caro y lo menos caro. Que no es que sea más feo, sino más abordable. Tengo suerte de poder jugar con varios registros, si no es aburrido.
J.B.: ¿Pero usted conoce el aburrimiento?
K.L.:Lo más horrible en la vida es el aburrimiento. No lo entiendo, con todas las cosas que hay por hacer, por leer, por conocer; si uno se aburre es que tiene un gran problema y ningún interés. No quiero frecuentar a la gente que se aburre, ¿sabe por qué? Porque en general suelen ser los más aburridos del mundo.
J.B.: Ya decía Schopenhauer que en la vida hay un péndulo entre el deseo y el aburrimiento.
K.L. Sí? y Schopenhauer tiene aún otra mejor: «Con cada libro que compramos deberíamos comprar el tiempo para leerlo».
J.B.: ¿Ha vivido muchas vidas en esta?
K.L.: Sí, pero están aisladas, las olvidé. «Mi corazón ha abandonado mi historia» [un verso de Catherine Pozzi, su poeta preferida]. O, en este caso, mi corazón ha abandonado mis historias. No me gusta el pasado. Los panaderos tampoco coleccionan el pan del día anterior. No soy un artista. Un proverbio alemán dice: «Id y recuperad vuestra salud», y en latín es algo así como: «Adiós y pórtese bien».
J.B.: ¿Y quién es usted?
K.L.: Nadie. Eso es lo que me encanta. Y por tanto disponible, abierto a todas las influencias que modifico a mi manera.
J.B.: Esta promiscuidad intelectual?
K.L.: Como un edificio de las afueras, con antenas de televisión que lo captan todo. Esos, en las afueras, son los que tienen más antenas.
Fotos: Karl Lagerfeld
(Marie Claire)