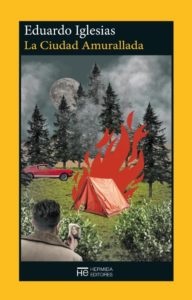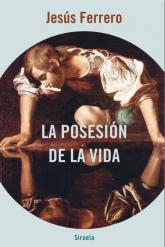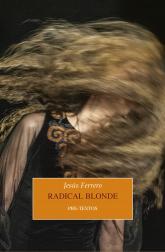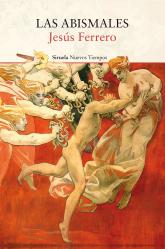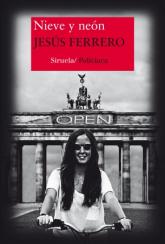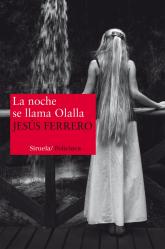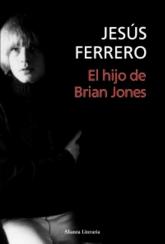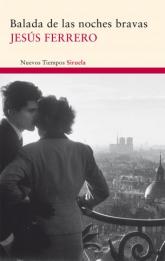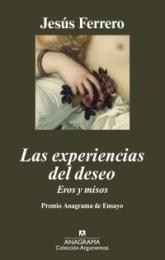Atenas en invierno… La mejor estación para visitarla. Hay turistas, pero se trata de pequeñas hordas desnortadas. Aún no han llegado las masas con su poder de devastación y puedes tomar un café con cierta calma, mientras miras a tu alrededor. Esta vez llevo conmigo los libros de Ana Iriarte, que me ayudan a ver la Grecia de la antigüedad con ojos nuevos. Miro la Acrópolis, el ágora, el mercado, las calles industriosas, y retrocedo hasta la Atenas de Platón: a sus hombres, sus mujeres, sus niños, sus esclavos. ¿Un ejercicio de anacronismo? No; más bien un ejercicio de memoria, pues esas figuraciones del pasado que describen los libros de Iriarte están basadas en hechos y en textos concretos. No son una especulación novelesca. Veo en su mirada un equilibrio fundamental, que me permite acercarme a Grecia con amplitud teórica: la necesaria para respirar y abrir de verdad las puertas del pasado. Todo está cotejado y demostrado, pero la mirada se ensancha en lugar de cerrase. Iriarte expande la interpretación, poniendo en juego el pasado y el presente, y abriendo puertas. Es experta en localizar omisiones en el relato griego, y sabe en qué momentos estratégicos los griegos niegan la figura de la mujer. A veces la omiten cuando resulta más inverosímil: en el momento de la creación de una ciudad o del mundo. La creadora ausente de la creación, como vino a decir Nicole Loraux.
Ana Iriarte se educó en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales, donde la historia y la antropología estaban tan vinculadas que eran en realidad la misma materia. La historia se podía abordar como un conjunto de estructuras, en las que contaba todo: la paz, la guerra, el parentesco, los esclavos, el sexo, las presencias, las ausencias, los mitos, los ritos, la religión, la política, recorriendo todo el espectro formal del fenómeno. Y de esa manera, trabajó durante ocho años junto a Nicole Loraux, su tutora, si bien estilísticamente Iriarte es más expresiva que su maestra, y ya desde el principio evitó toda forma de barroquismo lacaniano. Es una excelente narradora, sin por eso quebrar las leyes de la ortodoxia universitaria, que acaba siendo una exigencia en el mundo en el que se mueve.
Mientras tomo café griego en un establecimiento decimonónico de la plaza Omonia, recuerdo su primera obra: Las redes del enigma. Es un libro sobre los vínculos de la mujer con la palabra enigmática, centrados en la figura de Casandra. Siempre he creído que en Ana Iriarte se trataba de una cuestión personal, además de general, y que veía en Casandra algo más que una profetisa obligada a vaticinar con acierto y a no ser creída. Ana veía en Casandra una metáfora de la condición femenina de cualquier época, y fundamentaba su visión en pruebas textuales, demostrando que el saber de los profetas griegos se basaba en una técnica que no era reconocida en las mujeres que se dedicaban al mismo oficio. Las mujeres no profetizaban sirviéndose de una gramática específica, ellas lo hacían guiadas por el frenesí, por la posesión, por el entusiasmo, según los antiguos griegos. Circunstancia que implicaba negar a la mujer un saber propio, acercando su figura a las dimensiones de la locura y al ardor de la posesión.
En Democracia y tragedia: la era de Pericles, su segundo libro, muestra la ciudad tal y como se representa en el escenario del teatro de Dioniso. Es el libro más próximo a las visiones de Nicole Loraux, pero Iriarte deja más claro que Loraux el vínculo entre teatro y democracia, dos sistemas de representación paralelos que solo se iluminan si atendemos a la relación especular que los vincula. En De amazonas a ciudadanos, su tercer libro, descodifica el poder masculino en Grecia, a la vez que cuestiona la historicidad del matriarcado vasco, si bien lo hace desde la premisa de que todos los pueblos acaban creando su propia mitología.
Su último ensayo, Feminidades y convivencia política en la antigua Grecia vivifica mi viaje de invierno por Grecia, porque destruye el tópico literario de la reclusión de la mujer, de su estatismo y su pasividad. Una revelación que también transforma el universo masculino. Ana Iriarte demuestra que las mujeres de la antigua Grecia llevaban una vida callejera bastante activa, y que en el hogar había mucha elasticidad en el reparto de espacios, de forma que hombres y mujeres frecuentaban con naturalidad los mismos lugares de la casa, alejándonos de la creencia de que las damas permanecían todo el tiempo en el gineceo. La división del mundo urbano entre un espacio interior femenino y un espacio exterior masculino queda desmentida tanto por el texto de Iriarte como por las representaciones pictóricas y literarias que la autora invita a ver. Revisando los textos canónicos, la autora muestra que, en muchos momentos, no era raro que el lecho conyugal estuviese habitado por las llamas del deseo. El reencuentro de Ulises y Penélope es la mejor definición de ese deseo tan carnal como definitivo.
Pienso en ello mientras me pierdo por calles populosas y calles desiertas, en el lento y enrojecido atardecer. Iriarte me ayuda a reconocer la doble negación de la mujer griega que se ha observado en los historiadores y los escritores, proclives a mostrar una imagen sencillamente absurda de la feminidad helena. El problema de visiones tan erradas es que le quitan mucha viveza a la historia. Si te hacen creer que las mujeres no podían salir a la calle, llega a ti una imagen muy pobre de la ciudad. Acercarse a Atenas desde este libro es ver una explosión de vida plural, es ver otra Atenas, me digo a mí mismo cuando me acerco al Mercado Central, de aspecto oriental y pródigo en toda clase de artículos: cientos de corderos despellejados, toneladas de pescado
fresco, frutas de la tierra… Las voces de mezclan, se agreden, se elevan a mi alrededor como en un coro en el que destacan los timbres femeninos. Salgo del mercado por la calle Eviripidou, y me dejo envolver por la fragancia de las especias y las voces femeninas ofreciéndome azafrán, espliego, canela. ¿Fue siempre así? El libro de Iriarte nos indica que el antiguo mercado de Atenas estaba gobernado por las mujeres. Algunas de ellas pasaron a la historia. O a una historia que quedaba en la penumbra de lo indefinido, y que solo ahora empieza a iluminarse con verdadero contenido y verdadera materia: la de la vida misma, con todo su colorido, con toda su grandeza.
Feminidades y convivencia política en la antigua Grecia es un libro que también resulta clave para ahondar en el proceso antropológico que ha ido caracterizando a nuestra sociedad, ya desde la invención del “individuo ciudadano”, que tiene como origen la figura del páter o “sujeto social” con todas sus prerrogativas diferenciales y todas sus potestades, y sobre el que se va a apoyar la democracia. Iriarte muestra que el tapiz deseante de Atenas se rompía por muchas partes, dando cabida a formas de identidad sexual que iban más allá de la dicotomía hombre/mujer. El culto al deseo en Grecia, así como la búsqueda del placer, fue mucho más plural de lo que creemos. Para empezar, el homoerotismo y la heterosexualidad confluían a menudo armónicamente, configurando un mundo de múltiples sexualidades que recuerda más nuestro presente que nuestro pasado cristiano.
Está oscureciendo cuando dejo atrás las inmediaciones del mercado y me sorprendo en medio de una calle por la que pululan los travestís. La noche se llena de figuraciones andróginas bajo las luces cetrinas y rojas, entre música desfalleciente y palabras resbaladizas. ¿Algo nuevo? No. El libro de Iriarte obliga a abrir la mirada a formas de sexualidad intermedias, flotantes y desconcertantes, que se desplegaban en la antigua Grecia, por el ancho espacio que dejaban las fronteras entre la masculinidad y la feminidad canónicas y, por otro lado, va indicando cuáles fueron los modelos que se irían imponiendo entre nosotros.
La selección de textos con la que Iriarte cierra el libro me permite ver cómo la “ideología griega” se abrió a planteamientos igualitarios, a matrimonios llenos de deseo que aspiraban a la “fusión integral”, a la revocación de los espacios domésticos demasiado encorchetados, a los vínculos entre matrimonio y polis, al planteamiento de formas de divorcio igualitarias, a la emergencia de todas las formas de sexualidad, y a la aparición periódica de mujeres que negaban los repartos hegemónicos de los roles sexuales, sociales y hasta militares.
Iriarte me informa del continuo juego de negación/afirmación de la naturaleza femenina que caracterizó la mirada política griega, así como sus deslizamientos y sus fronteras, cuya perfecta exposición me obliga a un continuo ejercicio de reflexión. En sus momentos más conclusivos, señala que, de todos los modelos que flotaban en la seda social, solo triunfaría y se afianzaría el más duro, vinculado al poder del páter, quizá porque ideologías posteriores reforzaron lo que ya estaba ahí, dándole aún más atribuciones y potestad. Pocos libros he leído tan esclarecedores sobre Grecia, y a la vez tan oportunos como el que acabo de comentar.
El día de mi partida de Atenas, me acerco al teatro de Dioniso, pisando con emoción en las piedras que tantos pisaron antes que yo. Bajo el sol de invierno me detengo ante el círculo mágico, y dejo volar mi imaginación. De pronto, empiezo a escuchar el rumor del público de la antigüedad, cuando llega la escena culminante de la tragedia Agamenón de Esquilo. Casandra proclama que el rey va a ser asesinado, en un lenguaje sincopado y exclamativo, como si estuviese en trance:
–¡Morada detestada por los dioses! ¡Cómplice de crímenes y suplicios innumerables! ¡Degollación de un marido! ¡Suelo humedecido por la sangre!
Pero Agamenón no la oye; ha sobrepasado las puertas del palacio y avanza hacia la muerte. Desde el principio, Ana Iriarte vio en Casandra una clave de la historia, vinculada a la desconfianza que provoca la palabra de la mujer. Nadie mejor que Casandra representó ese papel en la mitología griega. Iriarte nunca ha dejado de lado a Casandra. Es una figura totémica que le cuenta al oído la historia. Y claro, la historia en voz de Casandra es otra historia.