Hace 25 años, al recibir el Premio Nobel de Literatura en Estocolmo, Gabriel García Márquez pronunció un discurso titulado La soledad de América Latina. "La violencia y el dolor desmesurados de nuestra historia, dijo Gabo, son el resultado de injusticias seculares y amarguras sin cuento (...) Sin embargo, frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida." Al releer el discurso, se nota que pertenece claramente a la corriente intelectual de la dependencia: América Latina en esta visión vive en la periferia de un mundo rico que le quita mucho. Pero más allá de la explicación histórica y económica de América Latina se notaba esta idea de un continente condenado a la soledad.
Al hacer ahora su balance de la historia del continente, el periodista inglés Michael Reid, en Forgotten Continent: The Battle for Latin America's Soul (Yale University Press), vuelve al tema de la soledad. América Latina, dice, "no es lo suficiente pobre para dar lástima, y no es lo suficiente peligroso para provocar cálculos estratégicos y tampoco crece con la velocidad suficiente para animar a las juntas directivas de las empresas. Solo es al nivel cultural que se siente la presencia de América Latina en el mundo. Sus músicas, bailes, películas, novelas y pinturas figuran en la cultura que se difunde en EE. UU. y Europa."
 El último capítulo del libro de Reid se titula "La soledad de América Latina". Es un llamamiento a reconocer los progresos del continente. En los últimos 20 años se solucionaron muchos problemas económicos o mejoraron su solución de manera importante: inflación, desigualdad, aislamiento, falta de infraestructura, etc. Hace dos generaciones, la mayoría del continente vivía en un estado casi feudal. Ya no es el caso. Existe el peligro de negar este progreso, de seguir mirando al continente utilizando la vieja visión, la de un Bolívar viviendo sus últimas semanas en su laberinto. Reid cita como ejemplo la famosa carta de Simón Bolívar al general Juan José Flores, el primer presidente de Ecuador (9 de noviembre de 1830):
El último capítulo del libro de Reid se titula "La soledad de América Latina". Es un llamamiento a reconocer los progresos del continente. En los últimos 20 años se solucionaron muchos problemas económicos o mejoraron su solución de manera importante: inflación, desigualdad, aislamiento, falta de infraestructura, etc. Hace dos generaciones, la mayoría del continente vivía en un estado casi feudal. Ya no es el caso. Existe el peligro de negar este progreso, de seguir mirando al continente utilizando la vieja visión, la de un Bolívar viviendo sus últimas semanas en su laberinto. Reid cita como ejemplo la famosa carta de Simón Bolívar al general Juan José Flores, el primer presidente de Ecuador (9 de noviembre de 1830):
"1. La América es ingobernable para nosotros;
2. El que sirve una revolución ara en el mar;
3. La única cosa que se puede hacer en América es emigrar;
4. Este país caerá infaliblemente en las manos de la multitud desenfrenada para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles de todos colores y razas;
5. Devorados por todos los crímenes y extinguidos por la ferocidad, los europeos no se dignarán conquistarnos;
6. Si fuera posible que una parte del mundo volviera al caso primitivo, éste sería el último periodo de la América."
Ahora, opina Reid, existe una batalla por el alma de América Latina. Hay que decidir si el continente se reconoce en la visión negra de su pasado, en un mundo donde nada parece posible, es decir, si uno tiene que ser "bolivariano", o si, al contrario, es mejor reconocer el éxito lento de la apertura económica y de la democracia. "Las naciones, como los hombres, no tiene alas; hacen sus viajes a pie, paso por paso" dice Juan Bautista Alberdi, el liberal argentino citado por Reid. De esto se trata: aceptar el progreso demasiado lento, pero real, del continente, en lugar de tirarse en otro supuesto cambio acelerado en nombre de un pesimismo histórico que ya no tiene razón de ser.


 1. Venezuela.
1. Venezuela.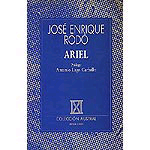
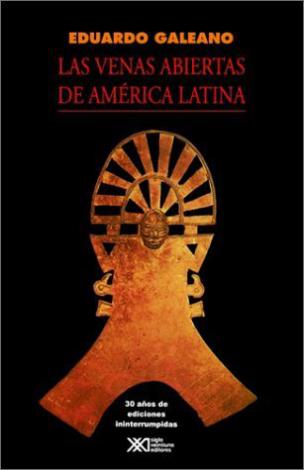
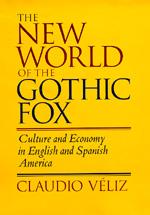
 Ahora, no tengo la más mínima duda: a pesar de ser un novelista argentino, Alan Pauls podría ser un autor francés ; Acabo de terminar la lectura de su Historia del llanto y su castellano construido a base de frases largas y de un uso generoso de los incisos se parece cada día más a la música de Marcel Proust.
Ahora, no tengo la más mínima duda: a pesar de ser un novelista argentino, Alan Pauls podría ser un autor francés ; Acabo de terminar la lectura de su Historia del llanto y su castellano construido a base de frases largas y de un uso generoso de los incisos se parece cada día más a la música de Marcel Proust.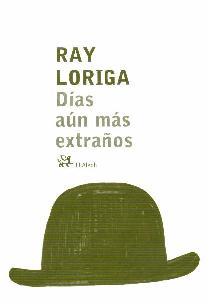 Los artículos (hablan de cine, de atentados, de música, de ajedrez) son buenísimos pero es la carta lo que me llamó la atención. Hace poco, descubrí el largo poema de Auden que se presenta como una carta a Lord Byron. Fingiendo escribir a Lord Byron, el poeta inglés utiliza lo que va haciendo (un viaje a Islandia) para hacer un repaso a la situación del arte y de las ideas en su país (estamos antes de la segunda guerra mundial). Es lo que hace Loriga: está en Tailandia, en un pequeño hotel de Khao Lak, en la isla de Phuket, y, fingiendo escribir a Rodrigo Fresán, habla de ficción.
Los artículos (hablan de cine, de atentados, de música, de ajedrez) son buenísimos pero es la carta lo que me llamó la atención. Hace poco, descubrí el largo poema de Auden que se presenta como una carta a Lord Byron. Fingiendo escribir a Lord Byron, el poeta inglés utiliza lo que va haciendo (un viaje a Islandia) para hacer un repaso a la situación del arte y de las ideas en su país (estamos antes de la segunda guerra mundial). Es lo que hace Loriga: está en Tailandia, en un pequeño hotel de Khao Lak, en la isla de Phuket, y, fingiendo escribir a Rodrigo Fresán, habla de ficción.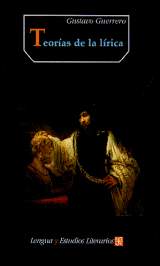 (Un poco de transparencia: Gustavo Guerrero es un amigo venezolano que vive en Paris, un poeta, un profesor de literatura, y sobre todo la persona que lleva el sector de la literatura hispánica en la casa editorial Gallimard. Es una persona clave como se puede imaginar para los autores latinos y aun más para los lectores franceses).
(Un poco de transparencia: Gustavo Guerrero es un amigo venezolano que vive en Paris, un poeta, un profesor de literatura, y sobre todo la persona que lleva el sector de la literatura hispánica en la casa editorial Gallimard. Es una persona clave como se puede imaginar para los autores latinos y aun más para los lectores franceses).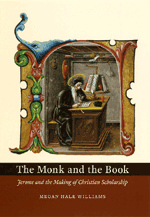 Sabemos que pasar del volumen, es decir el rollo de papel, al codex (las paginas con un texto en ambos lados de cada hoja), fue una etapa decisiva en la historia de la escritura y del pensamiento. Existen investigaciones sobre la historia del cristianismo como movimiento religioso que se apoyó en una tecnología nueva: el libro -hay que leer Christianity and the Transformation of the Book: Origen, Eusebius, and the Library of Caesarea de Anthony Grafton and Megan Williams (Belknap Press/Harvard University Press) y The Monk and the Book: Jerome and the Making of Christian Scholarship De Megan Hale Williams (University of Chicago Press)-. Ahora, en el paso del libro a la pantalla que empezamos a vivir, el texto, creo, no va a salir ileso. Es lo que me preocupa y que tocaba el articulo del New Yorker.
Sabemos que pasar del volumen, es decir el rollo de papel, al codex (las paginas con un texto en ambos lados de cada hoja), fue una etapa decisiva en la historia de la escritura y del pensamiento. Existen investigaciones sobre la historia del cristianismo como movimiento religioso que se apoyó en una tecnología nueva: el libro -hay que leer Christianity and the Transformation of the Book: Origen, Eusebius, and the Library of Caesarea de Anthony Grafton and Megan Williams (Belknap Press/Harvard University Press) y The Monk and the Book: Jerome and the Making of Christian Scholarship De Megan Hale Williams (University of Chicago Press)-. Ahora, en el paso del libro a la pantalla que empezamos a vivir, el texto, creo, no va a salir ileso. Es lo que me preocupa y que tocaba el articulo del New Yorker.