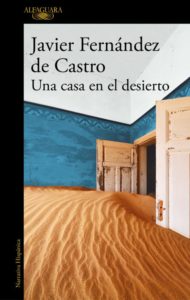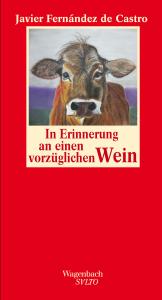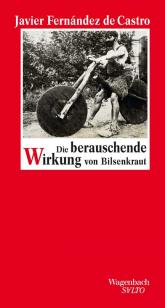Cuando hace un par de meses o tres llegó a mis manos un paquete del tamaño aproximado de un ladrillo lo abrí, y mientras lo añadía al montón de los libros pendientes de lectura, pensé que no dejaba de ser una osadía publicar a estas alturas una guía de viaje por el sur de Europa y Tierra Santa, encima escrita a finales del siglo xix y, por si fuera poco, de 620 páginas (y de ahí lo del tamaño ladrillo). Ni siguiera el hecho de llevar la firma de Mark Twain me pareció una garantía de ventas. Pero me equivoqué porque, según veo, en ese tiempo ya se ha vendido la primera edición. Y ello es una excelente noticia. Primero para la editorial, pues con ello habrá visto compensado al menos en parte el riesgo de semejante aventura. Pero sobre todo es una excelente noticia porque denota la existencia de una considerable masa de lectores con criterio propio (al margen de las modas) y con un gusto muy saludable por la buena prosa, venga de donde venga y trate de lo que trate.
Y conste que se trata de una guía de viaje tal cual, en la que se relata minuciosamente desde los prolegómenos (se trata de uno de los primeros cruceros organizados para viajeros pudientes) y el embarque en Nueva York hasta el regreso al mismo puerto. De por medio, una montaña de información no menos minuciosa acerca de lo ocurrido durante la travesía y las escalas, descripción del ambiente en el barco y de los compañeros de viaje. Y, por supuesto, lo visto y acaecido en cada puerto y país visitado, además todo ello contado como se hacía entonces, es decir, con un narrador en plan etnólogo-entomólogo-explorador que da noticia de los paisajes, tribus, costumbres, monumentos y quisicosas de cada país. Algunas de esas noticias son vertiginosas, como por ejemplo la observación, hecha durante la escala en Tánger, de que los moros nos temen y detestan a los españoles por nuestra costumbre de comernos esos gatos que ellos adoran. Como eso ocurre en la segunda o tercera escala del viaje, uno se pregunta si todo el resto de las informaciones que dé hasta la vuelta a Nueva York van a contener el mismo grado de exactitud. Pero no. Es evidente que durante las travesías de un país a otro Twain hizo uso abundante de la biblioteca que los organizadores del crucero pusieron a disposición de sus clientes. Aparte de que no era ése el tipo de información que sus lectores (más de 70.000 cuando las crónicas aparecieron en forma de libro, sin contar a quienes las leyeron en los periódicos según iban saliendo) esperaba de él. Lo que le pedían, y le pedimos hoy, es la noticia directa, el apunte rápido, la broma gruesa acerca de cada momento. Y en ese terreno, Twain es imbatible. Después de ejercer durante unos años de tipógrafo ambulante, y tras un breve interregno como buscador de oro, la auténtica formación de Twain fueron los veinte años que pasó haciendo de piloto de vapores por el Mississippi. Por lo tanto no es de extrañar que el suyo sea un humor de sobremesa tras una comilona en alguna taberna de un puerto fluvial, cuando llega la hora de los dichos y noticias acerca de lo ocurrido arriba y abajo del gran río. El suyo es un humor fino pero socarrón y de trazo grueso, y pongo ejemplos. En Tánger, y tras repasar a su manera la costumbre local de la poligamia, comenta. "He logrado entrever la faz de varias mujeres moras [...] y siento la mayor de las veneraciones ante la sensatez que las lleva a cubrir una fealdad tan atroz". Otras veces la broma le sale más fina, por ejemplo cuando, ante Notre Dame de París, da cuenta de los sucesivos templos paganos y cristianos que hubo allí desde antes de que al duque de Borgoña se le ocurriese construir la actual catedral como expiación por haber dado muerte al duque de Orleáns. Y comenta: "Desgraciadamente, ya se han ido esos tiempos en los que un asesino podía limpiar su nombre [...] con el simple acto de sacar ladrillos y mortero y construir el anexo de una iglesia". Nunca falla el recurso de sacar al pueblerino que no está dispuesto a dejarse impresionar por las maravillas de la gran ciudad y que, de vuelta al pueblo, les describe a los suyos una de las obras cumbre de la Cristiandad como "un anexo".
Y ése es uno de los secretos de que este libro se lea con tanto gusto y provecho: el Mark Twain narrador está presente de la primera a la última línea, pero tiene la habilidad de hacerse transparente, como si entre el objeto narrado y el lector no se interpusiera una inteligencia afilada por una técnica altamente sofisticada y un oficio pulido durante muchos años de trabajo paciente y diario. Gracias a ello puede someter a todo lo divino y lo humano (desde la visita al Louvre hasta su propia actuación ante los más grandes maestros de la historia del Arte) a su filtro de humor entre corrosivo y zumbón. Aparte de que, visitar Nápoles de la mano de Mark Twain es una experiencia inolvidable.
Guía para viajeros inocentes
Mark Twain
Ediciones del viento.