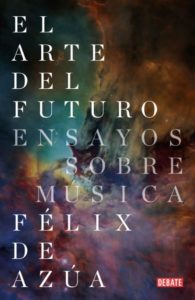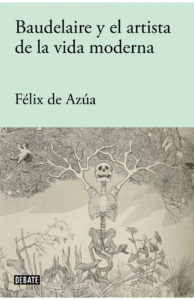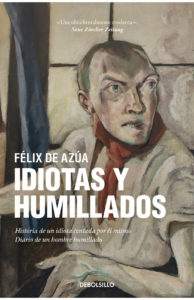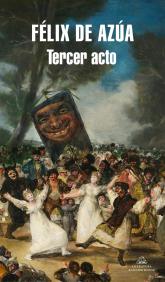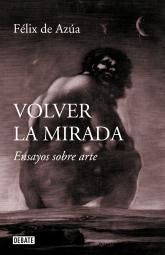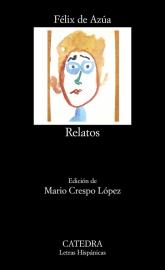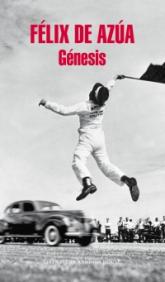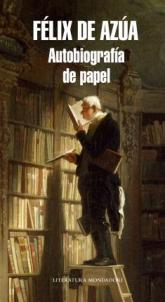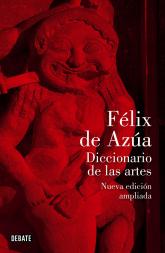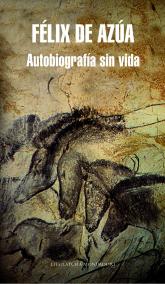Entre los años ochenta del siglo pasado y el comienzo del siguiente se dio en España un crecimiento acelerado, acompañado de ambiciosas reformas democráticas, que causó una impresión indiscutible de salida del agujero franquista. Era engañoso. Ha bastado una crisis financiera, neutralizada en otros países con escasas pérdidas, para desnudarnos y devolver las cosas a donde estaban antes de la muerte de Franco.
Nadie sabe cuánto se ha detraído de las clases medias a favor de las cajas de ahorro y la administración del Estado, pero ha sido lo suficiente como para pauperizar severamente a la población hasta situarla, como en el franquismo, en dos grupos: aquellos que se encuentran próximos al poder y los abandonados a su suerte. Todo este inmenso sacrificio, además, no ha comportado ni siquiera que sus causantes hayan tenido que pagar por ello. La mayoría de los culpables siguen gozando de sus sueldos y privilegios en partidos, sindicatos y demás instituciones del aparato del Estado, como si nada hubiera pasado.
Lo cual, como es de ley, sólo facilitará que vuelva a producirse otro expolio en breve plazo. En algún caso aislado la justicia está actuando profesionalmente, pero en la mayoría se esfuerza por encubrir a unos y otros. No ha faltado, en la izquierda, quien ha intentado ocultar su temeraria ineptitud echando la culpa a un fantasmal poder financiero similar al que Podemos agita como origen de todos los males terrestres. Es como envolverse en la bandera.
El segundo gran desastre tiene su origen en la reforma trivializadora de la educación en España, iniciada por los socialistas, pero secundada por la derecha con verdadero entusiasmo. Gracias a ello han ido desapareciendo los mecanismos que permitían a los más jó venes usar herramientas críticas personales para defenderse de las mentiras del poder y del contrapoder. Ahora sólo cuentan con los útiles informativos para masas, los cuales dirigen a su inmensa clientela siempre en el sentido del menor esfuerzo intelectual, la simplificación y el maniqueísmo. El colectivismo y el gregarismo han ganado terreno.
La unión de ignorancia básica y teledirección anónima entre la nueva población arruinada ha producido una espesa nube muy parecida a la de aquel antifranquismo en el que todo se igualaba: los maoístas y los socialdemócratas, los independentistas vascos y los nacionalistas baleares, los estalinistas y los social cristianos, todo era lo mismo contra Franco. El actual monstruo difuso, a diferencia del que creó el antifranquismo, tiene ahora un peso espectacular en los medios de comunicación y puede ser manipulado con aún mayor impunidad e irresponsabilidad que hace cuarenta años. De hecho, es un espectáculo y un negocio.
En resumidas cuentas, lo sucedido en los últimos diez años nos devuelve a nuestro lugar de origen: un tercermundismo aceptable.
Resulta engañoso creer que la democracia española sea como la francesa o la sueca. Su modelo no es europeo sino latinoamericano. El poder, en España (y más aún en los feudos periféricos), no elige a los mejores y excelentes para cubrir los cargos de responsabilidad, sino a los apuntados a la causa, los trepadores en venta o los recomendados por los grupos familiares del poder. Todo lo cual ha acabado por establecer una de las peores clases dirigentes de la historia del país, y ya es decir.
La corrupción generalizada en la Andalucía socialista, el totalitarismo catalán, el indecente despilfarro de los populares en la región valenciana, el increíble goteo de fraudes, estafas, sobornos, nepotismos, prevaricaciones y latrocinios en todo el país sólo pueden entenderse gracias a la colaboración activa de la clase dirigente, con o sin dirección, se fije o no un objetivo. Es una situación que recuerda a la Italia de Craxi y su cleptocracia, pero sin el colchón de una clase burguesa más ilustrada e informada que la española.
Si a la corrupción total del país, a la manera italiana, se le añade un poder judicial destruido por su mercenarismo político (en Italia fueron los jueces quienes se enfrentaron a Berlusconi, aquí le protegerían), el escenario parece realmente copiado del franquismo.
Sólo por ese regreso al tercer mundo y sus masas ignorantes y desesperadas puede entenderse el fenómeno de los nuevos partidos decididamente latinoamericanos. No sólo Podemos quiere instalar un régimen chavista en España; el nuevo portavoz de IU, Garzón, está próximo al alcalde de Marinaleda y a sus verbenas coloniales. Pero puede ser aún peor.
La inocencia de los jóvenes cuadros socialistas, crecidos y formados exclusivamente en la burocracia del partido (una agencia de colocación) o en el sindicato (corrupto), les inclina a desconocer la vida del común de las gentes, empleados o desempleados. Los viejos militantes y cuadros que habían llevado vidas universitarias o conocían la vida laboral porque habían ejercido carreras profesionales antes de dedicarse a la política han sido apartados o eliminados.
El aparato ahora sólo se mueve por efectos informativos de actualidad (siendo la española la televisión más cutre de Europa) y de las redes sociales (manipuladas). Eso les va inclinando hacia un populismo arcaizante, como el de sus colegas de IU y de Podemos, de tal manera que el PSOE de González, que sacó a este país de la ruina moral y social, puede regresar al socialismo de la segunda república, aquel que en un acercamiento suicida a los estalinistas acabó por contribuir a la tragedia. Propicia la esperanza que en las últimas elecciones a secretario general ganara el candidato más alejado del zapaterismo, un hombre con estudios universitarios y experiencia laboral, pero nadie sabe qué programa va a aplicar. Seguramente, él tampoco lo sabe.
Lo sorprendente de esta situación es que sólo preocupa a los viejos votantes socialistas que abandonaron el partido a partir del calamitoso Zapatero, o a quienes se mantienen fieles al ideario de la izquierda clásica. A la derecha, este descalabro del socialismo le parece muy apropiado y el crecimiento de Podemos e IU es una bendición. La izquierda se va a quebrar en, por lo menos, tres candidaturas, algunas de las cuales son tan utópicas que sólo pueden arrastrar a los grupos más desesperados e incapaces.
Todos los países europeos se han visto sometidos a una corrección como la española por la depauperación de sus clases medias y el cinismo de las clases dirigentes; la desesperación y el resentimiento nacen de la misma fuente, pero cada país europeo ha aportado su propia personalidad política y creado sus propios partidos de la utopía, la negación y el odio.
Los países del norte calvinista, como Holanda, han producido partidos de extrema derecha racistas. Inglaterra, en cambio, un partido destructivo que se presenta como "euroescéptico", pero que no es sino expresión de la vieja estirpe chovinista y victoriana, las espantosas clases demóticas que adoraban Up & Down. En Francia han crecido mucho los fascistas de Le Pen, los cuales, no lo olvidemos, son en su mayoría antiguos votantes del Partido Comunista; un regreso a la vieja tradición francesa antisemita, complicado ahora con el nuevo odio a árabes y rumanos.
Más interesante es el caso de la Liga Norte, en Italia, un partido gemelo al de los independentistas catalanes, aunque estos hagan todo tipo de esfuerzos para que no se les confunda con ellos. Sin embargo, son lo mismo. Dos partidos que trabajan el odio (a "Madrid" y a "Roma"), la exclusión (sólo eres nacional si perteneces al Régimen), la xenofobia (los del Sur son vagos y maleantes) y la mentira. También los escoceses tratan de que no les confundan con la Liga o con los catalanes: todos los nacionalistas ven el ridículo del nacionalismo ajeno, pero no el propio.
Ninguna de las naciones europeas, sin embargo, ha dado lugar a partidos de raíz tercermundista o agraria, sólo España y en cierta medida Grecia, los dos países que se encuentran más alejados de la gran tradición europea, si exceptuamos a los sobrevenidos de la anti- gua Unión Soviética. España y Grecia son, en efecto, naciones en las que el peso de la tradición agraria, feudal y caciquil es más fuerte y el sistema educativo casi inexistente.
De este caos es imposible escapar porque sólo tiene dos salidas. La salida fuerte sería la unión de todas las izquierdas y la toma del poder por parte de los chavistas, más avispados que los comunistas. Un regreso a la España autárquica, caudillista, militarizada y asesorada por los servicios secretos cubanos es una posible salida. Muchísima gente está pidiendo a gritos un Jefe y un Padre. No debe olvidarse que Podemos es un producto típico de los departamentos universitarios y que predica, como la Iglesia Católica, verdades irrefutables sobre la miseria humana, pero sin posibilidad de remedio como no sea mediante la participación del Altísimo.
La solución débil y seguramente imposible sería que a una lenta recuperación del poder económico por parte de las clases medias se le añadiera una reforma general de la administración de Estado. Para ello sería imprescindible que un grupo de potentes ejecutivos de los partidos mayores, con la venia del poder financiero, se pusieran de acuerdo para acabar con los privilegios de sus colegas y aguantar la algarada que se produciría. Me parece imposible.
Pero con sólo eso no bastaría. Únicamente mediante un sistema educativo ambicioso y unos mecanismos de selección rigurosos podría prepararse una nueva clase dirigente que tomara la responsabilidad del país en el plazo de unos cinco años, que es el tiempo que los reformadores podrían resistir los ataques generalizados contra la reforma. Me parece sumamente improbable.
Sin soluciones reales, estamos condenados a la progresiva desintegración social y nacional. Los dirigentes entrampados seguirán haciendo concesiones a unos y otros para salvar sus puestos de trabajo y siempre en la misma dirección: la pedagogía del odio y la destrucción social que garanticen unos años más sus privilegios. Mientras tanto, y a menos de que el renacimiento económico fuera milagroso, la organización de la insurgencia estaría ya preparada para la toma del poder. España habría vuelto a su propio y eterno ser.
No obstante, y ya que el presidente del gobierno ha implorado que seamos menos agoreros, puede uno conceder que así como salimos del franquismo del modo más inesperado y desde luego por la vía menos planeada desde la izquierda, es muy posible que salgamos de la actual situación por una vía similar e igualmente inesperada. Para lo cual será inevitable que alguien se haga el harakiri.
Artículo publicado en al revista El Estado Mental, septiembre de 2014.