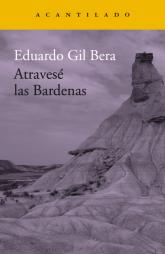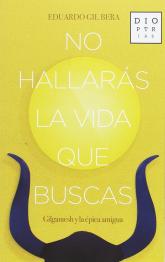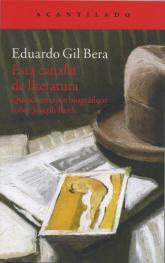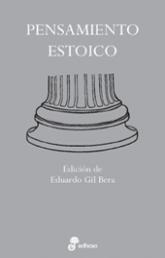A finales del invierno de 1489, una multitud aguardaba en Roma, para ver la llegada del mayor poeta del siglo. El príncipe Zizim, poeta sutilísimo y heredero del trono de Constantinopla, había desembarcado en Civitavecchia y, el 13 de marzo, bajo un riente sol primaveral, hizo su entrada solemne en Roma. Iba montado en un soberbio corcel blanco, regalo de Inocencio VIII, y vestía con fasto verdaderamente turco. A su lado, marchaba Franceschetto, el hijo del papa, como anfitrión de aquella prodigiosa adquisición.
Una multitud inmensa llenaba las calles. Todos querían ver al famoso Zizim, el Gran Turco, como también lo llamaban. Era el hijo preferido del terrible Mahomet II, el conquistador de Bizancio y azote de la Cristiandad, muerto, alabado sea Dios, ocho años antes, y de la sultana Sulkar, princesa cristiana serbia, prima del rey de Hungría, adquirida en un pillaje e incorporada al serrallo del sultán otomano.
Zizim, el príncipe y singularísimo poeta, llevaba el rostro velado por una seda blanca recamada en pedrerías. Cuando la comitiva pasó bajo el Capitolio, ante el palacio de la embajada del sultán de Egipto, el embajador, derramando tiernas lágrimas, lo saludó en nombre del Todopoderoso, Bendito sea su Nombre, y besó sus altos estribos repujados en oro.
En el Vaticano, Zizim fue recibido por el papa y todo el colegio cardenalicio. Cuando lo presentaron a Inocencio VIII, se quitó el velo, pero se negó a besar su mano pontificia, tampoco le pareció bien el pie, y sólo se dignó concederle un ósculo silencioso en el hombro.
La recepción le pareció escasa de pompa, y el papa, demasiado llano. En el palacio de Estambul, había visto a los escasos humanos admitidos a presencia de su padre, que sólo podían hablar a la cortina y celosía que velaban la figura del gran sultán, después de besar el suelo nueve veces.
El príncipe Zizim tenía treinta años, buena estatura, barba negra recortada en punta, melenas rizadas y gran turbante en azul tornasol. Sus rasgos eran expresivos y orgullosos; nariz de ave de presa, ojos vivos, grandes y azules. El párpado derecho, siempre medio caído, le daba aire de haberse interrumpido en un guiño o en un gesto displicente. El papa hizo que lo alojaran, como un monarca, en los apartamentos vaticanos más elegantes, los dedicados a los huéspedes principescos.
Para la compra del principe Zizim, el mayor poeta de su tiempo, el papa hubo de mejorar las importantes ofertas que hicieron Hungría, Nápoles, Venecia, Francia y el sultán de El Cairo. Todos interesadísimos en poseer la preciada alhaja.
Cuando murió Mahomet el Grande —¡aunque nada lo es frente al Nombre del Altísimo!—, su hijo Zizim quedó como heredero del trono de la Sublime Puerta de Estambul. Había preferido designar sucesor a Zizim porque su otro hijo mayor, Bayaceto, tenía una descendencia demasiado numerosa. Mahomet el Conquistador —¡porque lo amparaba la Divina Sombra!—, el gran sultán de los otomanos, siempre se preocupó por esos detalles que podían minar el sólido establecimiento de su autoridad y dinastía. Una de sus primeras disposiciones al llegar al poder había sido ordenar la ejecución de su hermano, para salvaguardar el orden, y, siempre que conquistaba un país, hacía decapitar cuidadosamente a los miembros de la familia reinante.
Cuando la muerte sorprendió a Mahomet II —¡porque el Clemente y Misericordioso lo permitió!— Bayaceto, su primogénito, gobernaba Amasiya, mientras Zizim, su predilecto y sucesor designado, reinaba en Caramania. Bayaceto llegó antes a la Sublime Puerta y los derviches lo adoraron. Zizim era venerado por los jenízaros anatolios y los demás obedientes al difunto Mahomet. La batalla inevitable fue ganada por Bayaceto. Y Zizim emprendió el exilio, con sus mujeres e hijos, por Konya y Siria, hasta El Cairo, donde el gran sultán Qaitbey lo recibió cortésmente. Después de orar en la Meca y preparar un ejército abigarrado y ferozmente dispuesto a dispersarse, Zizim llegó hasta Ankara, donde todos lo abandonaron, excepto su desaliento.
Decidió entonces buscar asilo entre los peores enemigos de Dios —¡bendito sea su Nombre!— y la dulce Turquía: los Caballeros Sanjuanistas de Rodas, los únicos que habían resistido el empuje del alfanje otomano, los escarnecedores del Islam. El gran maestre Pierre d’Aubusson le ofreció su hospitalidad y lo recibió, con gran pompa, en la isla de los cielos puros y las rosas abundantes. Zizim se alojó en el Auberge de France y se sumió en meditaciones sobre su destino.
Desde que puso los pies en la isla, notó extraños síntomas, lo invadió una tristeza rara, esperanzada y ansiosa; a veces, la melancolía se trocaba en dicha sin fundamento, sequedad de boca y suspiros lamentones. ¿Era el vino de Rodas? ¿Los ocasos color de arena? Hizo memoria, pero no recordó estar enamorado.
Enseguida, comenzaron las negociaciones para la compraventa del gran poeta. Bayaceto ofreció un río de oro anual de 45.000 ducados, con tal que los Caballeros retuvieran a su hermano, de manera “que no causara ninguna molestia al sultán”.
Cuando se tuvo noticia de la oferta, todos supieron que la posesión del príncipe exiliado representaba un enorme medio de presión sobre el sultán de los otomanos, hasta el punto de poder significar la recuperación de Constantinopla, y se iniciaron delicados tratos y contratos. Los Caballeros de Rodas viajaron a la corte de Estambul y luego hicieron saber la cotización ascendente al dux de Venecia, al rey de Nápoles y su yerno el rey de Hungría, al duque René de Lorena, al rey de Francia, al papa de Roma y al sultán de El Cairo. Todos propusieron al gran maestre Pierre d’Aubusson fascinantes sumas adelantadas por interesantes banqueros. La oferta más importante, los 600.000 ducados del jefe islámico de Egipto, enemigo de Bayaceto, produjo tal delirio al gran maestre que decidió poner al preciadísimo Zizim a mejor recaudo y llevarlo a Francia. Pensaba persuadir a Luis XI de que, con el reclamo del poeta destronado, se podía conquistar todo el imperio otomano.
La caída de Rodas también empezó entonces. Porque cuando Mahomet el Grande prefirió a su hijo Zizim como heredero del trono de la Sublime Puerta de Estambul, Bayaceto se opuso y ocasionó la desgracia de Zizim, quien se refugió en la isla. El buen Bayaceto no hacía sino seguir la tradición familiar otomana que ya empleó el propio Mahomet cuando llegó al poder y ordenó la ejecución de su hermano. Pero Selim, el hijo de Bayaceto, también practicó la tradición familiar y, cuando su padre prefirió a Ahmed, él le hizo la guerra, lo decapitó, hizo lo mismo con su otro hermano, Korkud, y, para no dejar nada a medias, también acabó con su progenitor, que ya no le podía enseñar más tradiciones.
Y, como Selim ya sabía, por experiencia, lo desobedientes que pueden ser los propios vástagos, pensó en suprimir también a su hijo único, Solimán. Por los alfaquíes le dijeron que eso no, que los males venían de la isla de Rodas, desde donde irradiaba una rara cualidad contraria, que ya se vió cuando Mahomet el Grande no la pudo conquistar y luego sirvió de refugio a Zizim. Estando en su lecho de muerte, Selim hizo jurar a su hijo Solimán que no descansaría hasta tomar Rodas, la isla de la rara cualidad.
Los Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, defensores de Rodas, no sólo protegieron a Zizim y luego lo vendieron a buen precio, sino que resistían al sultán de Egipto y al gran Turco de Estambul, cosa ignominiosa para los defensores de la voluntad del Único. Por eso, Solimán en persona y su armada inmensa, sitiaron por mar la isla de Rodas, hasta que la tomaron y, en signo de gran desprecio de la religión cristiana, entró el sultán otomano en día de la Natividad e hizo que todas las iglesias consagradas se transformaran en mezquitas.
Cuando el navío de los Caballeros Sanjuanistas donde viajaba el cotizado poeta entraba en el mar Jónico, estuvo a punto de ser interceptado por los pérfidos venecianos, comprados por Bayaceto. Pero llegó sin tropiezo a Niza, donde Zizim pasó el invierno, lánguido y melancólico, perdido en memorar los versos sobrenaturales de Ibn Arabí sobre la naturaleza de los deseos. Allí supo que su hermano había ejecutado a su hijo Oguz, de tres años, y a todos los funcionarios sospechosos de ser sus partidarios.
Durante la primavera, los Caballeros Sanjuanistas lo trasladaron de castillo en castillo, a lo largo de sus prioratos de Auvernia, La Marca y Vercors. Debían preservarlo de los hombres enviados por Bayaceto para hacerlo desaparecer, por veneno o espada. Zizim veía llover, ensoñaba, dormitaba y disolvía nuevos poemas. Alguna tarde, bebía menos y recordaba el indecible cielo anatolio. Sufrió entonces otras pérdidas, que eran símbolo de su sino: nadie era ya capaz de pronunciar bien su nombre, Dschem (“Majestuoso”), y todos lo llamaban Zizim; tampoco las polillas respetaron su gran albornoz rojo, de seda y lana de Caramania, distintivo de autoridad sobre su pueblo y terror del enemigo.
En verano, Luis XI murió y Carlos VIII heredó el trono de Francia. El nuevo rey tenía trece años y estaba bajo la tutoría de su hermana. Eso hizo cambiar la actitud de los Caballeros con Zizim. Hasta entonces era un príncipe que iba a pedir el apoyo del rey de Francia para recuperar el trono de Constinopla; ahora sólo era un prisionero al que se disputan principes y reyes como moneda de cambio político y tentadora fuente de ingresos.
Tras el intento de apoderarse de la persona del preciado poeta perpetrado por el audaz René II de Lorena, Zizim fue trasladado a Bourganeuf, donde le construyeron una torre grande y sólida. Tras aquellos muros insuperables, se sintió lo bastante purificado por la desdicha como para emprender la empresa más ardua que puede concebir un poeta. Memoró durante seis noches un nombre digno del gran quehacer y toda su mente se recogió en uno que oyó cuando estuvo recluido en la fortaleza de Chambéry: Philippine-Hélène de Sassenage.
Se enamoró de ella hasta la más amarga desesperación. El aire, la luz, las estaciones, la lejanía, la incertidumbre, todo era su nombre. Enamorarse de oídas, por la descripción delirante y venerable, es hacedero, pero enamorarse de un nombre al que vincular todas las nostalgias del universo y no distraerse en ninguna otra desgracia es cometido reservado al mayor poeta.
En los seis años que pasó en Bouganeuf, fue olvidando, como agua que cae al agua, la dirección de la Meca, el año de la Hégira, el olor de su jardín de Caramania en la tarde, los poemas de Ibn Arabí y las azoras de Alcorán. Pero no pasó una hora en que no invocara a Philippine-Hélène de Sassenage
Entretanto, los diversos príncipes estrecharon el cerco de ofertas para quedarse con él. Ya la humana resistencia del gran maestre de la Orden Sanjuanista estaba tan minada que con el solo envío de dos nuncios perorantes en favor de la Cruzada, la promesa de la púrpura cardenalicia y la unión de los considerables bienes de la Orden del Santo Sepulcro con los de la Orden de San Juan de Jerusalén, se dejó persuadir y transfirió a Inocencio VIII la posesión del prícipe Zizim.
La descripción que el pintor Mantegna hizo al marqués de Mantua del aspecto del príncipe otomano el día de su entrada en Roma —“camina como un elefante, y, en sus movimientos, tiene la gracia de un tonel veneciano”— ignora, con cruel injusticia, las profundidades del alma del gran poeta. Es cierto que bebía con rotunda desmesura. Empezó con el vino de Rodas, siguió con el de Niza, y no dejó de hacerlo en el Delfinado y la Marca limusina. Pero, ¿quién puede comprender la inasequible labor de recordar, cada instante, durante seis años, su único consuelo, Philippine-Hélène de Sassenage, aun a costa de olvidar el correcto uso de las extremidades o que era el legítimo heredero del trono de la Sublime Puerta?
Las fiestas, torneos y recepciones romanas que se preciasen contaban con la presencia de Zizim, alquilado por Franceschetto, el hijo de Inocencio VIII. El gran poeta había aprendido un lacónico romance lleno de quebraduras en el que, rarísima vez, concedía la emisión de monosílabos inteligibles. Cuando el cardenal Ascanio Sforza le preguntó qué le parecía el espectáculo de los torneos, contestó que entre turcos civilizados son los esclavos los encargados de semejantes juegos. El obispo Soderini comentó que ese criterio era tan refinado que coincidía con los antiguos romanos; pero, pese a arrojarle tan linda flor, no consiguió que Zizim le explicara la diferencia entre un gazel y un rubai o una kasida, composiciones poéticas otomanas.
Inocencio VIII hizo saber a los feudatarios de Bayaceto, sultán de Constantinopla, que albergaba al descendiente legítimo de Mahomet II. Esperaba así provocar defecciones en el imperio turco y hacerlo sucumbir con una nueva Cruzada. El sultán Bayaceto trató, con más ahínco que nunca, de acabar con Zizim y, de paso, con el papa. Ofreció mucho oro a quien envenenase los manantiales del Vaticano; pero supo, por sus venecianos infiltrados, que su hermano sólo tomaba bebidas espirituosas y que Inocencio VIII tenía el estómago tan enfermo que existía el riesgo de que un veneno fuerte le hiciese un efecto curativo. Entonces, conocedor de las angustias económicas del papa, envió a Roma una embajada con riquísimos dones y la oferta de 45.000 ducados anuales por la custodia de su amado hermano.
Franceschetto aceptó y su padre fue el primer romano pontífice que entabló relaciones diplomáticas con los infieles. El gran almirante Mustafá acudió al Vaticano con 135.000 ducados, el pago atrasado de tres años, y una carta para el hermano del sultán. Zizim insistió en que el enviado otomano debía lamer la misiva hasta que quedase probado que no tenía veneno. El notario Infessura levantó acta de que Mustafá totam ab omnibus ejus lateribus lingua sua lambivit “repasó la lengua por todos lados” hasta que la carta fue un pingo ilegible, y entonces Zizim dijo que era su contestación a su hermano Bayaceto.
La aspiración del príncipe Zizim al trono de Constantinopla era un arma valiosa para convocar la Cruzada y los representantes de las potencias cristianas se reunieron a los pies de su santidad para establecer el plan de campaña. Pero los venecianos hacían saber a Bayaceto cuanto se tramaba en Roma y el turco urdió un astuto plan para dilatar la invasión inminente.
Así se originó la devolución a la Cristiandad de otro preciosísimo regalo, a saber, el sacratissimum ferreum lanceae, el hierro de la santa lanza con la que el centurión Longinus atravesó a Jesucristo. Aunque algunos cardenales se permitieron apuntar que la misma reliquia ya fue traída de Tierra Santa por el monje Bartolomé de Antioquía y se conservaba en Nüremberg y, por bilocación milagrosa, también en París, el papa recibió con grandes muestras de alegría y gratitud la que le entregaba Bayaceto, en una urna de cristal y oro, con otros 40.000 ducados.
El día de la Ascensión de 1492, se recibió en la puerta del Popolo el hierrecillo que, según todos quienes lo vieron, era una cosa mínima. El cronista Segismondo de Conti lo llamó spicula, “puntita”. Inocencio VIII, que se encontraba en las últimas, fue transportado en andas y, tomando la santa reliquia, la mostró al pueblo. La ceremonia en Santa Maria del Popolo fue muy emotiva. Se inició luego la procesión y, al paso ante el palacio de Riario, se vio que el cardenal había hecho instalar una fuente que manaba vino. Era una alegoría y, aunque no todos la entendieron, lo cierto es que un encendido fervor asomó en los rostros de quienes sí la cataron. La punta de la santa lanza fue depositada en la capilla de Santa Veronica, en la iglesia de San Pedro.
Cuando el papa se retiró, Franceschetto aprovechó la comparecencia de los cardenales para pedir que, en caso de fallecimiento del santo padre, se le permitiera quedarse con Zizim, como recuerdo de los buenos días pasados. Pocos días antes, había hecho la misma petición, durante la fiesta por la conquista de Granada.
En ninguna parte se celebró como en Roma la conquista de Granada y, sacando la fiesta de Carnaval, fue el regocijo más popular jamás festejado en la urbe. La noticia llegó el 1 de febrero y, a tal punto hubo entusiasmo, que se dio bando mandando tener las calles barridas para el día 5. La campana grandilocuente del Capitolio sonó sin cesar, como cuando se corona el papa. Todo el clero marchó en procesión hasta Santiago in Agone y, tras la misa pontifical, se asistió el espectáculo más novedoso de los últimos tiempos. El cardenal Borja hizo lidiar, ante su mansión y el asombro de todo el mundo, cinco toros.
Por su parte, el obispo Carvajal había hecho levantar, en mitad del Agone, una gran fortaleza de vigas y tablas, con una torre eminente a la que pusieron el nombre, en vivas letras bermejas, de Granata. Se hizo saber que el concurso consistía en tomar la fortaleza y que se concederían premios a los asaltantes que entrasen los primeros en la torre.
A continuación del fiero y regocijado destrozo, se lidiaron más toros y hubo vino a discreción para todos. Y en el patio del palacio del cardenal Riario, se estrenó Historia Betica seu de Granata expugnata, de Carolo Verardi, en prosa latina, pero con ropajes tan vistosos que incluso un crítico tan exigente como el propio Zizim estuvo entretenido.
Inocencio VIII no tomaba ejemplo de Lorenzo de Medicis y se eternizaba. Remontaba las crisis agónicas, volvía a mover los ojos de batracio y a inflar las mejillas cerúleas. El 15 de julio, los médicos declararon que su estómago ya había muerto y el resto de su santidad haría lo mismo, por simpatía, en no más de diez días. Algunos participantes en el consejo de médicos recetaron leche de mujer, como remedio supremo. Se hizo acudir a la santa sede a las nodrizas de más alta calidad.
Pero cuando empezó el verano en serio, el día de Santiago de 1492, murió el papa. La abierta sucesión pontificia era un acontecimiento de importancia distinta a otras veces. Carlos VIII, el rey de Francia, había anunciado su expedición a Italia para conquistar el reino de Nápoles, que decía pertenecerle; de paso, iba a aprovechar la persona y vindicación de Zizim, para conquistar Tierra Santa y Constantinopla. Ya no eran rumores, sino una empresa tangible.
El cardenal Giuliano Della Rovere, despechado al no haber sido elegido por el Espíritu Santo, animó a Carlos VIII a ejecutar su plan de invadir Italia, derrocar al recién elegido papa Alejandro VI, hacerse con Zizim, conquistar Nápoles, Jerusalén y Constantinopla. Él lo acompañaría con gusto en toda la expedición, pero se vería obligado a quedarse en Roma. De papa. El proyecto era tan disparatado que entusiasmó al rey de Francia.
Carlos VIII tenía veinticuatro años, el cuerpo contrahecho y la cabeza enorme. Era de muy ruin apariencia; en cambio, tenía el espacioso cráneo retumbante de fantasmagorías. También un ejército de cuarenta mil hombres y la mejor artillería de Europa. Las empresas inusuales lo atraían. A los doce años, lo casaron con Margarita de Habsburgo, que tenía dos. Al cumplir los dieciocho, la repudió porque ella se burlaba de su hechura, y puso sus ojos saltones en Ana, duquesa de Bretaña, aunque había sabido que ella lo detestaba y proyectaba casarse con el suegro de él, Maximiliano. Carlos VIII reclamó primero la guarda y tutela de la duquesa Ana pero, como ella rechazó tal pretensión, escogió un proceder más suave y entró en Bretaña con su ejército, para casarse con ella manu militari.
Ana de Bretaña no se dejó intimidar y pidió ayuda a su prometido, Maximiliano de Habsburgo. Éste envió a su fiel cortesano Wolfgang de Polheim y se procedió a la boda por poderes, en su variedad de pernada. La duquesa se acostó ante la corte, el clero y los embajadores y se bajó la media de la pierna derecha; el enviado de su prometido hizo lo mismo y puso su muslo sobre el de la duquesa. Las trompetas del castillo de Nantes hicieron saber al pueblo que la Bretaña tenía duque.
Al saberlo, Carlos VIII encontró a la duquesa Ana de Bretaña, ya legítima esposa de su suegro, más atractiva que nunca. No la había visto jamás, pero sus fisgadores le informaron que tenía catorce años, ojos grises, mejillas rosadas, carácter gruñón e independiente. Además, cojeaba aparatosamente y era muy orgullosa.
Ana de Bretaña se encerró en la fortaleza de Rennes y resistió el asedio francés, animando a sus bretones a combatir. Pero la situación se hizo insostenible y tuvo que aceptar casarse con el invasor, al que encontró feo como un macaco y, lo que es peor, siempre le fue infiel.
Después de su caballeresco y apasionante lance en Bretaña, Carlos VIII necesitaba nuevas aventuras dignas de él. Su cuerpo desmedrado no podía sostener una coraza mediana, pero su ánimo necesitaba, como poco, ganar una cruzada contra todo Oriente. Se había instalado en Lyon y miraba hacia los Alpes. Al empezar el calor de mayo de 1494, anunció una vez más que su deseo era ver el mar, con el Vesubio humeando al fondo; luego, pasaría a Tierra Santa, donde combatiría victoriosamente a los infieles de gran turbante y alfanje; a continuación, atravesaría el estrecho de la Sublime Puerta y conquistaría Bizancio, la entrada sería a caballo, el pueblo estaría prosternado, el llevaría el armiño sobre la púrpura, y una bola imperial, como la de Carlomagno, en la mano.
Carlos VIII inició su peregrinación hacia Jerusalén y Constantinopla, pasando los Alpes. Desde la introducción de la artillería por los venecianos un siglo antes, los italianos se habían acostumbrado a presenciar guerras embellecidas por movimientos de pompa y aparato, con bombardeos ineficaces pero entretenidos; guerras semejantes a espectáculos, donde los sitios duraban meses y apenas había combates efectivos.
La guerra, hasta entonces, la hacían más los caballeros de pesada armadura que los soldados de infantería, y como las máquinas de asalto eran talabartes incómodos de transportar y maniobrar, muchas veces, pese a laboriosas batallas, apenas se fabricaban muertos y las ciudades asediadas se defendían merced a la torpeza de los asaltantes.
Pero los franceses trajeron unas bombardas de calibre, movilidad y potencia desconocidos, que no disparaban piedras, sino hierro, y, sobre todo, reintrodujeron la vieja tradición del saqueo sangriento. Así fue en Fivizzano, villa de los florentinos, donde mataron a todos los soldados y gran parte de los habitantes.
El terror se extendió por Italia y, quitando la toma de Sarzana y algún otro lugar, no hubo mayor necesidad de masacre para que Carlos VIII pudiera entrar, en Milán y Florencia, a lomos de su corcel negro con gran caparazón recamado, perdido en su armadura brillante y empuñando un rato la lanza sobre el muslo canijo. Como en los cuadros.
Pronto se puso nombre a aquella guerra y se llamó del gesso. Porque los intedentes franceses precedían a la tropa y señalaban con yeso las casas que les placían para alojarse.
En Florencia, Carlos VIII se alojó en el Palazzo Medicis, y le mostraron los cuadros, estatuas y libros caligrafiados. Pasó diez días en trompeteos, recepciones y aclamaciones. Por fin, se aburrió y recordó que debía conquistar Jerusalén.
Cuando el ejército francés llegó a las puertas de Roma, los más desconcertados y confundidos eran los jefes de los dos bandos, invasores e invadidos. Para los cardenales que acompañaban y jaleaban a Carlos VIII, se trataba de echar al papa español, por simoníaco, judaizante, vicioso y abominable, para hacer elegir a uno de ellos. Alejandro VI, por su parte, dudaba entre defender Roma por las armas, excomulgar al rey francés y sus comparsas, abandonar la ciudad o llegar a un acuerdo con el mequetrefe ingenuo y peligroso.
El más aturdido era Carlos VIII, por su testa espaciosa se paseaban, sin aparente estorbo, las ideas de bombardear Roma, derrocar al papa, besarle los pies, suplicarle que lo coronara rey de Nápoles, apoderarse de Zizim, conquistar Jerusalén, quedarse de emperador en Bizancio y pasar el invierno en la Toscana. Además, le visitaban extraños escrúpulos. Unos días antes, unos exploradores de su ejército se habían apoderado de Giulia Farnese, la favorita del papa Alejandro VI, cuando se paseaba por las afueras, en su litera sedosa, acompañada por un menguado séquito de criados. Se la presentaron y la estuvo mirando con una mezcla de turbación y respeto, sin atreverse a tocarla, e hizo que la devolvieran al sumo pontífice. Lo fascinaba y confundía aquel papa con hijos de todos los oficios, desde guerreros a cardenales, con amantes a pares, con poder para excomulgarlo y cerrarle el camino al cielo, y que, para colmo, era el Anticristo según algunos.
Quienes no tenían dudas sobre su cometido eran los mercenarios invasores y los romanos. Para aquéllos, se trataba de violar, saquear y sacar el mayor partido posible de la guerra. Para éstos, era asistir al espectáculo, ya episódico en la historia de la urbe, de ver entrar a los bárbaros.
Al anochecer del último día de 1494, el pueblo romano se agolpó a lo largo del Corso, con antorchas encendidas, para no perderse la llegada de los bárbaros. Todo el ejército venía por la via Cassia y, cuando los mercenarios suizos con sus alabardas y espadones llegaron al par de Santa María del Popolo, el campanero inició una de sus interpretaciones de virtuoso. A continuación, desfilaron los gascones cantores con sus ballestas al hombro y, detrás, los altos jinetes ferrados. Por fin el pequeño rey, botando sobre el caballo, con el bonete de terciopelo negro con cordón de oro tirado para atrás; a los lados, llevaba a sendos eclesiásticos purpúreos, de mirada más inquieta que soberbia, Giuliano Della Rovere y Ascanio Sforza, papables vergonzantes.
Carlos VIII se alojó en el Palazzo Venezia. Su ejército había tomado la margen izquierda del Tíber, que era casi toda Roma. Pero era como si, a la vez, le faltara toda la urbe. En la margen derecha estaba el papa. ¿Qué clase de peregrinación a Roma era una en la que no se veía al papa? El rey se impacientaba, pero los delegados no llegaban a un acuerdo sobre el modo en que el los dos monarcas debian verse sin menoscabo de sus dignidades frágiles.
El rey quería que el papa le entregara a Zizim, para confundir al sultán otomano en la conquista de Constinopla y Jerusalén; que le entregara también al cardenal César Borja, como rehén a título de legado pontificio en la cruzada; que no represaliara al cardenal Della Rovere por haberse quedado con los ducados enviados por Bayaceto para la custodia de Zizim; y, sobre todo, que lo invistiera rey de Nápoles, por tratarse de un reino vasallo de la Santa Sede. A cambio, ofrecía de todo un poco: sumisión, obediencia, incondicional defensa del santo padre, concilio universal, antipapas y bombardeo.
El día primero de enero de 1495, antes de amanecer, Carlos VIII decidió que quería el castillo de Sant’Angelo donde se había refugiado Alejandro VI con su guardia española al mando de Garcilaso de la Vega. Los soldados franceses derribaron las casas de enfrente del Palazzo Venezia y emplazaron la artillería. El rey Très Chrétien iba a bombardear al papa. Pero, enseguida, el rey Très Chrétien se estremecía de sólo pensarlo, y hacía retirar bombardas y cañones. Por tres veces, la artillería fue emplazada y retirada. Al final, por simpatía, un lienzo del muro de Sant’Angelo se vino abajo con desgana.
Mientras tanto, los mercenarios suizos se irritaban porque se les conculcaba su derecho al pillaje. A lo largo de la via Appia, junto a las catacumbas y bajo el mausoleo de Cœcilia Metella, estaban los alojamientos provisionales de los refugiados judíos. Saquearon la sinagoga, las viviendas de los judíos y el palacio simoníaco que fue de Alejandro VI y ahora era de Ascanio Sforza. Pensando, sin duda, que aquello no era saqueo, sino celo cristiano y que, en cualquier caso, se les perdonaría más fácilmente.
Por fin, el 15 de enero, se acordó que Alejandro VI invitase a Carlos VIII a recibir su bendición. Debían encontrarse, como por azar, en los jardines frente al palacio pontifical. Así fue; pero no sin tretas papales. Por tres veces, Alejandro VI hizo como que no veía aquel ser grotesco; y Carlos VIII cayó de rodillas, otras tantas ocasiones, en el frío barro vaticano. Por fin, el papa lo vio y acudió a su encuentro tendiéndole sus fuertes manos enguantadas y selladas. Levantó al rey del suelo y lo sacudió con amor paternal. Carlos VIII abría sus grandes ojos y parpadeaba con susto equívoco. Luego, el papa se dejó besar el pie y, a continuación, el monarca obtuvo la autorización pertinente para besarle la mejilla.
Zizim, desde la altura de sus aposentos vaticanos, observaba displicente la escena. Sabía que se trataba de otro de sus pretendientes y que muy probablemente tendría que mudarse. No dejó por eso de evocar a Philippine-Hélène de Sassenage.
Cuatro días más tarde, fue la recepción oficial en la iglesia de San Pedro, con toda la pompa y el aparato correspondiente al recibimiento de un rey patrocinador de la santa sede. Esta vez, Carlos VIII besó a la primera el pie y la mano del papa. Pero, en el momento de prestar el juramento de obediencia, se negó a hacerlo de rodillas. Y tampoco se dignó recitar la fórmula. Tuvo que declamarla un miembro del séquito. En la misa del día siguiente, por un capricho inverso, el rey se condujo con gran humildad. Cedió el pasó a todos los cardenales y, según el rito antiguo, sirvió al papa el agua de las abluciones. Para que tan hermosas ceremonias quedasen en la memoria de las generaciones futuras, Alejandro VI hizo que Il Pinturicchio las representara en un fresco de una torre auxiliar de Sant’Angelo.
A fin de evitar que Carlos VIII tuviera alguna veleidad bombardeadora o fuera pérfidamente influido por Giuliano Della Rovere o algún otro afecto de rabbia papale, Alejandro VI otorgó el capelo cardenalicio al obispo de Saint-Malo y al de Mans, miembros del séquito francés. Además, organizó entretenimientos piadosos, como reunir en la capilla de San Petronila a todos los escrofulosos de Roma, varios centenares, para que Le Roi Très Chrétien los tocara y sanara milagrosamente.
Un mes después de la entrada en Roma, Carlos VIII proclamó que no podía demorar un día más su conquista de Bizancio y Jerusalén. Pidió, con todo respeto, la entrega de Zizim, César Borja y la investidura napolitana. El papa le confió a Zizim y a su hijo César Borja. Respecto a la investidura, dijo acabar de acordarse de que los señores Fonseca y Albión, legados del rey Fernando de Aragón, llegaban a Roma ese mismo día para hacer saber que la corona de Napoles pertenecía al soberano español. Habría que hacer un recurso en justicia, para que él, Alejandro VI, sumo pontífice decidiera y… Carlos VIII ordenó partir inmediatamente. Aquel papa le ponía nervioso. Un emperador de Bizancio, rey de Jerusalén y libertador de los Santos Lugares no podía entretenerse en recursos de justicia.
Y siempre le quedaba Zizim, que era más importante. Carlos consideraba su gran turbante azul celeste, su rostro aquilino y soberbio. Y quiso saber de él cómo era Bizancio, donde pensaba imperar. Y así se lo preguntó, por medio de intérpretes.
Dijo Zizim que si el rey Carlos no conocía Estambul, él, por su parte, jamás estuvo en Nápoles, y que era cosa digna de meditación cuán semejantes le parecen al hombre las ciudades que no conoce.
Los intérpretes aligeraron la respuesta diciendo a su majestad que Bizancio era del todo semejante a Nápoles. El rey quiso saber más, pero Zizim dejó de hablar y no volvió a decir palabra en todo el viaje. Iba triste y no prestaba atención a nada, ni siquiera a los rutilantes naranjos de Campania.
La entrada en Nápoles fue fácil. Capua y Mondragone se entregaron graciosamente. Los embajadores napolitanos entregaron las llaves de la ciudad al rey Carlos VIII y, al día siguiente, 21 de febrero de 1495, fue recibido con tales aclamaciones y júbilo popular, con tan general participación exultante de gente de toda calidad, partido, condición y edad, que nadie negaría que se trataba del padre y primer fundador de la ciudad. Y los que más favores habían recibido de la casa de Aragón, la dinastía cesante, no fueron últimos, sino más que primeros en proclamar su entusiasmo. El rey visitó la catedral, donde se hizo idea del bonito desfile con armiño, bola carlina y palio que se podría aderezar. Y se alojó en el Palazzo Castelcapuano. Desde allí escuchó dulcísimas serenetas que se recreaban en la inaudita hazaña de quien sobrepujó a Julio César, pues venció antes de ver y aún de venir.
A pocos aposentos de distancia y tres días después de entrar en Nápoles, murió el principe Zizim, sutil poeta. Y se dijo que, en el tránsito, musitó algo inaudito, un nombre largo y extraño, sin duda turco o caramanio.
Hubo largas disputas y negociaciones entre varios reyes, el papa y el sultán, por ver quién se llevaría su cuerpo al que, entretanto, se atribuyeron varios milagros. Por fin, lo consiguió Bayaceto porque pagó más. Y lo hizo traladar a la antigua Prusa, cabeza de la Bitinia, célebre por ser la ciudad desde donde carteó Plinio el Joven, por sus preciosas telas de seda y oro, sus trescientas sesenta y cinco mezquitas, y por ser necrópolis de los sultanes otomanos. Allá descansa, a la vista de Troya y el mar de Mármara, el mayor poeta de su tiempo, como se hubiera visto, de haber escrito.