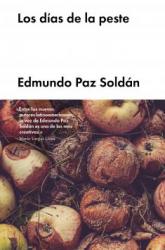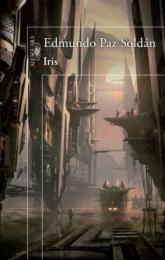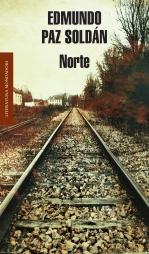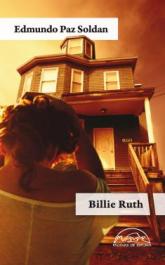Ésta es la temporada de las grandes biografías literarias en los Estados Unidos. Tres compiten por nuestra atención Cheever: A Life, de Blake Bailey; Hiding Man: A Biography of Donald Barthelme, de Tracy Daugherty; y Flannery: A Life of Flannery O'Connor, de Brad Gooch. Cada una tendrá un impacto diferente: la de Barthelme servirá para recuperarlo de la nota al pie de página posmo en la que había caído en los últimos años; la de Cheever consolidará su lugar en el canon, discutido en los últimos años por algunos críticos académicos que lo veían como un escritor de una sola nota (un protestante anglosajón de los suburbios); la de O'Connor, ya que sobre la excelencia de su obra no hay discusión alguna, permitirá conocer más de su vida y sacarla del estereotipo gótico en el que había sido aprisionada (una ermitaña que vivía recluida en una granja, acompañada por aves exóticas de todo tipo).
Flannery O'Connor pensaba que no habría biografías de ella, debido a que "las vidas transcurridas entre la casa y la granja de pollos no son estimulantes". Ella no contaba con el arsenal de recursos del género biográfico en el mundo anglosajón, utilizados con talento por Brad Gooch. Gooch ha leído todo lo que hay que leer -los cuentos y los novelas, las cartas y los artículos--, y ha hablado con todos los que había que hablar -compañeros de curso en la infancia, editores y escritores, vecinos y familiares--. El resultado es fascinante: su libro reconstruye paso a paso, mes a mes, los apenas treinta y nueve años que vivió la escritora sureña, los últimos quince de los cuales los pasó encerrada en su granja en Milledgeville, Georgia, debido a la devastadora enfermedad del lupus. La vida de Flannery no estaba llena de muchos hechos novelescos, pero la intensidad de su imaginación es la que cuenta: es la que le permitió construir, a partir de un pedazo de realidad, un mundo narrativo complejo, en el que su tema era la presencia de la gracia espiritual en "territorio controlado por el diablo".
Flannery O'Connor nació en Savannah, Georgia, el 25 de marzo de 1925. Allí vivió hasta los trece años, cuando se mudó a Atlanta y luego a la granja en Milledgeville. Su familia, de raíces irlandesas, era católica en el Sur profundo dominado por los protestantes evangélicos. Desde pequeña, se entregó con fervor a la religión católica, y no abandonó nunca esa fe. Fue durante toda su vida una gran lectora de libros de teología (ya adulta, solía leer veinte minutos de Santo Tomás de Aquino antes de dormirse) y de escritores católicos como Mauriac.
En el Sur segregacionista, Flannery fue a colegios sólo para blancos, aunque su actitud rebelde la hizo integracionista desde temprano (en el cuento "Everything That Rises Must Converge" se pueden leer trazos de su autobiografía en la forma en que Julian lucha con la actitud hostil de su madre hacia los negros). Descubrió a Poe en su adolescencia temprana: ese mundo gótico influiría en sus primeros textos, aunque el tono de ella era más bien la sátira. No dibujaba mal, y la vena satírica la hizo pensar en serio en una carrera como dibujante en las páginas editoriales de los periódicos. Sin embargo, su talento para la escritura comenzó a mostrarse a los quince años -en la misma época en que su padre moriría, de lupus--, e hizo que consiguiera una beca para estudiar en el afamado Writers' Workshop de la universidad de Iowa (había llegado allí para estudiar periodismo, pero se pasó rápidamente a la ficción narrativa).
En Iowa se convirtió pronto en la estrella del taller, y sus cuentos comenzaron a publicarse en revistas importantes. Sus profesores la recomendaron a la colonia de artistas en Yaddo, donde se hizo amiga del poeta Robert Lowell, que, deslumbrado por su talento, la presentó a su editor en Harcourt Brace, Robert Giroux. Giroux publicó en 1952 su primera novela, Wise Blood. Las reseñas fueron ambivalentes, pero estaba claro que O'Connor era un talento literario de primera magnitud.
En 1925, con apenas veinticinco, Flannery O'Connor había sido diagnosticada con lupus. Como la enfermedad requería de cuidados especiales, decidió retornar a Milledgeville, donde sería atendida por su madre y se dedicaría a escribir y a coleccionar faisanes. Gooch sugiere que su fe católica le permitió sobrellevar su retiro del mundo cosmopolita literario -el triángulo Iowa-Yaddo-New York--, y entregarse de lleno a la vida en la granja. Su gran época creativa transcurrió entre 1952 y 1955, cuando escribió los cuentos de A Good Man Is Hard To Find; la publicación del libro en 1955 tuvo una recepción crítica tan exitosa que a partir de ahí no hubo más discusión acerca de su lugar central en el canon. Después, el lupus la fue debilitando tanto que sólo pudo escribir una novela más, The Violent Bear It Away, y dejar unos cuentos que formarían el libro Everything That Rises Must Converge y serían publicados un año después de su muerte en 1964.
(La Tercera, 23 de marzo 2009)
[ADELANTO EN PDF]