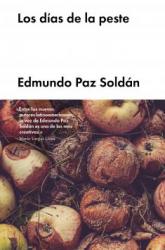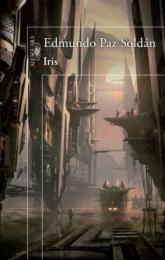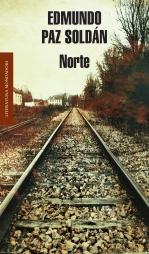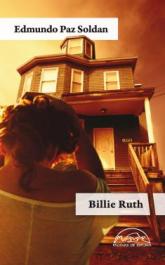¿Cuál es el lugar del artista en la Latinoamérica contemporánea? ¿Qué relación existe entre el arte y el poder? ¿Cómo ha cambiado la función social de la literatura entre el modernismo de fines del siglo diecinueve y nuestro presente? Trabajos del reino (2004), la primera novela del mexicano Yuri Herrera, es un buen lugar para articular una reflexión al respecto. Esta novela atrajo la atención de críticos importantes como Elena Poniatowska, y fue reeditada en España el 2008.
A Herrera le interesa mostrar en Trabajos del reino la relación que existe entre el arte y la violencia. Este tema aparece en algunas novelas de Roberto Bolaño, entre ellas Nocturno de Chile y Estrella distante. En Nocturno de Chile hay una visión del crítico como un cortesano del poder autoritario y de la literatura como una vocación artística que procura mantenerse alejada de la barbarie pero que es más bien cómplice de esa barbarie.
Las novelas de Bolaño tienen una evidente conexión con las "novelas del dictador", tan fundamentales en la literatura latinoamericana. En Nocturno de Chile, el dictador es un personaje, y en la trama es clave su relación de Ibacache, el crítico narrador en su lecho de agonizante; quiere aprender de él los fundamentos del marxismo. En la novela de Herrera, estamos lejos del poder estatal. Aquí no hay presidentes ni ministros; apenas uno que otro policía corrupto. Más que de un Estado fallido se trata de uno ausente, como en algunos cuentos de Rulfo ("Nos han dado la tierra"). Pero esa ausencia del poder central ya dice mucho, porque lo que se instala a cambio es el poder local del narcotráfico en el norte de México. El Rey es quien hace y deshace, y la corte de aúlicos se forma en torno a él.
En Trabajos del reino hay una reflexión aguda sobre el lugar del arte en una sociedad capitalista regida por los valores del narcotráfico. Lobo, el Artista, es un cantor de corridos cuyo camino se cruza con el Rey, un poderoso jefe narco; vivir de cortesano en torno al Rey tiene sus costos: se debe componer pensando en ese mundo en el que vive. Se trata de un arte de gesta, a la usanza medieval: los corridos cantan las hazañas de los moradores del lugar. Así, lo que hará Lobo al privilegiar el lugar central del Señor será componer narcocorridos. El arte no es independiente, autónomo; quizás nunca lo es del todo, pero en esta novela se explicita el intercambio de la creación de una obra por el mecenazgo, la tranquilidad económica.
Lobo no cree estar haciendo nada incorrecto. Por un lado, su justificación artística tiene que ver con el hecho de que está componiendo corridos que salen del pueblo. Por otro, sabe que al estar del lado del Rey transgrede las normas de la corrección social; el lado peligroso de su arte le da a su vocación un toque disidente, de hombre enfrentado a los valores de la cultura burguesa ("Que se asusten, que se asombren los decentes, sobájelos", cree que le dice el Rey; "Si no, ¿pa qué es artista?").
Lo que está en juego en Trabajos del reino es la función misma del arte. Resulta significativo contrastar esta novela con un texto de Rubén Darío, "El Rey burgués" (1888). En este cuento, el escritor nicaragüense reflexiona también sobre la conexión entre el arte y su función social. Se trata de otro momento histórico, en el que el poeta ha perdido su lugar privilegiado en la sociedad y, desplazado por los valores mercantilistas, de profesionalización del arte, busca desesperadamente ese lugar perdido. En la corte del Rey burgués, mecenas aficionado a las artes, el poeta se queja de que, en la naciente sociedad moderna, su rol de profeta visionario es puesto en entredicho.
El poeta de Darío rompe una lanza por una visión romántica del arte que está siendo desplazada por los valores del mercado: "Los ritmos se prostituyen, se cantan los lunares de las mujeres, y se fabrican jarabes poéticos... Señor, el arte no está en los fríos envoltorios de mármol, ni en los cuadros lamidos, ni en el excelente señor Ohnet. ¡Señor! El arte no viste pantalones, ni habla en burgués, ni pone los puntos en todas las íes".
De nada sirve la queja. Lo que le ofrece el Rey al poeta es ingresar al nuevo sistema, ofrecerle una transacción comercial a cambio de su arte: "Pieza de música por pedazo de pan". El poeta "hambriento" termina olvidado en el jardín del rey burgués, y le llega la muerte mientras él sigue soñando en la sociedad venidera que cantan sus versos.
Ha pasado más de un siglo entre la obra de Darío y la de Herrera. El Artista de Trabajos del Reino sigue buscando su lugar en la corte. Lo que ha cambiado es el grado de conciencia que tiene de pertenecer a la sociedad capitalista; el poeta de Darío se acerca a la corte y busca ingresar a ella entre quejas acerca de una función privilegiada perdida; sus ataques a los valores burgueses son también ataques al Rey que debería darle un trabajo, pues éste encarna esos valores triunfales.
En cambio, el Artista de Herrera acepta que ya no tiene ninguna función social privilegiada y, más bien, se legitima a sí mismo cuando se acerca al centro de irradiación del poder. Un poder que ya no es estatal, pero que es poder al fin. Entre Darío y Herrera media todo el siglo XX, la historia del intelectual latinoamericano que, fascinado por el poder, se dejó seducir por él y perdió su capacidad de discurso crítico.
(Babelia, El País, 15 de mayo 2010)