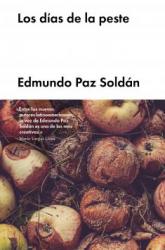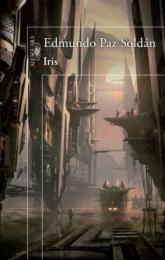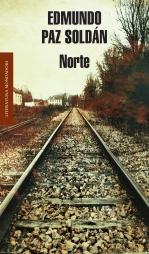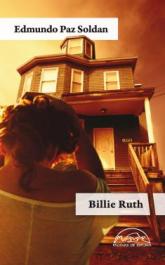Son muchas las cosas que contribuyen a la forma en que esa "comunidad imaginada" llamada nación se entiende a sí misma y es entendida por los demás. Una de las más importantes es el fútbol. No es casualidad que muchos intelectuales se sientan atraídos por ese deporte; Albert Camus decía que lo más importante de la vida lo había aprendido en una cancha de fútbol. El fútbol como una escuela de aprendizaje a la vida, como la enseñanza de ciertos valores. Pero también como un espacio donde una nación puede redefinirse, descubrir algo que todavía no sabía sobre sí misma. El fútbol es siempre algo más que fútbol.
Mundial de Sud África. Mediados de junio, después del primer partido de Alemania, que barre fácilmente a Australia. Los comentaristas vuelven al lugar común de la "eficiencia germana". Pero hay algo diferente en esta Alemania, y tiene que ver con lo que el escritor peruano Iván Thays, en un guiño a su compatriota José María Arguedas, llama su vocación a mostrar en el equipo "todas las sangres" que componen a la nación. Özil tiene sangre turca, la ascendencia de Gomez es española, Podolski y Klose nacieron en Polonia, Cacau en Brasil, Khedira tiene raíces árabes, Boateng es hijo de inmigrantes de Ghana y Marko Marin viene de los Balcanes.
Algunos comparan a esta Alemania con la Francia de los años noventa, que presentó un mosaico multirracial y, de la mano de Zidane, alcanzó la copa. En ese momento, el seleccionado francés fue visto como un modelo de integración racial, el sueño de una Francia en que la integración de sus diversos grupos fuera armónica. Ya sabemos cómo anda esa historia: Francia vive un proceso traumático de adaptación de sus minorías, y el fracaso de su selección en este mundial ha avivado el fuego del discurso racista y xenófobo de la derecha. Anelka no sólo es un indisciplinado; es también un chiquillo de las barrios bajos que no lleva con orgullo los colores de su país. La descomposición del equipo refleja las tensiones locales: el capitán Evra y compañía han apartado al volante Gourcuff -un jugador que merecía ser titular-- porque es la hora de la venganza del "ghetto" contra la clase media alta.
De la mano de su selección triunfante, Alemania vive por ahora el lado utópico de la integración de las minorías en el proyecto colectivo. Las derrotas, cuando lleguen (porque también los alemanes pierden), harán obvia la fragilidad de ese sueño.
Si muchos latinoamericanos apoyaron a Chile en este mundial fue por lo que mostró. Había algo diferente a selecciones anteriores, y que no puede ser achacado únicamente a la disciplina táctica de un entrenador. La entrega y la vocación colectiva iban a contrapelo de la imagen que se tenía de Chile en América Latina: el país individualista y neoliberal. Por supuesto, Chile nunca fue sólo ese país tan fácilmente estereotipado como el vecino egoísta del barrio, ni es tampoco sólo esa voluntad de sacrificio mostrada por esta selección. Pero, en la lucha entre imágenes, lo que ha hecho esta selección es tornar más difícil la labor de simplificar a Chile, reducirlo a su versión menos amable. No es poco.
Sábado 3 de julio por la tarde en un café en Cochabamba. Una mesa larga de jóvenes ve el partido entre España y Paraguay con banderas y sombreros con los colores de la selección paraguaya; en una esquina, más tímido, un grupo aplaude las jugadas de España. Está claro que nadie aquí es español ni paraguayo. Dicen algunos que el fútbol aviva los nacionalismos, y es cierto; pero hay otro lado de la moneda, y es el hecho de que el fútbol también permite que uno vaya más allá de su parroquia, y termine apoyando una bandera supuestamente rival. Han sido muchos los bolivianos que han visto el partido entre Chile y Brasil con un nudo en la garganta, entusiasmados por el equipo de Bielsa. Que nadie se llame a engaño: esto suele durar poco.
(La Tercera, 6 de julio 2010)