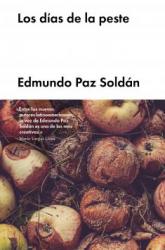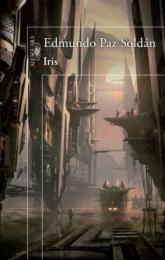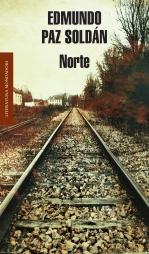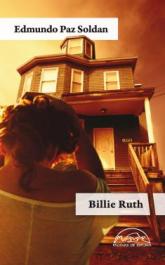Tendemos a hacer una fácil equivalencia: las sagas familiares deben desplegarse en novelas muy extensas. Simplemente porque en una gran familia hay patriarcas y/o matriarcas, hermanos y tíos y sobrinos y nietos y demás, los novelistas sienten que hay que contar toda su historia en cientos de páginas. Pero otra saga familiar es posible, como lo sabía el ecuatoriano José de la Cuadra, a quien por suerte no le informaron lo que se esperaba de él; Los Sangurimas (1934), su obra maestra, tiene apenas setenta páginas.
De la Cuadra (1903-1941) pertenecía al Grupo de Guayaquil y era uno de esos bien intencionados escritores que quería dar cuenta de la realidad específica de su región, en este caso enfocándose en el montuvio (campesino de la costa). Los Sangurimas, sin embargo, trascendió el realismo tradicional de los regionalistas, deslizándose fácilmente a registros extraordinarios -en el sentido literal de la palabra--, con ciertos paralelos con Cien años de soledad (el personaje del patriarca, la fundación mítica del pueblo, el tema recurrente del incesto, la temporalidad circular). Nicasio Sangurima es uno de esos seres viriles, machistas, misóginos, hiperviolentos, típicos de la literatura del período. Regenta el latifundio conocido como La Hondura, alejado de los poderes estatales, y lo acompañan sus hijos, trabajadores incansables, abogados de costumbres extrañas, curas alcohólicos, militares que no respetan a nadie. Una de las lecturas de la novela es la forma en que el Estado impone su ley en La Hondura, donde, en la mirada de los periódicos de izquierda, los Sangurima son "gamonales del agro montuvio, de raigambre campesina, peores con el montuvio proletario que los terratenientes citadinos". Un mundo bárbaro que debe perderse para quedar en el fascinado recuerdo de la nación que se construye sobre sus cenizas.
De la Cuadra intuía que para aprehender la realidad de la región no bastaban los hechos; era necesario incorporar a su novela las "fantasías montuvias", las leyendas que circulaban a través de los relatos orales, la tradición "transmitida de palabra". En esa alianza tensa entre oralidad y escritura, a medida que de la Cuadra va podando su obra y quedándose con pocas páginas destiladas al máximo, Los Sangurimas deja el territorio del tiempo y se instala cómodamente en el mito.
(El País, 30 de marzo 2013)
[ADELANTO EN PDF]