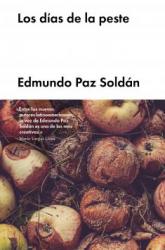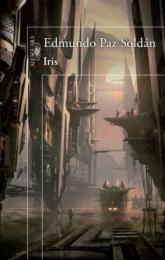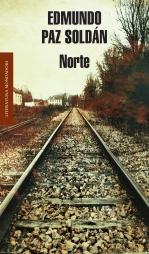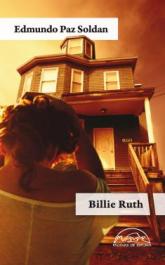La reciente publicación en los Estados Unidos de Autobiography of a Corpse, del escritor soviético Segismund Krzhizhanovsky (1887-1950), ha hecho que muchos se pregunten cómo es posible que una obra tan brillante haya permanecido escondida durante casi un siglo. Krzhizanovsky es un caso extremo, pero otros escritores vanguardistas soviéticos tuvieron destinos similares. Sólo hay que recordar a Yevgeni Zamiatin (1884-1937), autor de la influyente novela de ciencia ficción Nosotros. Nosotros, una sátira más que obvia de la Unión Soviética, fue la primera novela prohibida en su país por el Gozkomisdat (la temible oficina de censura), en 1921; publicada en los Estados Unidos en 1924, llevó a Zamiatin a la lista negra y, gracias a la intercesión de Gorki, al exilio en París en 1931; Zamiatin murió en la pobreza. Los cuentos de Krzhizanovsky también fueron censurados, y recién comenzaron a ser publicados en Rusia en 1989, gracias al glasnost de Gorbachev; Nosotros sólo volvió a ser editada en Moscú en 1988.
Krzhizhanovsky y Zamiatin fueron escritores temerarios: se atrevieron a criticar al estado totalitario emergente de la revolución soviética. En su crítica había humor, pero ese humor no escondía la feroz disidencia ante un régimen que bloqueaba la libertad individual en provecho supuesto del bien colectivo. Nosotros se presenta como las memorias de D-503, uno de los constructores del Integral, una nave que irá a la conquista de otros planetas. D-503 vive en One State, una utopía en la tierra donde se han realizado los principios colectivistas del taylorismo y donde se adora a las matemáticas, la ingeniería, la ciencia, la Razón. D-503 defiende el sueño colectivo de One State: "el instinto de la no-libertad ha sido característico de la naturaleza humana desde tiempos antiguos... Me veo como parte de un cuerpo enorme, vigoroso, unido; ¡y qué precisa belleza! No hay ningún gesto superfluo". Zamiatin usa un registro irónico para contrastar ese presente de una utopía de la no-libertad en un estado donde la gente vive observada, en casas con paredes de cristal, con el pasado de los antiguos, donde la gente era tan libre que podía caminar irresponsablemente por las calles de la ciudad hasta las altas horas de la noche, y no seguía los dictados de la razón. Aunque no hay final feliz para D-503, Zamiatin concluye su novela sugiriendo que hay esperanza para los ciudadanos "felices" de One State, en el inicio de una insurrección que hace caer las murallas que rodean al estado del resto del mundo.
Si Zamiatin trabajaba dentro de una tradición distópica (y le daba nuevas alas para el siglo XX: de Nosotros aprendieron Orwell y Huxley), Krzhizhanosky estaba más cómodo en el género del cuento fantástico. Este escritor nacido en Kiev escribía parábolas que a ratos recuerdan a Kafka y a Borges, con una imaginación disparatada que lo emparenta con Felisberto Hernández: en sus cuentos hay hombres que, literalmente, se pierden en la pupila de una mujer, y pianistas cuyos dedos comienzan a tocar solos el piano y se escapan de su dueño. Uno admira tanta maravilla poética, juegos irreverentes que pueden llevar a una seria disquisición existencial (ver "Autobiography of a Corpse") o metafísica (como en "The Collector of Cracks"), y piensa que este autor no parece muy interesado en narrar la situación política, hasta que se encuentra con un texto como "The Land of Nots". En la tierra de los Noes, "los libros sagrados dicen que su mundo fue hecho de la nada. Esto es verdad; estudiar su mundo significa encontrar a cada paso aquel material extraño del que fue creado-la nada... Los Noes viven vidas inventadas, lloran sobre penas que no existen, se ríen de un gozo ilusorio". Quien narra el cuento "no puede no ser", pero son muchos los que no pueden ser. En esta parábola, no es difícil pensar en los Noes como esos ciudadanos como Krzhizhanovsky, borrados por el Estado totalitario.
La obra de Krzhizhanovsky permaneció durante mucho tiempo en la tierra de los Noes. Alejada de esa tierra, hay esperanzas de que pueda al fin existir.
(La Tercera, 25 de enero 2014)
[ADELANTO EN PDF]