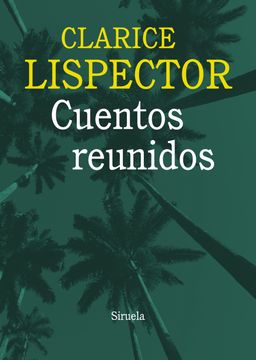
Roberto Herrscher
En una carta a su editor, el gran maestro de la novela negra Raymond Chandler dice:
“Hace mucho tiempo, en la época en que escribía para las pulp magazines, incluí en un cuento una frase de este tipo: «Se bajó del auto y cruzó la vereda bañada de sol hasta que la sombra del toldo sobre la entrada tocó su rostro como el contacto de agua fresca». La eliminaron al publicar el cuento, porque no iba a gustarle a los lectores: sólo servía para interrumpir la acción. Me decidí a probar que estaban equivocados. Mi teoría era que los lectores solamente creían no interesarse más que en la acción y que, en realidad, aunque no lo sabían, lo que les interesaba a ellos, y a mí, era la creación de emoción a través del diálogo y la descripción.”
Del diálogo se ha hablado mucho y se seguirá hablando en otros textos. Aquí quiero hablar de la descripción. Como gran prosista, Chandler sabía que la palabra final de su párrafo, incluso en una carta privada, era la piedra que caería con más fuerza sobre la tersa superficie del lago, el punto central y definitivo de su argumento: por eso el ejemplo que da no es del diálogo, ese rey de la novela realista norteamericana, el motor de las novelas de Hemingway y Dos Passos y Steinbeck, sino de la humilde descripción.
La mujer fatal de la novela de Chandler, antes de contar su historia, antes de que escuchemos el murmullo que la envuelve suavemente como una boa, es la cara mojada por la sombra del toldo. La descripción emociona, sí, pero pienso que Chandler no se está dando el crédito que merece: también hace avanzar la acción. Solo que de una forma oblicua, tangencial, distinta.
La descripción nos da tiempo a los lectores para pensar en la acción mientras miramos y escuchamos y olemos el ambiente, pero también nos brinda los elementos para que construyamos nuestra propia historia. En las novelas de detectives, tanto las de la serie negra como las de la otra corriente, de enigma tipo Conan Doyle o Agatha Christie, la descripción nos vuelve detectives a nosotros mismos: nos transforma en observadores tan perceptivos y obsesionados como el héroe que termina exponiendo la verdad.
En el comienzo de El nombre de la rosa (1992), Umberto Eco nos hace recorrer el camino a la abadía donde sucedió un crimen con Guillermo de Baskerville, el genio medieval mezcla de filósofo, detective y semiólogo de las cosas: para describir hay que entender qué es relevante y qué es superfluo, qué significan las cosas, cuál es el golpe que causó cada magulladura, cada herida, cada raspón, y quién lo causó y por qué. En resumen, creo que los lectores de Chandler aprecian sus descripciones no solo porque crean emoción y transmiten el alma de los lugares y los personajes, sino porque también las descripciones cuentan la historia.
“El triunfo”, el primero de la incandescente colección de cuentos de Clarice Lispector que editó con mimo Editorial Siruela, comienza así:
“El reloj da las nueve. Un golpe alto, sonoro, seguido de una campanada suave, un eco. Después, el silencio. La clara mancha de sol se extiende poco a poco por el césped del jardín. Trepa por el muro rojo de la casa, haciendo brillar la hiedra con mil luces de rocío. Encuentra una abertura, la ventana. Penetra. Y se apodera de repente del aposento, burlando la vigilancia de la cortina leve. Luísa sigue inmóvil, tendida sobre las sábanas revueltas, el pelo esparcido sobre la almohada. Un brazo aquí, otro allí, crucificada por la languidez. El calor del sol y su claridad llenan el cuarto. Luísa parpadea. Frunce las cejas. Hace un gesto con la boca. Abre los ojos, finalmente, y los fija en el techo. Lentamente el día va entrando en el cuerpo. Escucha un ruido de hojas secas pisadas. Pasos lejanos, menudos y apresurados. Un niño corre por el camino, piensa. De nuevo, el silencio.”
Cuando se intenta explicar en qué estriba la maestría de esta escritora, aquella cuentista o el otro novelista raramente se apela a sus dotes y maestría en la descripción. Y, sin embargo, ahí está el mundo en el que nos adentra Lispector con su caleidoscopio de descripciones: el reloj con su sonido tan específico; después, el sol que se comporta como un personaje con voluntad; el encuentro del rayo de sol con Luísa y esa imagen increíble, “crucificada por la languidez”.
No se describe a Luísa, pero los lectores vamos recorriendo su cuerpo como lo hace el sol y como se despierta ella misma, con demora lánguida. Y los pasos revelan al niño que adivinamos como lo hace Luísa, porque en esta breve descripción primero somos el reloj, después somos el sol y finalmente nos posamos en la sensibilidad del personaje que ya nos atrapó hasta el final del cuento.

