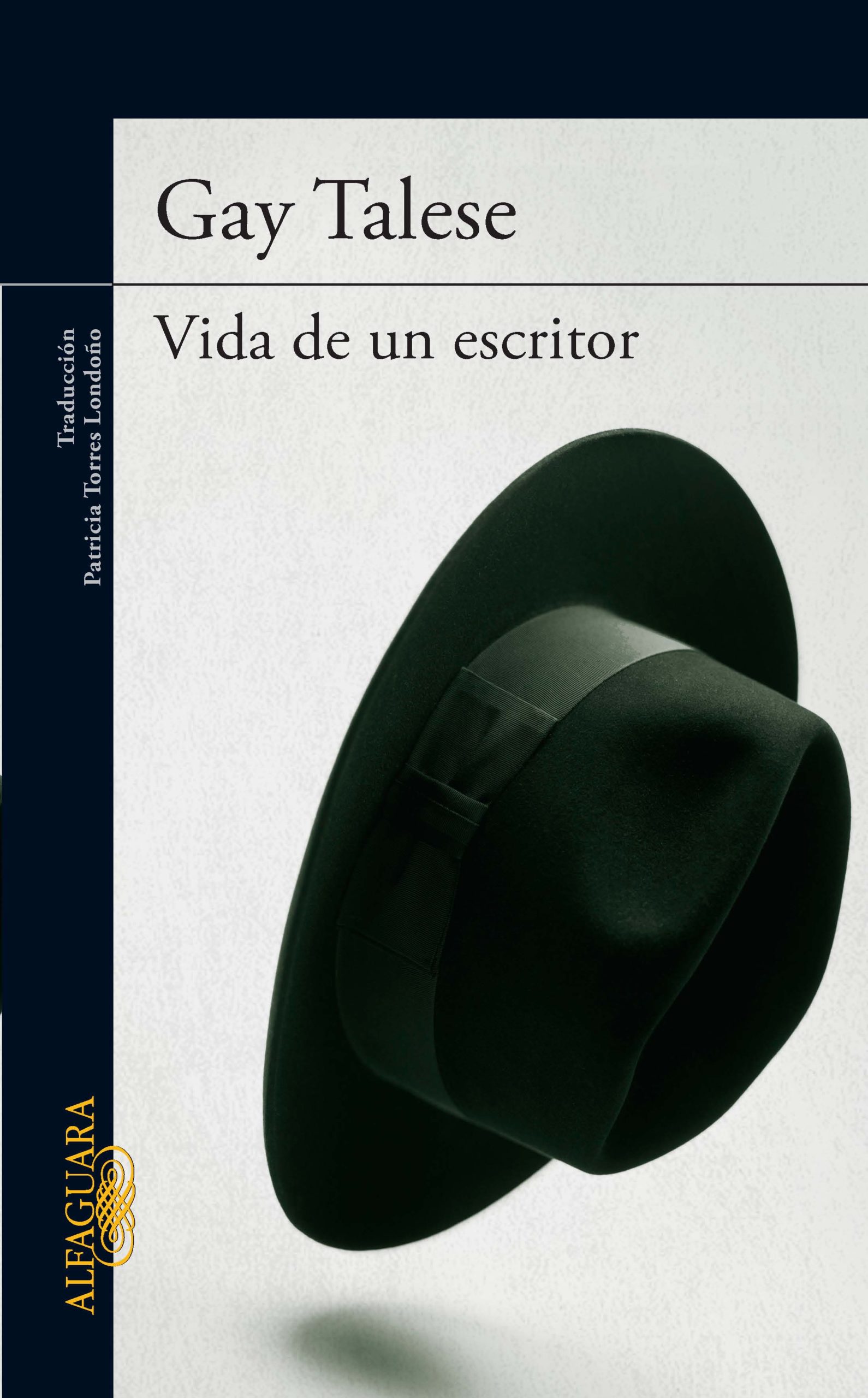
Ficha técnica
Vida de un escritor
Gay Talese
El hijo de un modesto sastre italiano que se convirtió en una leyenda del periodismo, el hombre capaz de todo por contar una buena historia -desde rastrear a los tipos más excéntricos que pululan por Nueva York hasta intimar con un temible clan de la mafia italoamericana, desde frecuentar comunas nudistas hasta investigar la vida de estrellas del deporte y del espectáculo después de que se apaguen los focos- habla en primera persona. El retrato de sus familiares, sus restaurantes predilectos en Manhattan, el escandaloso caso Bobbitt o los entresijos de sus libros más recordados se dan cita en estas páginas deslumbrantes.
The Washington Post
Publisher´s Weekly
Francisco Calvo Serraller, El País
1.
No soy, y nunca he sido, amante del fútbol. Probablemente esto se debe en parte a mi edad y al hecho de que cuando era un jovencito en la costa sur de Nueva Jersey, hace medio siglo, ese deporte era prácticamente desconocido para los norteamericanos, excepto para aquellos que habían nacido en el extranjero. Y aunque mi padre había nacido en el extranjero -era un distinguido pero discreto sastre venido de un pueblito calabrés del sur de Italia, que se convirtió en ciudadano de Estados Unidos a mediados de los años veinte-, las referencias sobre el fútbol que me pasó estaban asociadas a sus conflictos de infancia con ese deporte y a su deseo de jugar al fútbol en las tardes con sus compañeros de escuela en un patio italiano y no limitarse a verlos jugar mientras cosía sentado junto a la ventana trasera de un taller en donde trabajaba de aprendiz; sin embargo, él, mi padre, sabía incluso en esa época, como no dejaba de recordármelo, que esos jóvenes jugadores (entre los que se encontraban sus hermanos y primos menos juiciosos) estaban perdiendo su tiempo y desperdiciando su futuro mientras daban patadas al balón de aquí para allá, cuando deberían estar aprendiendo un oficio valioso y pensando en el alto precio de conseguir un billete en busca de la prosperidad en Estados Unidos. Pero no, continuaba advirtiéndome mi padre con su incansable retahíla: de cualquier modo ellos siguieron jugando al fútbol todas las tardes en el patio tal y como después continuaron haciendo tras la alambrada del campo de prisioneros de guerra de los Aliados en el norte de África, campo al cual fueron enviados (los que no murieron asesinados o quedaron inválidos después de un combate) después de su rendición en 1942 como miembros de la infantería del ejército derrotado de Mussolini. A veces le enviaban cartas a mi padre en las que describían su cautiverio. Un día, cerca del final de la Segunda Guerra Mundial, mi padre puso el correo a un lado y me dijo, con un tono que prefiero creer que expresaba antes tristeza que sarcasmo: «¡Aún siguen jugando al fútbol!».

