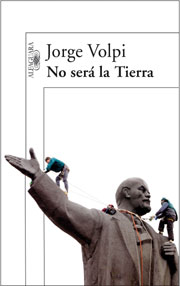
Ficha técnica
Título: No será la Tierra | Autor: Jorge Volpi | Editorial: Colección: Hispánica | Páginas: 554 | Fecha de publicación: 13/9/2006 | Género: Novela | Precio: 19.50 € | ISBN: 8420470562 | EAN: 9788420470566
No será la Tierra
Jorge Volpi
No será la Tierra narra las grandes transformaciones de nuestro tiempo: la caída del Muro de Berlín, el golpe de Estado contra Gorbachov y el ascenso de Yeltsin, la guerra bacteriológica y el Proyecto Genoma Humano. Relato científico, fábula detectivesca, suma de géneros, esta novela de Jorge Volpi es una fascinante exploración de la avaricia que mueve al ser humano a la vez que un despiadado examen de la pasión y el egoísmo que dominan a nuestra especie.
Extracto del libro:
Basta de podredumbre, aulló Anatoli Diátlov. La alarma se encendió a la una veintinueve de la mañana. Desplazándose a trescientos mil kilómetros por segundo, los fotones traspasaron la pantalla (el polvo la volvía color ladrillo), atravesaron el aire saturado a cigarros turcos y, siguiendo una trayectoria rectilínea a través de la sala de controles, se precipitaron en sus pupilas poco antes de que el zumbido de una sirena, a sólo mil doscientos treinta y cinco kilómetros por hora, llegase hasta sus tímpanos. Incapaz de distinguir los dos estímulos, sus neuronas produjeron un torbellino eléctrico que se extendió a lo largo de su cuerpo. Mientras sus ojos se concentraban en el resplandor escarlata y sus oídos eran azotados por las ondas sonoras, los músculos de su cuello se contrajeron hasta el límite, las glándulas de su frente y sus axilas aceleraron la producción de sudor, sus miembros se tensaron y, sin que el asistente del ingeniero en jefe se percatase, la droga se infiltró en su torrente sanguíneo. Pese a sus diez años de experiencia, Anatoli Mijáilovich Diátlov se moría de miedo.
A unos cuantos metros, otra reacción en cadena seguía un curso paralelo. En uno de los paneles laterales el mercurio ascendía a toda prisa por el tubo de un viejo termómetro mientras las partículas de yodo y cesio se volvían inestables. Era como si esos inofensivos elementos hubiesen tramado una revuelta y, en vez de desconfiar unos de otros, se uniesen para destrozar las rejas y torturar a los custodios. La criatura no tardó en apoderarse del reactor número cuatro en abierto desafío a las leyes de emergencia. Clamaba una venganza sin excusas, la ejecución de sus captores, un reino sólo para ella. Cada vez más poderosa se lanzó a la conquista de la planta: si los humanos no tomaban medidas urgentes, la masacre se volvería incontenible. Habría miles de muertos. Y Ucrania, Bielorrusia y acaso toda Europa quedarían devastadas para siempre.
Las llamas consumían el horizonte. A lo lejos, los pastores de Prípiat, acostumbrados a la severidad de los meteoros, confundían las columnas de humo con pruebas de artillería o la celebración de una victoria. A Makar Bazdáiev, cuidador de rebaños, se le enredaba la lengua al mirar el cielo -un regusto de vodka en la garganta-, sin saber que era el anuncio de su muerte. Más cerca del incendio, ingenieros y químicos, constructores de estrellas, reconocían la naturaleza del cataclismo. Tras decenios de alarmas y recelos había ocurrido lo impensable, la maldición tantas veces aplazada, el temido ataque por sorpresa. Los ancianos aún soñaban con los tanques alemanes, los niños empalados y las hileras de tumbas: el enemigo arrasaría de nuevo con los bosques, incendiaría las chozas y bañaría los altares con la sangre de sus hijos.
A la una y media de la mañana Diátlov decidió actuar. La primavera siempre le había disgustado, odiaba los girasoles y las canciones de los aldeanos, la necesidad de sonreír sin motivo. Por eso permanecía en la planta, a salvo de la euforia: sólo soportaba los días de asueto con vodka y trabajo suplementario. ¡Y ahora esto! Los sabios de Kiev y de Moscú, ciudades de anchas calles, habían jurado que algo así jamás sucedería. Los errores son improcedentes, lo reprendió en cierta ocasión un jerarca del partido, allí tiene el manual, basta con seguir las instrucciones.
Ahora ninguna instrucción servía de nada. Las agujas enloquecían como aspas de helicópteros y las almenas levantadas gracias a la infatigable voluntad del socialismo -miles de obreros habían edificado la secreta ciudadela- caían en pedazos. Así debió lucir Sodoma: la noche encrespada por los gritos, el olor a carne chamuscada, perros jadeantes bloqueando las callejas, el humo negro que los campesinos confunden con el ángel de la muerte. Y todo por culpa de un capricho: probar la resistencia de la planta, superar las previsiones, sorprender al Ministerio.
Hacía apenas unas horas Diátlov había ordenado desconectar el sistema de enfriamiento. Simple rutina. A los pocos segundos el reactor se había sumido en un sueño perezoso. ¿Quién iba a sospechar que fingía? Su respiración se volvió más lenta y su pulso apenas perceptible: menos de treinta megavatios. Al final cerró los ojos. Temiendo un coma irreversible, Diátlov perdió la cordura: hay que aumentar de nuevo la potencia.
Los operadores replegaron el carburo de bario que servía como moderador y la bestia recuperó sus funciones. Sus signos se estabilizaron. Volvió a respirar. Los técnicos lo festejaron sin saber que aquellas barras eran el último escudo capaz de protegerlos: el manual fijaba en quince el mínimo aceptable y ahora sólo quedaban ocho de ellas. ¡Qué tontería! Aquel desliz habría de costar miles de bajas en las filas de los hombres. Los latidos del monstruo no tardaron en alcanzar los seiscientos megavatios y en un santiamén tuvo fuerzas suficientes para destrozar los muros de su celda. Sus rugidos cimbraban los abetos de Prípiat como si mil lobos aullasen al unísono. La arena crepitaba y el acero se cubría de pústulas. El núcleo del reactor número cuatro rozaba el ardor de las estrellas -el magma se derramaba por su belfos-, pero Diátlov se empeñó en flotar sobre el vacío: sigamos adelante con la prueba.
La bestia no tuvo piedad de él ni de los suyos. Atacó a sus guardianes y devoró sus vísceras; luego, cada vez más iracunda, inició su peregrinaje a través de las galerías de la planta, esparciendo su furia por los conductos de ventilación. Desoyendo las indicaciones superiores, Vladímir Kriachuk, operador de treinta y cinco años, pulsó la tecla AZ- 5 a fin de detener todo el proceso. Doscientas barras de carburo de bario se precipitaron sobre el cuerpo de la intrusa, en vano. En lugar de sucumbir, ésta revirtió la ofensiva y se tornó aún más peligrosa.
¡Está fuera de control! Olexandr Akímov, jefe del equipo, no mentía: el monstruo había vencido. A Yuri Ivánov le arrancó los ojos y a Leonid Gordesian le fracturó el cráneo como una cáscara de almendra. Dos estallidos señalaron su victoria. El reactor número cuatro había dejado de existir.
La planta era uno de los orgullos de la patria. En secreto, a lo largo de meses fatigosos, un ejército de trabajadores supervisado por cientos de funcionarios del Ministerio y distintos cuerpos de seguridad se había encargado de construir los reactores, los despachos oficiales y las salas de control; la red de tuberías, los transformadores eléctricos, los distribuidores de agua, las líneas telefónicas; las casas de los trabajadores, las escuelas para sus hijos, los centros comunitarios; la estación de bomberos y las sedes locales del partido y del servicio secreto. Una ciudad en miniatura, ejemplo de orden y progreso, que podía valerse por sí misma; un sistema perfecto levantado en un lugar que ni siquiera aparecía en los mapas -auténtica utopía-, prueba del vigor del comunismo.
Sitiado en mitad de los escombros, Diátlov ordenó encender el enfriamiento de emergencia (sus manos temblaban como espigas). Creía que, como en eras ancestrales, el agua derrotaría al fuego.
Camarada, las bombas están fuera de servicio. Era la voz de Borís Stoliarchuk. Diátlov recordó que el día anterior él mismo había ordenado desconectarlas. ¿Cuál es el nivel de radiación? Los instrumentos sólo alcanzan a marcar un milirem, y hace horas que lo hemos sobrepasado.
Era cien veces la norma permitida. Diátlov frunció el ceño y entrevió un cortejo de cadáveres.
Víktor Pétrovich Briujánov, director de la central, tenía el sueño pegajoso. Todas las noches se revolvía de un lado a otro de la cama sin llegar a despertarse: su conciencia era mullida como un almohadón de plumas. Cuando sonó el teléfono soñaba con una ambulancia de juguete y sólo al tercer pitido se levantó y descolgó el auricular, pero no escuchó a nadie al otro lado de la línea. Por fin surgió la voz de Diátlov, tartamuda, justificando sus errores. ¿Cómo explicar que había abierto las puertas del infierno?
Briujánov se abotonó la camisa. Pensó: no puede ser tan grave. Y: tiene que haber un modo de arreglarlo. Al salir de casa perdió todo optimismo. Las columnas de humo, altas como rascacielos, amenazaban con caerle encima y el viento le arañaba los pulmones. Recorrió los tres kilómetros desde Prípiat hasta la planta pensando que habitaba una pesadilla; sólo el calor, ese calor que a la postre habría de matarlo, le impedía extraviarse del camino.
Diátlov lo esperaba en el puesto de mando con el rostro cubierto de hollín y de vergüenza. Olexandr Akímov y Borís Stoliarchuk le arrebataron la palabra: en su opinión, la catástrofe era irreversible.
Confirmados los estragos, Briujánov se precipitó hacia el teléfono y marcó el número del Ministerio, después llamó al Comité Regional y al Comité Central del partido. Balbució una y otra vez las mismas frases, los mismos saludos de rigor, las mismas disculpas, las mismas súplicas: necesitamos ayuda, ha ocurrido algo terrible en Chernóbil.
Mientras el combustible nuclear se consumía, los burócratas del Ministerio se limitaban a repetirse la noticia unos a otros. Briujánov se dirigió a sus subalternos y, sin creer en sus palabras, les exigió calma, fortaleza y fe en el destino socialista. Alguien en Moscú, ciudad de anchas calles, sabría cómo diablos frenar el desperfecto. (En el otro extremo de la planta, en la sala de turbinas, media docena de empleados luchaba contra el fuego. Protegidos con mallas y cascos inservibles, defendían los depósitos de gasolina para mantenerlos a salvo de las llamas. Los dedos se les caían a pedazos.) Briujánov se mordía los labios: su ciudad se hundía. Por alguna razón se acordó de una tonada de su infancia y se puso a tararearla. Indeciso, aguardó varias horas antes de autorizar el desalojo; cuando los relojes marcaron las tres de la tarde y la radiación ya se había infiltrado en las células de sus subalternos, al fin dio la instrucción de abandonar el edificio. A su lado sólo resistieron Diátlov, Akímov y Stoliarchuk, resignados a que sus madres recogiesen sus medallas de héroes de la URSS.
Desde Prípiat la planta parecía envuelta en un festejo. Un haz azul surgía de su centro como un mástil. Sólo hacían falta las banderas encarnadas, los saludos militares, las hoces y martillos.
Muy lejos de allí, en una apacible estación meteorológica en Suecia, un grupo de científicos confirmaba las lecturas de los medidores. No había duda, la radiación que invadía los bosques escandinavos no procedía de sus reactores. Una desgracia debía haberse consumado tras el telón de acero.
Aquel día Paisi Kaisárov, de largos cabellos, supo que conocería la guerra. Se escapó de las sábanas sin hacer ruido para no perturbar a su mujer: pronto sería el padre de una niña. Hasta entonces el trabajo le había parecido lento y aburrido; sus compañeros se alegraban cada vez que extinguían una fogata. Pero ahora el enemigo los tomaba por sorpresa. ¿Qué podía esperarse si la propia central de bomberos de Prípiat había sido arrasada por el fuego?

