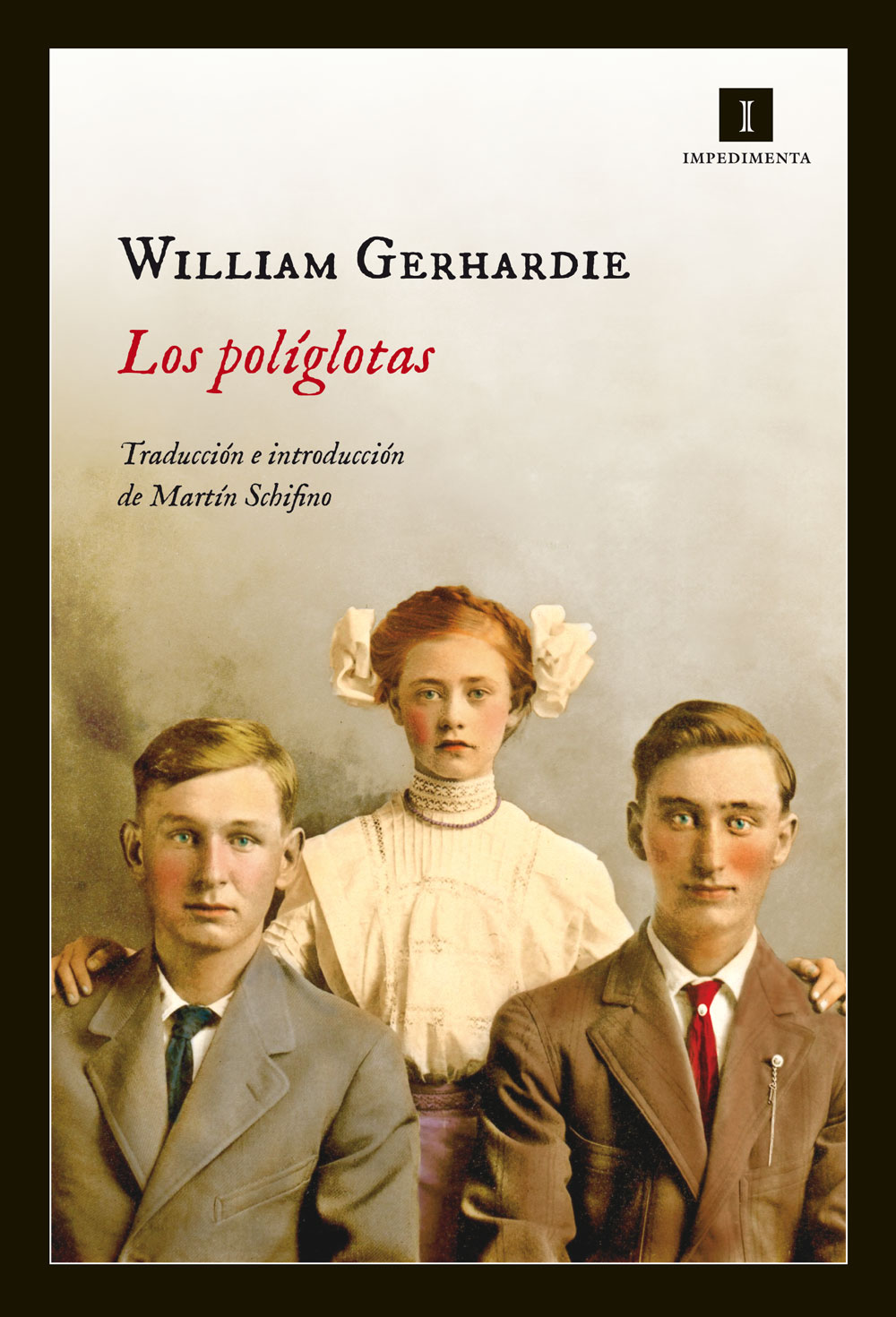
Ficha técnica
Título: Los políglotas | Autor: William Gerhardie |Traducción: Martín Schifino| Editorial: Impedimenta | Encuadernación: Rústica | Formato:14 x 21 cm | Páginas: 384 | ISBN:978-84-15979-34-0 | Precio: 22,75 euros
Los políglotas
William Gerhardie
Brillante, inclasificable y atemporal, Gerhardie fue aclamado en su época por autores como Graham Greene, H. G. Wells o Evelyn Waugh, quien lo consideraba un auténtico genio.
Los políglotas, considerada una de las obras maestras subterráneas de la literatura inglesa y, para William Boyd, la novela más influyente del siglo XX en ese idioma, narra la historia de una excéntrica familia belga afincada en el Lejano Oriente durante los turbulentos años que siguieron a la Gran Guerra. Exiliados, empobrecidos tras el estallido de la Revolución Rusa, reciben la visita de un engreído primo inglés, el capitán Georges Hamlet Alexander Diabologh, que aparece en sus vidas durante una misión militar y se convierte en testigo de sus infortunios. La historia está plagada de personajes de una rareza arrolladora: maniacos depresivos, obsesivos e hipocondriacos. A medio camino entre Ada y el ardor, de Vladimir Nabokov y Trampa 22, de Joseph Heller, Los políglotas retrata un mundo delirante y convulso, donde lo irracional aflora en los momentos menos pensados y la herencia de Babel amplifica el sonido inconfundible de lo humano.
1
Desde el buque que flotaba en medio de la corriente, contemplé Japón, mi tierra natal. Pero he de decirles ya mismo que no soy japonés. Soy de lo más europeo. Aun así, cuando desperté aquella mañana y, al mirar por el ojo de buey, descubrí el barco boyando en medio de la corriente y el Japón, un arrecife de coral, extendido delante de mis ojos y centelleando bajo el sol, me emocioné, quedé hechizado; y mis pensamientos se remontaron al día de mi nacimiento, veintiún años antes, en el país de las flores de cerezo. Me vestí deprisa y acudí corriendo a cubierta. Una brisa me desordenó el pelo y agitó el agua. Como un sueño, Japón se alzaba ante mí.
Había pasado la noche en vela esperando la aparición de la isla encantada. Como conchas marinas, los islotes habían empezado a surgir a izquierda y derecha, mientras mirábamos el horizonte sin preocuparnos del tiempo, como en trance. El buque avanzaba sigilosamente bajo la tibia brisa nocturna de julio. Las pequeñas islas se acercaban y pasaban de largo, y eran como extrañas visiones bajo la luz encantada; arrullado, el barco parecía entregarse a sus sueños. Al despertar por la mañana, vi los acantilados: y mi corazón se llenó de alegría. En Yokohama, mientras esperábamos a bordo a que nos condujeran al muelle, vimos a dos estatuillas que se hallaban de pie en mitad del camino, que al parecer llevaban sobre la cabeza unos objetos inconcebibles, cada una sosteniendo una sombrilla y abanicándose con delicadeza. Los colores de los abanicos y las sombrillas parecían demasiado espléndidos para ser reales.
2
Y nos mecíamos en medio de la corriente. Qué agradable y, en cierto modo, qué extraño. Apenas cuatro semanas antes habíamos zarpado de Inglaterra, cruzado el Atlántico en el Aquitania y, tras pasar apenas un día en Nueva York, atravesado a toda prisa los Estados Unidos hasta llegar a Vancouver. Sí, había esperado despierto la famosa «llegada a Nueva York», la «magnífica aproximación in crescendo» de la que hablaba la novela de H. G. Wells, y lo cierto es que Nueva York «se levantó del mar». El día era muy diáfano; el cielo estaba repleto de aeroplanos zumbones; transportes de tropas y grandes y pequeños barcos de guerra salían de los muelles, y acababan de cruzar por delante de nosotros cuando, con esplendor y majestad inefables, el Aquitania hizo su entrada en el puerto. La creciente afabilidad de los camareros nos había anunciado la llegada a Nueva York. Durante días, el Atlántico se había mostrado severo, desafiante; y los camareros, duros, indiferentes. Luego cambiaron como el tiempo. Aunque nos perdimos la famosa Estatua de la Libertad, completamos el elaborado control de pasaportes en el mismo salón del barco, donde declaramos en un formulario que en absoluto éramos anarquistas ni ateos ni creyentes en la bigamia y menos aún en llevar algún tipo de doble vida. El agente del Ministerio de Defensa que debía recibirnos en el puerto y gestionar nuestro traslado a Vancouver empezó a beber en cuanto subió a bordo -acababa de proclamarse la prohibición en los Estados Unidos- y no volvió a saberse de él.
Siguió una pequeña decepción. Tratándose de Nueva York, pensaba que nos aguardaría una especie de cochazo que, como una centella, nos llevara a nuestro hotel. En vez de ello, nos recogió una pesada berlina antigua, con un viejo cochero de nariz roja y un rocín entrado en años. Ambos parecían salidos de una novela de Dickens.
-Bueno, ¿cómo anda todo al otro lado del charco? -preguntó el hombre con entonación nasal, antes incluso de entrar a negociar la tarifa. Pero al instante la ilusión dickenseniana estalló en mil pedazos.
Me dejé llevar por las calles templadas y radiantes de Nueva York, y me embargó una sensación curiosa de admiración. Era como si me dijera: «¡Estoy en Norteamérica! ¡Estoy en Nueva York». Hasta entonces, para mí los Estados Unidos no eran sino una idea inerte relacionada con el mapa del nuevo mundo. Ahora los imponentes edificios y las calles abarrotadas se hacían realidad. Y el aspecto estival de Broadway, con toda su novedad, su juventud y su brillo, abrevaba en la mismísima fuente de la vida.
A la mañana siguiente, mi acompañante, que se jactaba de conocer Nueva York como la palma de su mano, decidió enseñarme la quinta avenida; así que tomamos el metro y al salir nos descubrimos, luego de preguntar, en mitad de Brooklyn. Mientras el tren abandonaba los confines de la estación Pennsylvania, fuimos testigos de la primera muestra de la Alianza victoriosa. Un caballero japonés había ocupado la litera inferior del coche cama, para indignación de un ciudadano de los Estados Unidos, que insistía en que le cediera ese privilegio a él, puesto que era miembro de la superior raza blanca.
-¡Soy norteamericano! -explicaba-. Suba usted: arriba, arriba, ¿me entiende? ¡Soy norteamericano!
El caballero japonés no hablaba inglés o, muy sabiamente, fingió que no lo hablaba. Hizo una reverencia cortés, inspiró hondo, mostró los dientes y sonrió con toda la cara.

