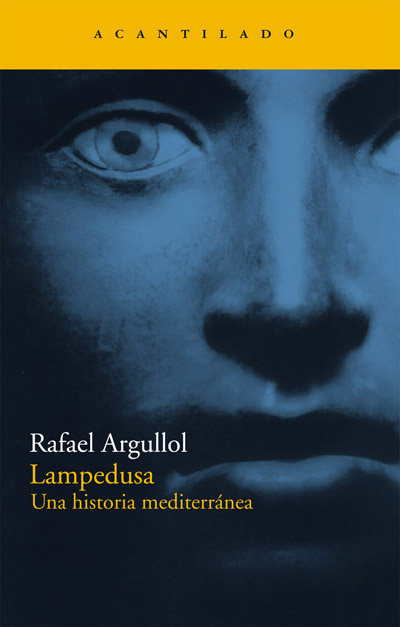
Ficha técnica
Título: Lampedusa |Autor: Rafael Argullol | Editorial: Acantilado | Colección: Narrativa del Acantilado, 148 | Páginas: 144 | Género: Novela | Precio: 14 € | Fecha de publicación: Noviembre 2008 | ISBN: 978-84-96834-87-3
Lampedusa
Rafael Argullol
En esta novela, Rafael Argullol transforma la pequeña isla de Lampedusa en la metáfora viviente del mundo mediterráneo, escenario en el que la grandeza y la decadencia se alternan según una lógica implacable. En el interior de este mundo insular, y al mismo tiempo universal, Argullol construye su argumento en torno a una mujer de hermosura misteriosa y a un personaje, Leonardo Carracci, que hace de la curiosidad por lo desconocido su aventura vital. Heredera de la gran tradición europea de las «novelas de formación», Lampedusa es un relato iniciático y mítico que evoca poderosamente la vertiente más inquietante de la pasión humana por la belleza.
I
Africano e inquieto, el viento esparcía sordas ráfagas sobre la cubierta del barco. La noche sin luna dignificaba la blancura espumosa de las olas. Era medianoche. Ninguno de los pasajeros parecía tener la menor intención de buscar melancólicos deleites a una travesía marina que conocía demasiado bien para encontrar en ella algo distinto a un rutinario mal dormir. Viajantes de comercio, pescadores o simplemente familiares que regresaban de visitar a otros familiares, se arremolinaban en los escuálidos salones destinados, a falta de camarotes, a albergar los ronquidos, los aspavientos y los poco recomendables olores que el reposar colectivo comporta.
Me sentía perplejo y curioso a un tiempo al pensar en las nulas razones que explicaban mi viaje. No tenía la menor idea de cómo era Lampedusa, pero a juzgar por la escasísima información que proporcionaban-o más bien, no proporcionaban-las agencias turísticas italianas e, incluso, las sicilianas, cabía esperar que fuera un horrible islote sin posibilidad ninguna. En pleno 1979, sólo un loco podía pensar que en el centro del Mediterráneo una belleza había escapado a las garras de los viajes organizados y a todo este saqueo de las artes y las naciones que se llama turismo. La belleza no era, pues, la razón. Tampoco lo era ni la visita a unos restos de civilización, ni el clima que, aunque probablemente templado en esta época otoñal, no me preocupaba, ni la existencia de cálidas playas o abruptos acantilados que desconocía por completo. Mientras me acompañaba de la amarga dulzura del tabaco de mi pipa, pensaba indolentemente si no había sido un duende, de aquellos que aman posarse en nuestro inconsciente durante las largas noches de la pubertad, quien malicioso y divertido había señalado en el mapa de los viajes prometidos esta islita con nombre de ninfa.
Las luces de Porto Empedocle hacía ya tiempo que habían desaparecido en la tranquilizante niebla de la lejanía. Otra vez experimentaba que, para los amantes de los puertos y de las islas, el alejarse de los unos o de las otras entraña tanta fascinación como la que irremediablemente provoca la palpitante certidumbre del arribo inminente. El enamorado de las islas y de los puertos es el verdadero nómada: él no halla satisfacción en el permanecer sino en el llegar y en el partir, actos supremos de la fugacidad y, por tanto, los únicos capaces de combatir la fugacidad de la existencia. Por eso nunca el sentimiento de la muerte es el mismo en el mar o en la tierra firme. El buque logra representar tan vivamente la transitoriedad de las cosas que, paradójicamente, constituye un refugio consolador; y el mar embravecido y la tempestad no hacen sino acrecentar estos fenómenos aparentemente opuestos.
Conciliar el sueño me resultaba imposible. La mezquina iluminación de las lámparas tampoco permitía la lectura. Como un fantasma deambulaba de un lugar a otro. En uno de los salones algunos tripulantes y marineros fumaban y jugaban a las cartas en medio de carcajadas. Al parecer era obligatorio acompañar la presentación del naipe con eructos y blasfemias, como si de una invocación a las fuerzas de un demonio tosco pero efectivo se tratara. Aunque todos hablaban en siciliano, pronto pude comprobar que algunos de ellos pronunciaban sus secas exhortaciones con unos tonos más cerrados y breves, exacerbando todavía más la habitual astucia lingüística de Sicilia.

