Marcelo Figueras
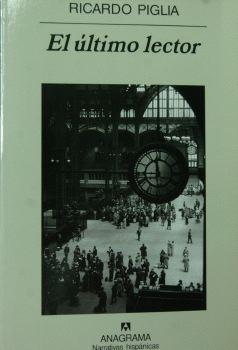 En mitad de El último lector, de Ricardo Piglia, me encontré con una anécdota sobre el Che Guevara que me dejó obsesionado. Historia personal de la lectura, como modo de definir la invención de la conciencia moderna (Hamlet y el Quijote son ante todo lectores, y dan a luz en simultáneo al hombre contemporáneo), El último lector se detiene en Ernesto Guevara de la Serna concibiéndolo como Aquel Que Nunca Habría Sido el Che Guevara -de no ser por la influencia transformadora de la lectura.
En mitad de El último lector, de Ricardo Piglia, me encontré con una anécdota sobre el Che Guevara que me dejó obsesionado. Historia personal de la lectura, como modo de definir la invención de la conciencia moderna (Hamlet y el Quijote son ante todo lectores, y dan a luz en simultáneo al hombre contemporáneo), El último lector se detiene en Ernesto Guevara de la Serna concibiéndolo como Aquel Que Nunca Habría Sido el Che Guevara -de no ser por la influencia transformadora de la lectura.
Cuando el Che es detenido en Bolivia en sus horas finales lo ha perdido todo. No lleva ni zapatos en plena marcha, pero tiene anudado a la cintura un maletín con su diario de campaña… y sus libros. La negativa a desprenderse de sus volúmenes aun en la más abyecta de las derrotas es la última de las resistencias del Che Guevara, el más grande de los revolucionarios. Piglia destaca además que en plena campaña en territorio cubano, mientras impulsaba una marcha forzada que casi nadie resistía -salvo él, a pesar de estar jaqueado por el asma-, Guevara se hacía siempre un hueco a diario para leer los libros que acarreaba sin quejas por la jungla. Mientras los demás desfallecían, abandonándose a un sueño que nunca era suficiente, Guevara leía. Y no de cualquier manera: se subía a un árbol para hacerlo, como si necesitase de esa mínima distancia, la que va del suelo a las ramas, para subrayar la separación (¿el aire?) que resulta indispensable para la ceremonia de la lectura -esto es, de la alimentación de su conciencia más íntima.
Leer es un acto que requiere de soledad profunda. Kafka escribió que ni siquiera la noche era lo suficientemente nocturna como para proporcionarnos la soledad perfecta que reclama el acto de leer. Piglia sugiere que el Robinson Crusoe de Daniel Defoe es en alguna medida el lector perfecto, en tanto está solo por completo, en una isla que el árbol de Guevara representa a escala. En este mundo escandaloso al que hemos venido a dar, el hombre que quiere mantener viva su conciencia -o para ponerlo en los términos del libro de Piglia: el hombre que quiere leer- debe trabajar a brazo partido para no perder su isla, su árbol, su interioridad. Todo conspira para arrancarnos nuestra rendición. Pero allí está el ejemplo del Che Guevara: el hombre que marchaba sin quejas, el revolucionario que exigía de su físico esfuerzos sobrehumanos, sabía que toda su energía no serviría de nada si no actuaba iluminado por esa conciencia alimentada a base de libros. Acción, pero también lectura. Dos instantes irreemplazables y complementarios, como sístole y diástole, como inspiración y expiración, como la especie que necesita de dos configuraciones genitales para perpetuarse.
 El gesto final del Che es revelador. La noche previa a su fusilamiento la maestra de La Higuera, Julia Cortés, le lleva un plato de guiso. Las últimas palabras de Guevara son para señalar un error en la frase escrita en el pizarrón del aula. "Le falta el acento", dice el Che. Una vez corregida, la frase expresa al fin el mensaje que Guevara quiere dejar, que deja delante de las narices de sus victimarios sin que lo adviertan, como ocurre en La carta robada de Edgar Allan Poe.
El gesto final del Che es revelador. La noche previa a su fusilamiento la maestra de La Higuera, Julia Cortés, le lleva un plato de guiso. Las últimas palabras de Guevara son para señalar un error en la frase escrita en el pizarrón del aula. "Le falta el acento", dice el Che. Una vez corregida, la frase expresa al fin el mensaje que Guevara quiere dejar, que deja delante de las narices de sus victimarios sin que lo adviertan, como ocurre en La carta robada de Edgar Allan Poe.
Yo sé leer, dice al fin el pizarrón.
He ahí su secreto, el mismo secreto que tantos de nosotros compartimos en secreto, comunidad casi clandestina: nosotros también podríamos llamarnos Aquellos Que No Seríamos Quienes Somos -de no ser por los libros.

