Marcelo Figueras
Cualquier detective se preguntaría aquí: ¿quién se beneficia con este crimen? ¿Quién saca rédito de este acto de aparente rebeldía? Al igual que en el caso del lock-out del campo, los que se benefician en primer lugar son los grandes empresarios, que siempre cuentan la historia del modo apropiado a su conveniencia. ¿Acaso no oímos a diario que el libro está en crisis? ¿No se nos invita a olvidarnos del lector, esa criatura inculta y casquivana, aquejada por incurable déficit de atención? 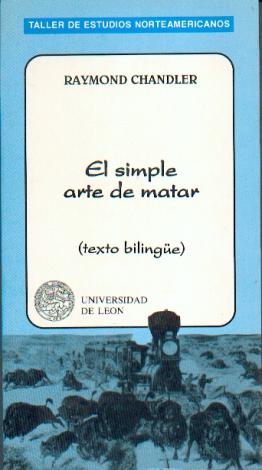 ¿No nos convocan a darnos por felices en el arenero del suplemento cultural, aun cuando signifique que lo que hacemos ya no produce olas sobre el mundo del que habla el resto del diario? ("Un mundo que no huele bien, pero es el mundo en que usted vive", dice Chandler en El simple arte de matar.) ¿No se nos sugiere que celebremos porque se nos publica en casas marginales o en las colecciones ‘de prestigio’ que las editoriales grandes crean a nuestra medida -y que nunca son bien exhibidas en las librerías, y a las que no se publicita?
¿No nos convocan a darnos por felices en el arenero del suplemento cultural, aun cuando signifique que lo que hacemos ya no produce olas sobre el mundo del que habla el resto del diario? ("Un mundo que no huele bien, pero es el mundo en que usted vive", dice Chandler en El simple arte de matar.) ¿No se nos sugiere que celebremos porque se nos publica en casas marginales o en las colecciones ‘de prestigio’ que las editoriales grandes crean a nuestra medida -y que nunca son bien exhibidas en las librerías, y a las que no se publicita?
Hay hechos que cuestionan esta versión interesada de la historia. El dato de que cada vez se editen más libros, en lugar de menos. (Del mismo modo: cada vez hay más películas, y más sitios donde ya no hace falta ser productor o distribuidor para difundir material audiovisual.) Si lectores y espectadores son tan tontos como se nos dice, condenados por su paladar a saborear sólo mierda como las moscas, ¿cómo explicar el fenómeno Lost, los millones de espectadores del mundo entero dispuestos a seguir una narrativa compleja a lo largo de dos, cuatro, seis años de su vida?
Llevo mucho tiempo viendo la misma operación en el mundo del cine. Aunque nadie lo proclame abiertamente, existe una División Internacional del Trabajo Cinematográfico. ¿Qué se espera de nosotros, latinoamericanos? Que hagamos películas pintorescas sobre nuestra circunstancia, exóticas, miserabilistas, o bien abstrusas películas de autor -pero nada más. Cuando obedecemos este dictum se habla bien de nosotros en los medios, se nos premia, se nos conceden alicientes para la producción. Pero cuando pretendemos hacer una película con ambiciones narrativas que excedan el corralito del público festivalero, se nos ningunea. La razón es simple. Las productoras de cine más poderosas -de los Estados Unidos, y algunas europeas como subsidiarias- no quieren que nadie les dispute el gran público, que consideran propio. Por eso nos sobornan para que sólo hagamos la clase de películas que ellos nunca harán. Y muchos cineastas no sólo aceptan encantados, sino que además elaboran justificaciones para sostener que son esas, precisamente, las películas que debemos hacer si queremos seguir actuando el papel de rebeldes que tanto nos gusta.
Se nos llama a desechar recursos que se pretende estereotipados, como el argumento o la intriga. Días atrás Damián Tabarovsky aplaudía en Babelia que en España se publiquen cada vez más libros de autores latinos que practican estas fórmulas. Y al mismo tiempo confesaba su inquietud: intuye que, caducado el nicho comercial del realismo mágico, se está poniendo a prueba la alternativa de la narrativa ‘rara’. Lo marginal se está volviendo central, la fórmula del momento -literatura oficial, letra muerta antes de nacer. De eso hablan los suplementos, esos son los títulos y los autores a los que se consagra: latinoamericanos que hacen literatura ‘rara’, aun cuando la fórmula los enajene cada vez más del público que lleva vidas que tienen argumento y que sufren mil y una intrigas -gente que por cierto, no aprecia que se considere que su existencia es banal o estereotipada.
Nos están vendiendo espejitos de colores. Otra vez. Y los estamos comprando a manos llenas -no olviden que los argentinos somos los inventores del déme dos-, convencidos de ser los más listos del barrio.
(Continuará.)

