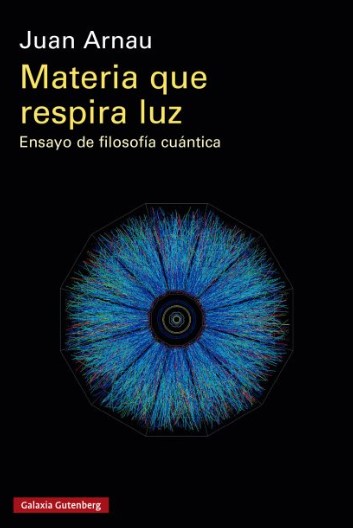
'Materia que respira luz', de Juan Arnau (Galaxia Gutenberg, 2023)
Juan Lagardera
En realidad, Oppenheimer, la película del británico Christopher Nolan (director de magníficos films como Memento o Dunkerque y de varias adaptaciones de Batman, con las que alimentar a la industria del entretenimiento), es un manifiesto político más que una explicación entendible por la gente corriente de lo que supuso la fisión nuclear para el avance de la física.
A Nolan le interesan los pormenores ideológicos que se desatan en torno al Proyecto Manhattan y la pequeña historia del poblado que el físico teórico protagonista, de tendencia más que liberal, levanta en la meseta de Los Álamos, un lugar astronómicamente sagrado para los indios Pueblo de Nuevo México. Todo ello al servicio de una deriva que deja ver en la película las tensiones políticas que sufre la administración de los Estados Unidos en el periodo que abarca desde la presidencia de Harry Truman a la irrupción de los Kennedy.
A pesar de la duración del largometraje, se obvian las consecuencias dramáticas y morales ya conocidas de la bomba sobre la población civil japonesa, pero también el importante debate que la aceleración de las investigaciones físicas propiciaba en aquellos años. El encuentro fílmico de Robert Oppenheimer con Albert Einstein en el campus de Princeton, a quien sustituyó como director de estudios avanzados, parece una anécdota. Y aún más lisonjera se percibe la aparición del danés Niels Bohr (interpretado por el shakesperiano Kenneth Branagh) a cuenta de la brillante pregunta de un joven Oppenheimer en una de sus conferencias. Son inexistentes también los estudios europeos del físico neoyorquino de ascendencia judeoalemana, precisamente, con el matemático germano Max Born, o con el bioquímico Linus Pauling, premio Nobel de la paz por su activismo contra el rearme nuclear. Ni siquiera sabemos por la película si Oppenheimer conoció a Werner Heisenberg, el padre del principio de incertidumbre y cabeza visible del equipo científico alemán que trabajaba en pos de una bomba atómica a principios de los 40.
Para contestar a todas estas cuestiones, decisivas en la historia de la física moderna, y a muchas más, incluyendo las gigantescas consecuencias filosóficas que el mundo cuántico proporciona, nos llega ahora un libro clarificador, ilustrativo, de la mano del físico y orientalista Juan Arnau: Materia que respira luz, Galaxia Gutenberg. Conocido por su prolífica producción ensayística que incluye numerosos artículos divulgativos en la prensa de vocación cultural, Arnau desanuda en esta obra la potente polémica que la mecánica cuántica suscitó desde que tanto Bohr como Heisenberg cuestionaran la física formulada por Einstein.
Fue este último quien ha pasado a la posteridad por su teoría de la relatividad el que zanjó, para siempre, el universo medible espacio-temporal de Isaac Newton. Lo que nos explica Arnau es que, en última instancia, la aportación einsteniana modificó unas reglas de medir por otras, convirtiendo el comportamiento de la luz en la matriz explicativa y objetivable del mundo físico. Los griegos ya conocían la estructura de la materia en átomos, pero creyeron que estos eran el principio indivisible de la misma. El descubrimiento del mundo subatómico cambiará todas las reglas.
A partir de los años 20 del siglo pasado, hace apenas una centuria, se van a suceder los grandes acontecimientos: Louis de Broglie propone que las partículas cuentan con propiedades ondulatorias, el austriaco Erwin Schrödinger (el del famoso experimento con el gato) sugerirá que el cosmos es vibración –algo intuido por Pitágoras– y que puede solventar con matemáticas el problema de las ondas, mientras que el citado Heisenberg dejará claro que la realidad positiva es inasible como tal, dado que siempre cuenta con algún factor de incertidumbre y, en consecuencia, las cosas suceden por probabilidad y no con exactitud… Toda una revolución a la que se opone Einstein y que sentenciará con su lapidaria frase: “Dios no juega a los dados”.
La batalla intelectual entre Einstein y Bohr hará época, y merece otra película, pero de momento nos ha dado este excelente ensayo de Juan Arnau, traductor también del Bhagavad Gita, libro sagrado hinduista que solía frecuentar el mismo Oppenheimer. En todo caso, lo que Arnau viene a decirnos es que «la idea de que el universo fue creado hace mucho es descabellada», pues «el acto de creación sucede aquí, ahora, sin cesar y, paradójicamente, lo hace fuera del tiempo, en la eternidad del instante: el origen está siempre presente». Una idea filosófica, en suma, que resitúa a la metafísica que bautizara por azar Aristóteles, en elemento esencial del pensamiento más actual, justo ahora que las autoridades académicas deciden desplazarla de los curriculums estudiantiles.
No es sencillo entender el mundo más allá de lo tangible. Arnau lo hace posible. La religión ha solido ser la respuesta a esa dificultad, pero la ciencia creyó que podría resolver el problema. La mecánica cuántica nos lo devolvió y hace suyo ese otro pensamiento cristiano que identifica la comprobación de la idea de Dios como algo tan complejo que no se encuentra al alcance de la inteligencia humana. Tal vez los poetas sean los únicos capaces de comprender la «eternidad del instante» que tanto seduce a Arnau.
Esas preguntas me las hice hace mucho tiempo, de niño, cuando mi padre me llevó a conocer a su amigo de juventud, un físico de Xàtiva, expiloto de aviación de la República, que coordinaba el programa nuclear del entonces Ministerio del Aire. Recuerdo que se llamaba Terol y que me enseñó en su despacho una piedra negra en una hornacina de cristal que emitía radiaciones, como si respirara. Desde entonces me domina la perplejidad.

