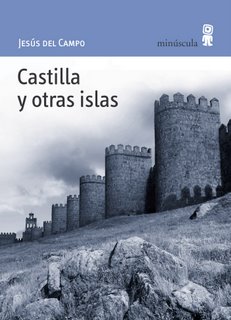
Félix de Azúa
Hacía por lo menos quince años que no me acercaba a la costa norte de Barcelona, mejor conocida como el Maresme por las antiguas marismas que envenenaban la región con la malaria. Si ya la barbarie de los años ochenta y noventa dejaba poco espacio para la esperanza, lo sucedido en el último decenio es irreparable. Un gigantesco hormiguero de casitas adosadas en un desorden pueril, con un urbanismo caótico y la evidente ausencia de cualquier regulación humana. El aspecto que cada país, su rostro visible, refleja el alma de su clase dirigente.
La excursión no había podido comenzar mejor. En la salida de la autopista nos cobraron un peaje tan irreal que preguntamos si no era una broma. La encargada asintió con gesto resignado. Un euro con once céntimos. ¡Once céntimos! Será que cada día obsequian a los empleados con sacos llenos de moneditas. Las colas eran preciosas. Un céntimo, sin embargo, es un céntimo y La Caixa, entidad que explota las autopistas catalanas, necesita ese céntimo del cual depende la buena digestión de los consejeros.
Luego fue imposible llegar a la feria de Canet. Los habituales sabrán cuál de las múltiples bocacalles lleva a la ciudad, porque no hay una sola indicación que no conduzca al parking de un hotel o de nuevo al lugar del que venías. Si te fías de la señalización, Canet no existe. De modo que nos fuimos a Sant Viçens de Montalt, donde teníamos la cita. No fue fácil, pero al fin alcanzamos una casa en lo alto de lo alto, desde dónde se divisaba el relumbre del mar, manchas sueltas de pinar… y la inmensa favela para ricos en la que se ha convertido lo que en otro tiempo fuera uno de los lugares más civilizados de España. Hay que leer a Pla, que escribe sobre su tierra con la inteligencia y no sólo con las vísceras, para percatarse de lo que han arrasado los amos de este paraíso.
La devastación salvaje del territorio en los últimos diez años, invita a la huída. Nos vemos obligados a vivir como termitas entre muros de cartón, en espacios usurarios y ciudades estúpidas. El país no da más de sí. De modo que tratamos de escapar como peces asfixiados en el pantano, aunque sólo sea para boquear un poco y ver que el firmamento aún existe. Sin embargo, allí donde vas te encuentras el nihilismo del poder público, la barbarie del dinero y la estafa colosal de una simbología de la patria que sólo engaña a quienes no tienen más remedio que tragar.
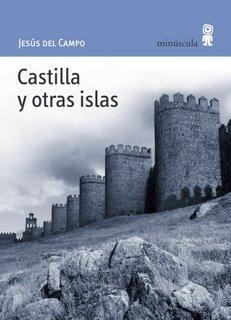 Quizás por eso me ha gustado tanto la solución de Jesús del Campo. Su relato, más próximo a la poesía que a la prosa viajera, es ejemplar. Del Campo, como su nombre indica, es alguien que viaja, pero como sabe que todo ha sido ya arruinado, indaga lugares en busca del espacio que algún día cobijó estampas grandiosas y a veces terribles. En su libro "Castilla y otras islas", publicado por la colosal editorial "Minúscula", nos cuenta unas escapadas densas, estoicas, decorosas, en las que el espacio se alza para respirar el aire del tiempo.
Quizás por eso me ha gustado tanto la solución de Jesús del Campo. Su relato, más próximo a la poesía que a la prosa viajera, es ejemplar. Del Campo, como su nombre indica, es alguien que viaja, pero como sabe que todo ha sido ya arruinado, indaga lugares en busca del espacio que algún día cobijó estampas grandiosas y a veces terribles. En su libro "Castilla y otras islas", publicado por la colosal editorial "Minúscula", nos cuenta unas escapadas densas, estoicas, decorosas, en las que el espacio se alza para respirar el aire del tiempo.
Busca Del Campo escenarios esquinados, oblicuos. El 20 de julio de 1812 las tropas de Wellington y las del mariscal de Marmont avanzaron en paralelo a lo largo de las riberas derecha e izquierda del río Guareña. Oficiales y soldados se observaban de reojo. Sabían que al cabo vendría la matanza: "La muerte estaba aún a cincuenta horas de distancia", escribe Del Campo, pero él quiere comprobar cómo eran esas riberas y el agua que fluía entre ambos bandos, imaginar en su espacio exacto la procesión de guerreros y mulas. Y allí se va para revivir los pasos hundidos en el fango, las miradas de odio, el temor y el temblor.
Como ésta, decenas de estampas en lugares de los que se ha perdido toda memoria y donde lo que podría quedar se encuentra en estado ruinoso. ¿Cómo es ese castillo de Berlanga que guareció a Velázquez unos días, camino de la Isla de los Faisanes para aposentar la entrega de la hija de Felipe IV a Luis XIV? Es uno de los últimos paisajes que pudo ver el pintor, muerto al regreso. ¿Qué vio? ¿Y cómo es el puente de Tudela del Duero, donde el fraile Alonso de la Espina le comunicó al condestable Alvaro de Luna que iban a ejecutarle? A partir de allí el hombre más poderoso de España era ya un cadáver. ¿Qué miraría? ¿Y por dónde rodearon el Duero las huestes de Rodrigo de Vivar? El vado de Navapalos sigue ahí, pero es necesario viajar tanto en el tiempo como en el espacio para ver a los guerreros desfallecidos, los caballos sedientos, el alma en vilo del Campeador. ¿Y la banca de los Fugger en Almagro? ¿Los potentados que pagaban las guerras de Carlos V, qué se ficieron? Así, una docena de historias y lugares.
Del Campo nos invita a visitar lugares que quizás existieron, pero ya no existen. Y a contemplar el destrozo invariable, tenaz, del que nuestro país es máximo artífice. Aunque no para desesperarse y maldecir nuestras vidas, sino todo lo contrario. Una frase del libro me ha quedado grabada para el resto de mis días: "La sabiduría parece una línea divisoria entre la lucidez y la autodestrucción". Exacto y sutil: la sabiduría es el muro de contención entre el ansia de vivir sin mentiras y el negro desengaño. Mantengamos la cordura, aunque seamos galeotes en la nave de los locos.
Artículo publicado en: El Periódico, 1 de mayo de 2008.

