Mallarmé es algo así como la palabra-emblema de esa afortunada circunstancia en la que impone sus exigencias lo que Steven Pinker ha denominado "instinto de lenguaje".
Instinto que (como el de conservación específico o individual) puede llegar a perderse. Cuando tal cosa ocurre, entonces aquello que nos proporciona identidad, aquello que nos singulariza verticalmente en relación a todos los demás animales, es marginado: o bien reducido a mero instrumento de la subsistencia; o puesto al servicio de causas que el propio lenguaje ha erigido, pero que han sido, por mera estulticia, dejado de ser consideradas en el vínculo con tal matriz.
Le sonneur
Cependant que la cloche éveille sa voix claire
A l'air pur et limpide et profond du matin
Et passe sur l'enfant qui jette pou lui plaire
Un angélus parmi la lavande et le thym
Le sonneur effleuré par l'oiseau qu'il éclaire.
Chevauchant tristement en geignant du latin
Sur la pierre qui tend la corde séculaire,
N'entend descendre à lui qu'un tintement lointain.
Je suis cet homme. Hélas ! de la nuit désireuse,
J'ai beau tirer le câble à sonner l' Idéal
De froids pêchés s'ébat un plumage féal,
Et la voix ne me vient que par bribes et creuse !
Mais un jour, fatigué d'avoir en vain tiré,
O Satan, j´ôterai la pierre et me prendrai
Aquél por quién la voz ilumina el entorno es precisamente el único que no tiene de esa misma voz más que un eco pálido y hasta extraño.
No hay ciertamente palabra sin persona, sin alma singular y cavidad física que posibilite la re-sonancia. Mas la persona misma nunca es lo esencial. No debe procederse a una inversión de jerarquía, y de hacerlo siempre se pagará un precio.
Es un común decir de los que apuntan a la obra de arte que el creador sólo es tal en razón de su ausencia, no exactamente de su desaparición, sino de su eclipse. Lo que cuenta aparece en primer plano y lo que parecía matriz es reducido a oscuro satélite.
Tal respeto de la jerarquía es la condición de posibilidad de que el mero individuo se reencuentre serenamente con el hombre, es decir, condición de que la nostalgia de su naturaleza, nostalgia que es el motor de la obra de arte y concretamente del instinto musical, no suponga para el individuo exigencia de inmolarse.


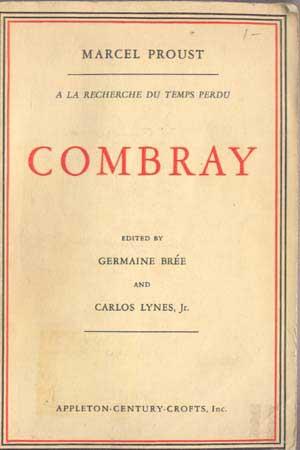 Un momento más tarde, el Narrador evoca ese su momento de sollozos en Combray como "una suerte de pubertad del dolor, una emancipación de las lágrimas". Yo diría más bien: nacimiento de las lágrimas, como nacimiento de la guerra y aun de la paz, nacimiento de todo aquello que es distintivo de la condición humana y sin lo cual no se hubiera dado ese admirable edificio, ya sea amenazado de ruina, esa torre cimentada en la disposición a encontrar la voz originaria y erigida palmo a palmo con las vidas inmoladas en el esfuerzo mismo por alcanzar tal objetivo.
Un momento más tarde, el Narrador evoca ese su momento de sollozos en Combray como "una suerte de pubertad del dolor, una emancipación de las lágrimas". Yo diría más bien: nacimiento de las lágrimas, como nacimiento de la guerra y aun de la paz, nacimiento de todo aquello que es distintivo de la condición humana y sin lo cual no se hubiera dado ese admirable edificio, ya sea amenazado de ruina, esa torre cimentada en la disposición a encontrar la voz originaria y erigida palmo a palmo con las vidas inmoladas en el esfuerzo mismo por alcanzar tal objetivo.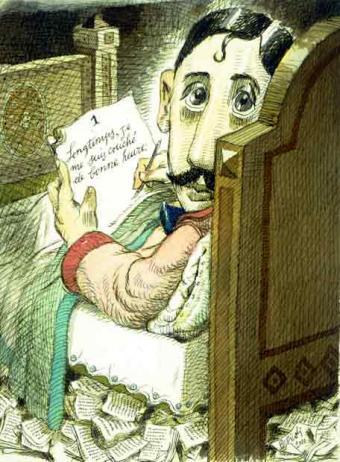 Perdido para cada uno de nosotros el particular Combray, no lo está sin embargo la alternancia de sollozos y voces expresivas de admiración y gozo; no está en definitiva perdida esa indisociabilidad de fiesta y dolor que marca la hora prístina para el ser humano y a la que vacilantes intentan asomarse los grandes de la palabra y los grandes de la música.
Perdido para cada uno de nosotros el particular Combray, no lo está sin embargo la alternancia de sollozos y voces expresivas de admiración y gozo; no está en definitiva perdida esa indisociabilidad de fiesta y dolor que marca la hora prístina para el ser humano y a la que vacilantes intentan asomarse los grandes de la palabra y los grandes de la música.







