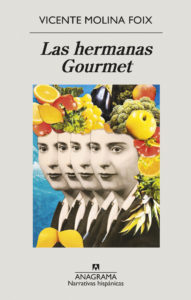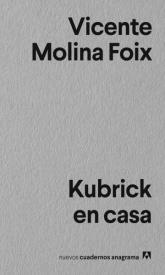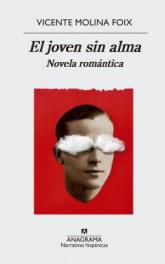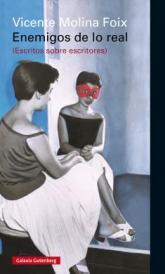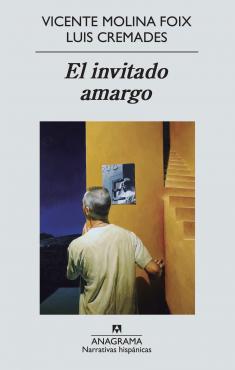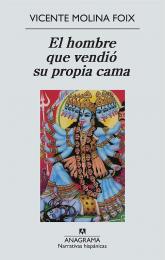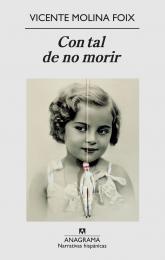Al acabarse un ciclo temático que empecé en este blog hace un año con un primer artículo contando mi preparación de ‘El dios de madera', lo cierro aquí mismo, estrenada ya la película, y me despido hasta finales de agosto de mis lectores, que también necesitan un descanso. Y lo cierro -después de haber dado cabida en este acogedor ‘boomeran(g)' al diario de rodaje del film y a diversas consideraciones sobre literatura y cine- con el artículo publicado hace un mes, bajo el título ‘Antecrítica', en la revista Letras Libres, donde colaboro mensualmente desde octubre del 2006.
‘ANTECRÍTICA'
Cuando yo era niño me aficioné a leer una página, siempre la misma página, del ABC, el diario nacional que llegaba a casa junto con otro publicado en Alicante, donde vivíamos. A los doce años, había descubierto que en la biblioteca de mi padre, de apariencia jurídica y contable, había un cuerpo entero, el de la izquierda, lleno de libros de teatro; tenían todos portadas vistosas, con dibujos de arlequines y damas dieciochescas y petimetres, estando otros ilustrados por los retratos muy coloreados, casi warholianos ‘avant la lettre', de los dramaturgos nórdicos y los sainetistas hispanos. Los fui leyendo uno a uno, captando más la gracia andaluza de los Hermanos Quintero que la ‘angst' de Ibsen, y un día decidí que yo sería, como mi abuelo (a quien se debían esos libros escénicos), hombre de teatro.
Para completar las lecturas dramáticas con una ‘illusion comique' imposible de cultivar en Alicante, buscaba la página que, cada vez que se producía el estreno de una nueva obra de teatro en Madrid, el ABC le pedía a su autor. Se llamaba ‘antecrítica', y constituía un sub-género literario en sí, pues el comediógrafo (o dramaturgo), teniendo que ser amable al menos con sus colaboradores, no podía revelar demasiado de la trama ni -aunque en eso se daban excepciones- cubrirse a sí mismo de elogios.
Escribo ahora por indicación de Letras Libres sobre mi película ‘El dios de madera', cuando va a estrenarse en España, y me gustaría tener la habilidad de aquellos escritores de otro tiempo. Uno de los invariantes del género era cantar las dotes de la primera actriz, con un latiguillo verbal que no se me ha borrado de la cabeza al cabo de tantos años: "Fulanita de Tal, en su esplendor como actriz y como mujer, interpreta...etc. etc." El tópico se podría aplicar sin mentir a Marisa Paredes, protagonista del film, pero no creo que a ella, pese a su humor, le gustase la parte rancia del lugar común. Tampoco extiendo los tópicos de rigor a los demás colaboradores, algo que, quizá en el cine más que en el teatro, corre además el riesgo de caer en la perogrullada: las películas se hacen en un alto nivel de co-autoría con los actores, el músico, el director de fotografía, los diseñadores de arte, por no citar al resto de los equipos fundamentales. A ellos, a su acierto o error, se debe la puesta en imágenes finales de algo que para el director-guionista (que es mi caso en las dos películas que he hecho) sólo es ante un conjunto de ideas en boceto. Ensalzarlos o condenarlos sería como hacerlo con uno mismo.
¿Y por qué se mete un escritor a hacer películas, con la independencia, la facilidad material y la comparativa falta de sufrimiento post-parto que la literatura tiene respecto al cine? Respondo por mí, aunque sospecho, por lo que he oído y leído a escritores-cineastas admirados (Paul Auster, Ray Loriga, Gonzalo Suárez, Peter Handke o, entre los muertos, Alain Robbe Grillet, Susan Sontag, Marguerite Duras), que tal vez sus respuestas irían en la misma dirección que la mía. El cine es el imperio del desorden controlado, un mecanismo muy complejo y articulado en su manufactura que, sin embargo, está en cada minuto de su realización sujeto al accidente. La lluvia, el huracán, el sol no requerido, las caídas, las gripes de un actor, las rivalidades del temperamento en el ‘set'. El fallo humano en un mecanismo de relojería como el del cine de autor europeo no admite (estamos hablando de costes) reparación, si no es inmediata. Las ‘averías' se pagan con la eliminación o el cambio drástico de la secuencia. Ese riesgo, ese caos que hay que dominar da a la filmación de una película una épica que, para el lírico narrativo que es el novelista, puede constituir un placer o al menos un reto incomparable.
Y luego llega el montaje, palabra que prefiero a la que se usa en América, edición, que me recuerda demasiado a los libros. Montar es proporcionar sentido al mundo de frases sueltas que son los planos rodados, nunca pegados del todo uno detrás de otro en ninguna página o pantalla de ordenador. El dar por acabada una novela tiene en efecto una similar propuesta de significación del relato, pero sin la capacidad de taumaturgia, por no decir prestidigitación, que permite el cine. Los personajes de tu relato fílmico no han sido sólo figuras de tu imaginación, como los del libro, y ya eso es prodigioso: son creados en conversación viva con la mujer o el hombre que te interpretan. En el montaje caben los juegos de mano, las mezclas no previstas, la superposición de imágenes, el fundido, la ralentización apenas vista. Y algo más, para mí esencial. Acabado todo, llega un señor (en mi caso, las dos veces, un alicantino), y le pone música a tus previsiones, a tus combinaciones de imagen y palabra. La película ya tiene alma, y se escucha, con un sonido que las novelas, al menos la de papel, aún no han incorporado.