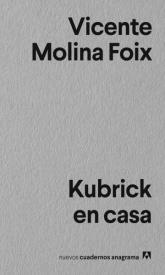Mi entrada en el bachillerato tuvo aparato teatral, no en sí misma, dentro de un colegio de los hermanos Maristas donde yo era un alumno del montón, sino por el regalo que mis padres me hicieron para celebrarla. Un regalo antiguo, de primeros de siglo, aunque a mí me llegó bastante más tarde, exactamente en el año 1956. Entonces, y por algún tiempo después, se vendía en las mejores tiendas del ramo, del ramo de los libros, a la sazón floreciente, un artilugio de extraordinaria belleza y confección catalana, ‘El Teatro de los Niños', que su autor y editor presentaba así: "Juguete educativo que ofrece un doble interés, pictórico y literario; ejercita, instruye y deleita".
Ese autor, con su nombre algo críptico, y casi gótico, C. B. Nualart, fue el gran amenizador de mi adolescencia, el causante no ya de que aquel niño poco dado al fútbol entretuviera deleitosamente las tardes de los jueves haciendo teatro, sino también el de la apertura a un mundo de ficción que los especimenes de dicho invento escénico representaban de forma colorida y espectacular. Considerado hoy objeto de culto, y aun de museo, el Teatro de los Niños de C. B. Nualart escondía dos intrigas más: la elección de las obras y la plasmación de sus decorados, y -esto lo averigüé veinticinco años después de haber recibido el regalo- el nombre completo del responsable, Carlos Barral Nualart, impresor, cartelista, diseñador, escritor ocasional y alma principal de Industrias Gráficas Seix y Barral Hnos. S. A., que publicaba El Teatro de los Niños, así como padre (fallecido prematuramente en agosto de 1936) de nuestro más contemporáneo Carlos Barral (Carlos Barral Agesta), el poeta y gran editor barcelonés.
No voy a seguir contando mi vida como empresario amateur y ejecutante de esas representaciones privadas (algunas sin embargo cobradas, barato, a mis amiguitos del colegio) de, entre otras, ‘Sancho Panza gobernador', ‘Caperucita Azul‘ (¿fue esta alguna vez, en la preguerra, Caperucita Roja?), Lohengrin, el caballero del cisne', ‘Por el amor de sus vasallos', ‘El mercader de Venecia', y mis favoritas del repertorio, ‘¡Viajeros al tren!', con su arranque en el andén de una estación, ferrocarril incluido, y ‘El pirata arrepentido o la doncella generosa', sugestiva, además de su título bifurcado, por la trama corsaria y los decorados inolvidables de su primer acto, situado en el puente de mando de un bien armado galeón
Aquel gran teatrito del mundo con escenografías modernistas y aun románticas de tupidos bosques, palacios neoclásicos, interiores manchegos, salones Art Déco, venecias lacustres, y, en la comedia dramática en dos actos ‘Los lobos del mar', "la cubierta de un acorazado, con las grandes torres de artillería gruesa y en el fondo el horizonte del mar", despertaba sin duda, como era la intención de Barral Nualart, el apetito pictórico de los niños, aunque también su afán literario, ya que, por abreviado y endulzado que estuviera, el texto era parte esencial. Conservo como tesoros doce obras del Teatro de los Niños, algo más de la mitad de las que estaban entonces en distribución, con la correspondiente embocadura magnífica, su telón de sube y baja, sus forillos y sus personajes recortables, alguno mutilado de un brazo o una pierna por la herida del tiempo pasado entre cajas y mudanzas. Pero conservo asimismo los doce libretos que fueron la primera obra literaria leída por mí, y probablemente por todos los adolescentes que dispusieran de aquel juego, tan figurativo y tan trepidante o más que el de los soldaditos de plomo favorecidos por una edad anterior a la de los muñecos plastificados y digitalizados. Se trataba de obras que, cuando condensaban figuras tan potentes en su comicidad, su halo heroico y su crueldad como Sancho Panza en su ínsula (sin Don Quijote), Lohengrin o el judío Silok (sic), acomodaban las tramas, los conflictos y la palabra a la capacidad y el entendimiento juvenil, sin que por ello el didáctico Barral Nualart dejara de incluir en sus folletos indicaciones de colocación y reparto de los niños, recordándoles con pundonor y sin aparente ironía que "Es conveniente ensayar el conjunto antes de una representación definitiva".
Alguna reciente polémica ha enfrentado en nuestro país a dos facciones que, teniendo ambas su parte de razón, parecieron esgrimirla en una contienda a mi modo de ver exagerada y, en el bando más numeroso, desvirtuada por sus bromas pesadas. Resulta evidente que el teatro de texto, o la escritura teatral, tiene una trayectoria de siglos que, al igual que la de la poesía, ninguna transubstanciación ha hecho desaparecer. Igualmente, decir teatro de texto no es redundante ni cosa de Perogrullo, pues han existido desde Grecia y en todos los continentes actuaciones dramáticas en las que el rito podía sobre el recitado, siendo en ese sentido, no se olvide, una de las más frecuentadas y duraderas la misa cristiana, mantenida sin interrupción en cartel más siglos y en muchos más escenarios que ‘La ratonera' y ‘La cantante calva' juntas. Hablamos naturalmente, y ahora con mayor respeto a la creencia religiosa, de representaciones en las que el oficiante repite cada domingo o cada día de culto un prontuario de invariantes prefijados: el guión sagrado, el ‘legerdemain' con el pan y el vino, las salidas y entradas por los laterales, la postración de hinojos y otros movimientos corporales sobre el escenario que es el altar, por no hablar del ropaje teatral de vivos colores y tiras bordadas, la lengua arcana (cuando se hacía así, antes del doblaje impuesto por el Vaticano) y la tropa infantil de utileros y mano de obra del sacerdote. En tal sentido, los sacrificios dionisiacos y la propia misa cristiana serían precedentes y tal vez inspiradores de un teatro de imagen y ‘performance' en el que la palabra es subsidiaria o periférica, una mera ordenación de consignas que el acto mismo -orgiástico o redentor- sustenta.
Según analizó el jesuita Jungmann en su extraordinaria obra ‘El sacrificio de la Misa', las misas (y otras celebraciones de la liturgia católica tradicional) son rememoraciones solemnes de algo sabido y creído de antemano, no muy distinto de lo que supone para el espectador actual medianamente instruido ir al teatro a ser, más que sorprendido o informado, recordado de la venganza punitiva de Electra o la inevitable muerte expiatoria del rey Lear y sus hijas. El padre Jungmann dedicó las mil páginas de su libro a resaltar con gran agudeza y base teórica las vicisitudes ilusionistas del rito, a partir de esta premisa: "La misa es una función religiosa en la que se reúne la Iglesia para llevar a cabo el acto primario y principal de su misión, una función religiosa consagrada al Señor y consistente en una acción de gracias, una oblación; más aún, en un sacrificio ofrecido a Dios que atrae bendiciones sobre aquellos que para este fin se han congregado". (J.A. Jungmann, S.I. ‘El sacrificio de la misa. Tratado histórico-litúrgico'. B.A.C, Madrid, 1963, página 208).
Resulta fácil entender el argumento -no necesariamente surgido de una lectura del hoy tal vez poco atendido Jungmann- que inspira a muchos ‘teatristas', directores, actores, escenógrafos y dramaturgos, en la acepción más estrictamente germánica de este último término. Para ellos y los que están de su parte, el teatro no debería quedar reducido a la adoración perpetua de un número amplio de textos sagrados que comprende desde los trágicos grecolatinos hasta, pongamos ahí el límite provisional, los grandes nombres del siglo XX, Pirandello, Ibsen, Chéjov, Strindberg, García Lorca, Arthur Miller, Genet; y mucho menos en un tiempo como el presente, en que el librepensamiento laico se enfrenta a la obediencia dogmática de las religiones de libro. Representar a esos profetas de la palabra dramática con la fidelidad y la totalidad verbal de otras épocas y otros públicos sería, para los que opinan así, como limitarse al cumplimiento de una costumbre cultural; un acto de fe más que un deber de creación.
Siguiendo ese argumento, sin duda sugestivo, se podría llegar a la equiparación del hecho teatral con las misas, las corales protestantes o las cinco oraciones diarias prescritas por el Islam, que no son, ni pretenden ser, intervenciones activas de una creencia sino recordatorios pasivos, rutinarios, por muy interiorizados que estén en el espíritu del feligrés. Esa formalidad la entendemos bien los que tenemos origen o educación cristiana si recordamos que, tras la institución de la eucaristía, Cristo deja un mensaje: "Haced esto en recuerdo mío". Un mandamiento divino para que todo lo que viniera después de la creación original fuese representado sin merma del original ni desvío herético.
Hay naturalmente una vía intermedia entre la mímesis puesta al día de un texto clásico y el simple cóctel de alguno de sus elementos (fragmentos de la letra, el argumento, un leve perfume) que da por resultado una obra nueva "inspirada en" o "hecha a partir de" Molière o Marlowe. Prefiero hablar poco de ello, siendo yo en este terreno, además de traductor lo más fiel posible de Shakespeare, Bernard Shaw, Tennessee Williams, Rattigan o Albee, autor de dos relecturas libres en clave dramática de ‘Electra' y ‘Medea'; por fortuna, puedo acogerme, con desparpajo o egoísmo, a la legislación anterior en ese campo, que incluye no adaptaciones o traducciones libres sino recreaciones de los trágicos griegos debidas a escritores de la talla de Lope de Vega, Racine, Marguerite Yourcenar, O´Neill o Virgilio Piñera, que han de ser entendidas, leídas o vistas como obras propias de sus autores y no de Esquilo, Eurípides o Séneca.
Más que ‘versión' o mero precipitado, el teatro de imagen, tal y como lo han practicado con genio Gordon Craig, Meyerhold, o más próximos a nosotros, Bob Wilson y Lepage, es una alternativa legítima y enriquecedora, que llena de signos una espacio vacío que en otras circunstancias se llena de palabras. Y Wilson, con más fortuna a mi juicio que Castellucci, también juega al prestidigitador: fundir la palabra y la ausencia de palabra. Entre nosotros, directores de escena como Albertí, Rigola, Carme Portaceli y, muy recientemente, la más joven Carlota Ferrer (en su montaje de ‘Blackbird' de David Harrower), utilizan la música, en discordancia, para reforzar la línea de una acción sincopada.
Ahora bien, hay un lamento (yo lo dejo escapar alguna noche al salir de un teatro) que no es por la libertad de recortar, repartir papeles sin atender al color o al sexo de los intérpretes, situar en el día de hoy o en el futuro lo que acaecía en la corte de Castilla o en la antigua Corinto, cuanto por el adelgazamiento del material que se ofrece, su conversión en un condensado que en la novela o la poesía no sería aceptable por los lectores. Una especie de desesperada búsqueda del público entendido como nuevo sujeto de una modernidad ‘líquida' que no aguanta el sólido metal de las palabras, lo que lleva a veces a un imperio de la facilidad, y a no pocos teatristas españoles a afirmar que el espectador de hoy, acostumbrado a las series, a ver interruptamente y malentender las ficciones en un móvil o en el saloncito de su chalet en la sierra, es incapaz de estarse quieto tres horas de espectáculo teatral, aunque éste sea fulgurante.
Y un tic muy extendido que personalmente aborrezco, siendo yo, creo, nada sospechoso de menosprecio de la imagen filmada. Me refiero a la circunstancia de que cada vez es más raro el montaje, teatral y operístico, que no esté ayudado de proyecciones, como si la palabra y la voz humana, sin el soporte de la ‘moving picture', tardara más en llegar o no llegara nunca al entendimiento de una cultura crecida en el cine. La mía lo fue, y yo no sería quien soy, como escritor, como lector, como espectador, sin la pedagogía del séptimo arte. Lo que llamaré la "moda del vídeo teatral" desautoriza, entre otros, a Shakespeare y Valle-Inclán. El primero, además de gran constructor dramático fue ese artífice genial de imágenes escritas que se permite reconstruir líricamente en el diálogo entre Próspero y su hija Miranda el trepidante naufragio, una escena de pura acción, con que arranca ‘La tempestad', luciendo también su maestría en el no mostrar y el referir en un ‘fuera de campo' puramente verbal, por ejemplo célebre en la descripción que hace Gremio de cómo Petruccio doma en la boda a la fierecilla Katherine. El segundo haciendo de sus acotaciones un correlato narrativo o poético de la acción escénica, que lo ideal sería incorporar como monólogo exterior a la acción dialogada. Nunca a la pantalla de plasma que hoy nos persigue como un lugar común del teatro.
Pero no es España el único sitio en el que estos afeites y facilidades se imponen cada día que pasa más que el anterior. Acaba de llegar a mis manos la nueva edición en papel de The New Oxford Shakespeare, un volumen de 3.382 páginas al cuidado, entre otros especialistas, de Gary Taylor, responsable en 1988 de una edición completa que revolucionó los estudios shakesperianos. No se trata aquí, como es lógico, de juzgar los criterios filológicos de este audaz y a veces convincente ‘scholar'. Lo malo está en el modo de presentar y tratar de acercarnos al Bardo, en una exhibición de condescendencia cobarde que sonroja. Abandonando la práctica de prologar cada obra con una introducción, el libro cuenta con dos prólogos firmados por Taylor y su coeditora Terri Bourus en los que se dirimen, más que los específicos del dramaturgo y sus textos, cuestiones como "¿Por qué leer a hombres blancos muertos?", y "¿Por qué leer obras de teatro si puedo ver películas?". En el espíritu del aparato que acompaña a las 44 obras que la nueva edición reconoce como de Shakespeare flota la sospecha de la divulgación más gruesa, del afán de atraer y a la vez humillar al estudiante joven, pues, en vez de "monólogos críticos" los autores prefieren "un bricolage: una colección creativamente organizada de citas representativas", presentando un menú corto y estrecho de platos variados, con el deseo de que el lector pueda "pensar que esto es Shakespeare en tapas" ("You may think of this as tapas Shakespeare", escriben, sic, con todo el morro). Un teatro, pues, como bar de aperitivos y espirituosos de baja graduación.
A su modo entre erudito y chamarilero, esta operación favorece otra creencia del pasado que pensábamos desterrada: el buen teatro literario se lee, y al teatro en general se va a ver cosas y personas en movimiento. Goldoni, Valle-Inclán, Pinter o Bernhard, lo ofrecen todo junto por el mismo precio.