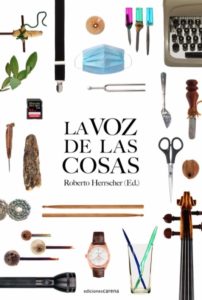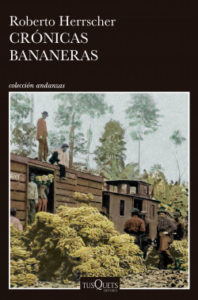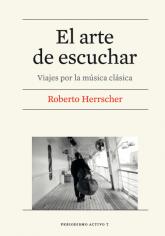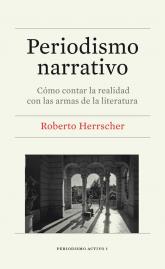Hay dos modelos, entre otros posibles, de escribir un texto periodístico de largo aliento: el reportaje tradicional, utilizando un lenguaje impersonal y sin la presencia palpable del periodista, y otro, la crónica literaria.
Hace 25 años escribí un artículo en la Revista Centroamericana Hombres de Maíz a propósito de una salida en busca de las lenguas menguantes centroamericanas. A la distancia, revisando viejas libretas, encontré mis notas y me atreví a contar la misma historia de otra manera. Esta crónica nueva fue publicada en la revista Lateral de Barcelona y Spleen! de México.
En la crónica falta la mayoría de las fuentes, faltan muchos de los números, faltan documentos y variedad y la seriedad y rigor del reportaje. Pero hay algo, hay algo… siento que logré captar por un instante, a tantos años de distancia, lo que pensé, lo que sentí, lo que me enamoró y aterró y atrapó para siempre de esta historia, mientras mi otro yo, el periodista profesional, intentaba cerrar un reportaje.
I. El reportaje: “Yis ma isho ”
Alí García tenía nueve años, pero lo recuerda como si fuera ayer. En medio de una clase de español, le habló a un compañero en bribri, el idioma que su pueblo usa desde hace miles de años. El maestro lo mandó a arrodillarse en el rincón, sobre granos duros de maíz. Hoy, dos décadas más tarde, García cuenta la anécdota con una sonrisa inteligente y comprensiva; pero no olvida. Y no se le escapa la ironía de que el maíz con el que su maestro lo castigó es otro producto de la cultura indígena.
Una parte importante de su trabajo como dirigente de la Fundación Iriria Tsochok (madre tierra en bribri) es buscar con sus hermanos el desarrollo sin perder la identidad.
Como Alí García, hay maestros y representantes de una docena de pueblos indígenas en América Central que están trabajando, solos, en escuelas rurales, en organizaciones indígenas o en oficinas de los ministerios de educación, para proponer por primera vez, un modelo sistemático de educación bilingüe que brinde a los niños de sus comunidades la enseñanza en español, para competir en el mercado laboral de los "ladinos", junto con el aprendizaje de sus lenguas, tradiciones, historias y relaciones con la naturaleza y sus productos.
El camino que ya se recorrió fue importante, y los que lo vivieron dan cuenta de sus dificultades: primero, cientos de estudiantes indígenas se convirtieron en maestros en el único modelo que existía hasta esta década, que no incluía su cultura.
Con un pie dentro del sistema educativo oficial, estos educadores empezaron a hablar a sus alumnos en el idioma indígena, en general a espaldas de inspectores y autoridades. Poco a poco, surgieron cartillas, programas de radio, alfabetos en lenguas indígenas, métodos de enseñanza basados en palabras generadoras, historias y leyendas propias.
Al mismo tiempo, maestros e investigadores comenzaron a recopilar la enorme riqueza oral de los pueblos indígenas en libros y cuadernos, que ya se están usando en escuelas y colegios de la región. Superando sus deficiencias en una cultura que no era la propia y la discriminación de muchos docentes, hoy hay 24 maestros indígenas activos en Costa Rica. En Panamá, donde la formación de maestros "a distancia" empezó en 1979, ya son 125.
En una oficina impersonal del Ministerio de Educación de Panamá, David Binns, ex Presidente del Congreso General Ngobe y actual asesor de la Dirección General de Educación de Jóvenes y Adultos, cuenta el comienzo de esta lucha: "Hace 29 años no había maestros indígenas, no había materiales didácticos, ni investigaciones serias, ni siquiera una forma de escribir nuestras lenguas".
La Ley General de Educación de 1947 no hacía mención a las seis etnias indígenas de Panamá. El sistema, en español, era igual para todos los niños del país. Pero con el tiempo se fue haciendo cada vez más evidente que los niños necesitaban una educación adecuada a su realidad y su cultura, y la desigualdad en la competencia hacía que gran parte de los alumnos indígenas no terminaran sus estudios.
Para los Ngobes, un paso importante fue la decisión de la comunidad de reemplazar a los profesores blancos por indígenas, aún sin título docente. "El gobierno está preparando a estos maestros elegidos por la comunidad, y aunque todavía usan principalmente el programa tradicional, tienen otra relación con los alumnos".
La oficina de Binns complementa esto con alfabetización de adultos. "Sólo para Chiriquí Oriente ya formamos 45 facilitadores, que junto con tres coordinadores y dos supervisores están enseñando a leer y escribir en ambos idiomas a unos 1.000 ngobes".
La nueva ley de educación, aprobada en 1995, reconoce el derecho de los seis pueblos indígenas (Ngobe, Kuna, Emberá, Wounaan, Teribe y Bugle) a preservar su identidad y patrimonio cultural, a la educación bilingüe-intercultural, a formar parte de comisiones para determinar los contenidos de esta educación, y a facilidades y becas para la formación de educadores indígenas.
De acuerdo con el Director General de Educación de Jóvenes y Adultos, Guillermo Smith, "la preservación de la identidad y cultura indígena en los próximos 25 años dependerá del rescate de valores mediante la educación bilingüe. Si no se desarrolla e implementa una política fuerte de etno-educación a nivel nacional y local, estas culturas pueden desaparecer".
Cuando se pregunta a algún líder Kuna por el tema de la educación bilingüe, todos remiten al maestro Orán, que desde hace 17 años trabaja por el rescate de la lengua y la cultura Kuna, la escritura y la educación de los niños en la isla de Tupile.
A diferencia de la mayoría de las 365 islas en el Archipiélago de San Blas, Tupile tiene calles anchas y rectas, edificios de bloc y cemento, un generador de energía eléctrica y una cancha de básquet. La labor de rescate de Orán se desarrolla en uno de los sitios donde más se nota la mano del blanco, que buscó cambiarlo todo para introducir la "civilización".
El trabajo de Orán ya se reconoce entre los escritores indígenas de la región. Como culminación de sus esfuerzos, acaba de volver de México, donde logró, junto con escritores indígenas de todo el continente, establecer un premio para la literatura en lengua indígena.
Su libro de lectura en Kuna ("Ue an ai", o Tienes un amigo) marcó caminos. Tanta necesidad tienen los educadores de libros para enseñar su idioma, que la mayoría pasa por enormes esfuerzos y penurias para escribirlos. Alí García es autor de libros de plantas medicinales e historias bribris en edición bilingüe; David Binns confeccionó un manual de aprendizaje del Ngobe con dibujos y usando los métodos de Paulo Freire, y el maestro cabécar Severiano Fernández, escribió en su idioma y en español varias colecciones de historias de su pueblo junto con la arqueóloga y diseñadora gráfica Valeria Varas.
Orán considera que la enseñanza de la escritura, las costumbres y los valores indígenas son la única alternativa ante la pérdida de la cultura propia, pero enfatiza que lo principal es la autonomía y el control sobre las tierras.
Los kunas dieron pasos considerables hacia la autonomía. Todas las noches se reúne en cada isla el congreso de los "sailas" de la comunidad, para tomar decisiones sobre temas comunes. Las islas eligen representantes a cuerpos deliberativos mayores, hasta llegar al Congreso General.
"Pero la cultura es fundamental para seguir conservando nuestra identidad. ¿Hasta dónde aceptamos los avances modernos sin comprometer nuestros valores? Lo estamos viendo en cada caso; por ejemplo, con la llegada de la electricidad a nuestra isla, llegó la televisión. Ahora los niños juegan con pistolas de juguete en vez de los juegos tradicionales. En la escuela tratamos de que mantengan sus tradiciones".
Con los costes de convertirse en maestro de otra lengua y otra cultura, el educador cabécar Severiano Fernández tomó su puesto como maestro en Talamanca hace 12 años. Pero cuando intentaba contarles a los niños cuentos de su misma cultura, en su propio idioma, el supervisor le decía fastidiado: "¿Todavía sigue el atraso?"
En 1994, un grupo de maestros e investigadores presentó al Ministerio de Educación Pública un diagnóstico de la realidad y las necesidades de la educación. "El currículum no estaba adecuado al contexto de los alumnos, había una precaria relación en casi todos los casos entre la escuela y la comunidad a la que se supone que servía, y había mucho analfabetismo tanto en los niños como en los adultos".
Un decreto de 1995 crea plazas docentes para hablantes indígenas con sexto grado aprobado, quienes se convertirían en instructores de la lengua con el apoyo y asesoramiento de lingüistas. "En el 95 teníamos una plaza, en el 96, seis, y este año ya vamos por 24 y con seis puestos de educadores itinerantes casi aprobados", comenta Fernández.
Para el maestro, el peligro de la desaparición de la lengua está a la vuelta de la esquina. "El chorotega y el huetar ya murieron; el térraba está en coma, el boruca puede que se levante porque hay tres educadores itinerantes haciendo un buen trabajo. Pero tenemos que seguir apuntalando el maleku (de los guatusos), el bribri, el cabécar y el guaymí, porque la influencia de afuera es grande sobre la juventud, y ya son muchos y muchos años que nos dicen que hablar nuestro idioma es quedarnos en el pasado".
En estos momentos, programas de radio (en el caso Costarricense, en conjunto con el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica - ICER), cartillas y el apoyo institucional de leyes y decretos, permiten abrir esperanza para la educación indígena.
Como el fuego, la cultura permanece encendida si se sigue moviendo y atizando. El futuro de estos idiomas estará seguro si permanece en las conversaciones, los cantos, las costumbres y los juegos y los sueños de los indígenas de Panamá y Costa Rica.
Pero silencio, presten todos atención que va a comenzar la historia de Kekelma, dueño del rayo. Resulta que, hace mucho, mucho tiempo, Kekelma vivía en un paraíso llamado Tierra...
II. La crónica: “El último cuento de una lengua que muere”
En la sala había un sofá desvencijado, un escritorio de plástico con dos teléfonos, un mapa de Costa Rica y un hombre cordial, macizo, de piel dura y arrugada por el sol. Esa mañana yo andaba apurado. Era el último artículo para la revista centroamericana Hombres de maíz, en la que trabajaba. En tres días me iba para siempre. Después de terminar la entrevista con el maestro de la etnia cabécar Severiano Fernández, tenía que pasar por el consulado, ir a buscar unos análisis, recoger a mi hijo del jardín. Sea lo que fuera que Fernández tenía que decir, debía ser en 40 minutos.
La nota era sobre educación bilingüe de niños indígenas centroamericanos. Hay muy pocos expertos en el tema, y fácilmente me hice con la lista de las fuentes, pero eran difíciles de entrevistar. Eran un puñado de sabios ancianos y ancianas que pasan casi todo su tiempo en remotas escuelas rurales, enseñándole a los niños su lengua, su historia y su identidad, y ya había hablado con casi todos ellos.
Era mi última entrevista. Severiano Fernández llevaba veinte años como maestro en las montañas de Talamanca en el sur de Costa Rica. Había sido el primero de su pueblo en aprender a leer y escribir en castellano y se convirtió en instructor de una lengua y una cultura ajenas. Cuando no venía el inspector, hacía guerrilla educativa y les hablaba a sus alumnos en cabécar. "Los está manteniendo en el atraso”, le reprochaba el inspector. "Si no quiere que progresen en la vida, yo me haré cargo de que usted no progrese en la docencia."
Con enorme esfuerzo y paciencia y con la ayuda de lingüistas y antropólogos de la universidad pública y de ONG, Severiano Fernández diseñó un método para escribir el cabécar con las letras del castellano y el uso de signos fonéticos. En los últimos diez años publicó cuatro libros en los dos idiomas con historias de sus mayores, historias sobre Sibš, el Creador del Mundo, sobre el sol, la lluvia, los animales, sobre el amor y la muerte y el dolor y la felicidad.
Yo tenía cuarenta minutos y sabía perfectamente lo que quería de Severiano Fernández. Los caciques, maestros y curanderos kuna, ngobe, bribri y maya-quiché que había entrevistado antes ya me habían contado lo difícil que fue al principio (por ejemplo, de niño al dirigente bribri Alí García el maestro lo arrodillaba sobre granos de maíz si lo descubría hablando su idioma), cómo lucharon contra la injusticia (los ngobes echaron a los maestros no indígenas y trataron de montar escuelas alternativas), y cómo las cosas están empezando a cambiar (los kunas ya tienen 125 maestros, libros de historia, literatura o agricultura en kuna y puestos en el Comité de Asuntos Indígenas del Ministerio de Educación).
El artículo ya estaba hecho. Sólo faltaba completarlo con un par de citas y algunos datos. Pero Severiano Fernández se sentó en la punta de la silla, sonrió y empezó a contarme un cuento.
Kekelma, el Dios del Rayo, vivía en un paraíso llamado Tierra. Tenía dos hijos y su hermosa mujer estaba embarazada. Tuvo que viajar a otros planetas, así que les dejó leña, agua y comida, y les dijo que no abandonaran la casa, porque afuera no sabrían distinguir el bien del mal. Pegué un vistazo al reloj. Bien. Podía soportar otros diez minutos de Kekelma.
Pero pasa un mes, se acaban la comida, el agua y la leña, y la esposa de Kekelma escucha que alguien está cortando leña afuera. Es Itso, el Dios del Mal. Kekelma les había dicho que nunca le pidieran nada, pero tienen frío, y ella le pide leña. Itso le trae piedras.
¿Cuál será un buen momento para interrumpirlo? Tal vez pueda encontrar información de este Kekelma en un libro. Voy a llamar a la profesora que entrevisté en la universidad. Todavía me faltan citas, datos, números. Sólo necesito que mis lectores entiendan que Severiano Fernández puede contar una leyenda cabécar, sin tener que escucharla toda. El consulado cierra a la una.
Resulta que Itso se enamora de esta mujer. Se enamora locamente de la esposa de Kekelma, y para él amarla es poseerla, devorarla, destruirla. La abraza y le absorbe toda la carne y la sangre. Ella se queda quieta, sentada en su silla, puro hueso y piel y el feto, que queda intacto.
Qué raro. Está contando el cuento de la manera en que hay que contar este tipo de cuentos pero que muy pocas veces se tiene el privilegio de oír: como si fuera la cosa más natural del mundo, como si contara un hecho doméstico y trivial. Este monstruo está absorbiendo a la mujer como si tomara una taza de té, y me doy cuenta que el narrador me lo está contando de la misma manera en que se lo debieron contar a él sus padres o sus abuelos, y los padres y abuelos a ellos.
Los hijos de Kekelma se trepan a un árbol. Se agarran de una rama. Itso toma aire, la rama se dobla, se acercan más y más (en este punto Severiano se levanta e interpreta a Itso llenándose los cachetes de aire y a los niños aterrorizados en la rama), y entonces los chicos gritan: "¡Viene papá, viene papá!". Itso se da vuelta y la rama vuelve a subir.
La historia sigue por hora y media. Estoy pegado a la silla. Hay un agujero en medio de la oficina con piedras rojas de calor donde Kekelma finalmente castiga a Itso por sus crímenes y Severiano es Kekelma y es Itso y es su padre en el acto de contar la historia y es el pueblo cabécar, del que quedan sólo 2.000 sobrevivientes hambrientos y desperdigados, y es mil años de cultura que hablan y respiran a través de este cuento.
Ya es tarde para todo lo que tenía que hacer. La historia me absorbió como a la mujer de Kekelma, hacia un mundo distinto, una manera diferente de medir el tiempo, hacia el corazón de una cultura que está desapareciendo.
"No sé si el cabécar estará vivo dentro de 20 años," declara Severiano Fernández cuando finalmente empieza la entrevista. "Los padres ahora les hablan en castellano a sus hijos. No hay mucho futuro en una lengua cuando los hablantes tienen que aprenderla en la escuela, junto con los juegos, las canciones y los cuentos de irse a dormir."
Salgo a la calle. Me siento más rico y lleno de tristeza. No sé qué hacer con lo que aprendí. Kekelma fue capaz de rehacer a su esposa con carne de animales y frutas del bosque, pero el bosque también está desapareciendo. Desde la vereda rota, en medio del calor de la siesta en San José veo por la ventana a Severiano Fernández que se deja caer en su silla, consulta la agenda, agarra el teléfono. Y lo sé. Sé que no va a ser capaz de rehacer la identidad cabécar y revivir su cultura.
Somos Itso. Les absorbimos la vida. Miro otra vez el reloj. No sé si merecí el cuento.