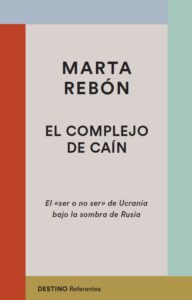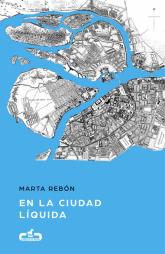En una cabaña apartada junto a un lago rodeado de abetos, álamos y abedules viven Mattis y su hermana Hege. Entre el silencio de la madera y el rumor de la lluvia, sostienen una rutina hecha de agujas y palabras. Hege teje sin cesar prendas de punto -rosas de ocho pétalos, gorros, chaquetas- con las que compra harina, hilo y todo lo básico para subsistir. Es su manera de mantenerse a flote. El dinero siempre escasea.
Mattis, a quien llaman el Simplón, vive atrapado entre la vergüenza de saberse una carga y el miedo a quedarse solo; entre el orgullo herido y la gratitud. Lo toleran, pero con una mezcla de lástima y desdén, como a la pareja de álamos secos más allá de su cerca, que en el pueblo llaman Mattis-y-Hege, para ridiculizar su dependencia mutua. Sólo ella sabe traducir el balbuceo del hermano, compuesto de asociaciones insólitas fruto de una extrema sensibilidad. "Eres como un rayo", le dice una tarde a su hermana. "Le parecía que, cuando pronunciaba la palabra rayo, una especie de curiosos surcos se formaba dentro de su cráneo, y eso le atraía", leemos en la novela del noruego Tarjei Vesaas (1897-1970).
Lo que para otros es una simple ocurrencia, en el caso de Mattis es su modo de comunicarse con el mundo, más denso y más puro. Donde él percibe mensajes en el vuelo de las becadas y su rastro en la superficie del cieno, los demás solo ven simples pisadas. Con esas aves, que cruzan cada noche la cabaña, Mattis tiene una conexión especial, y cuando un cazador las abate, se acentúa su sensación de pérdida y fragilidad.
El corazón de Los pájaros late en la tensión entre los cuidados y el sacrificio. Hege sabe que Mattis, ya en la cuarentena, está necesitado de ternura, pero el desgaste ha hecho mella. Ella lo anima a ser barquero -aunque nadie necesite su barca- o a ofrecerse para escardar nabos. Mattis lo intenta, porque no renuncia a la esperanza de ser un "avispado" (esa gente que "se mostraba fuerte y diestra, yendo al trabajo con la misma naturalidad con la que respiraba y vivía"), aunque intuye que está fuera de su alcance.
La única vez que logra sentirse mínimamente conectado con el exterior es cuando dos despreocupadas turistas de paso, Inger y Anna, aceptan dejarse llevar en su barca. Ese breve episodio, teñido de un aire juguetón pero también de fatalidad, deja en él una huella imborrable: al presentarse, no da su verdadero nombre, como si así se le concediera acceso, por un instante, a otra identidad posible, a un destino distinto. Pero nada bueno parece que pueda durar. Así se entretejen dos relatos superpuestos: el del individuo desplazado por la dureza del mundo y el del tesoro secreto que habita en los pliegues de la realidad y que solo aquellos que saben mirar sin juzgar pueden entrever.
El vínculo entre lengua y entorno
Que Vesaas escribiera Los pájaros en nynorsk alude a otra forma de fragilidad, la lingüística. Cuando se publicó en 1957, el nynorsk -basado en dialectos rurales del oeste y centro-sur de Noruega- se oponía al bokmål, derivado del danés y usado entonces por las élites urbanas. El nynorsk ancla la lengua a una cadencia oral, a la naturaleza. Permite estructuras impersonales y pasivas que disuelven la voz del narrador; no prima la lógica, sino la inmediatez de un idioma surgido del habla rural, con sus pausas, rodeos y palabras sin pulir, donde el pensamiento se confunde con el rumor del bosque.
Ese vínculo entre lengua y entorno refuerza la materia misma de la novela: la dificultad para habitar el lenguaje. Mattis se aferra a las palabras como si cada una tuviera un sabor distinto: las repite, las prueba, las recoge de lo que oye y las devuelve al mundo a su manera, casi siempre de forma torpe, a veces desconcertante. Su habla es sencilla, cortada, pero deja asomar una poesía involuntaria sin audiencia. El narrador de Los pájaros no es exactamente Mattis ni su razón, sino esa parte que no obedece a la gramática de la cordura.
Vesaas, que escribió esta novela lejos de la ciudad, convirtió esa distancia en un espacio donde la lengua se hace porosa y la realidad, más honda. Se lo ha comparado con Knut Hamsun, pero sin la crispación ni el rencor. A diferencia de otros modernistas, no se cubre con la dificultad como con un escudo: su prosa es deliberadamente clara, pero deja huecos por donde respira lo que no encaja.
A merced de las aguas
La aparición inesperada de un tercero alterará para siempre el precario equilibrio entre los hermanos: un leñador llamado Jørgen. Figura ajena a la sintaxis compartida de la cabaña, introduce un lenguaje nuevo: corta troncos, habla sin rodeos, y pide instalarse en el desván, un espacio que hasta entonces había estado vacío. Es el primero -y el único- que se sube a la barca de Mattis, cuando intenta ejercer de barquero entre las dos orillas del lago, sin burlarse, pero ese gesto, lejos de acercarlos, abre una grieta.
A Hege le devuelve algo parecido a la alegría -"su rostro apenas resultaba reconocible, sin cansancio, nada huraño, sin pena alguna"-; a Mattis, en cambio, lo sumerge en una soledad más densa. No por crueldad, sino por contraste: Jørgen representa la posibilidad de una cotidianidad que no necesita traducción. Él no desplaza a Mattis con violencia, pero su sola presencia redefine los vínculos. Mattis, atrapado entre la gratitud y el miedo, no consigue entender cómo formar parte. Y así, la trama se tensa hacia su desenlace.
No hay fábula ni moraleja. Mattis se adentra en el lago con su barca. La corriente lo acoge sin ceremonia: el agua, que siempre reflejó su confusión, sigue fluyendo. Nada se detiene. Nada se redime. Los álamos secos -Mattis-y-Hege- continúan ahí, testigos mudos de una dependencia que nadie supo cuidar del todo. Mattis no es un mártir. Habita un mundo solitario, pero colmado de una belleza que sólo él parece capaz de ver, pese a sus esfuerzos por compartirla. Es un hombre que mira un ave y pronuncia rayo como si la palabra pudiera sostenerlo. Y aunque nadie lo entienda, esa palabra sigue sobrevolando la página mucho después, mientras el lago mantiene su sublime indiferencia.