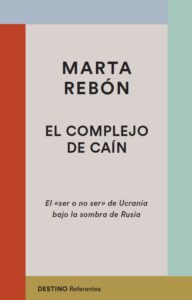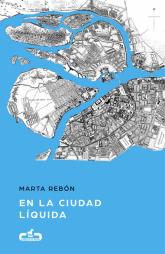Hay escritores que inventan mundos; László Krasznahorkai, en cambio, prefiere demorarse en el eje del tiempo. En sus manos se convierte en un fluido denso en el que el lector se zambulle en una suerte de apnea literaria: coge aire en la primera frase y el metrónomo deja de sonar hasta el final. Con esa prosa -ahora consagrada por el Nobel- ha cruzado fronteras y se ha vuelto un emblema de una tradición centroeuropea que, en traducción, dialoga con lectores de todo el mundo, como lo hicieron Imre Kertész, su amigo Péter Nádas o Péter Esterházy. Pero su genealogía literaria no termina ahí: en su escritura asoman Robert Musil, la sombra de Robert Walser y de Italo Svevo, y, más cerca, la afinidad con esa cofradía de monologuistas inclementes que forman Thomas Bernhard y W. G. Sebald.
Y Kafka, sobre todo el genio de Praga: "Cuando no estoy leyendo a Kafka, estoy pensando en Kafka. Cuando no, añoro pensar en él. Después de haber añorado pensar en él por un tiempo, lo saco y vuelvo a leerlo. Así es como pasa". Todos distintos, todos excéntricos, pero hermanados en la obstinación de convertir el discurrir del pensamiento en una forma de arte.
Las dos primeras novelas de Krasznahorkai -Tango satánico y Melancolía de la resistencia, publicadas en España, como toda su obra, en la editorial Acantilado- retratan la Europa del Este del socialismo tardío, un territorio de ruinas colectivas donde la espera y la descomposición marcan el compás. "La fe no significa, pues, creer en algo, sino creer que todo esto no es como es, del mismo modo que la música no es un conocimiento de nuestro mejor yo y de un mundo mejor, sino un hábil método para ocultar, para hacer desaparecer, nuestro yo insalvable y un mundo lamentable, una terapia que no cura y una bebida que adormece", rumía uno de sus personajes. Más tarde, su escritura adopta un aire nómada: atraviesa China, se empapa de Japón, y en títulos como Guerra y guerra o Y Seiobo descendió a la Tierra las tramas ya no obedecen a una sola geografía. Viajar entre civilizaciones, desplazarse por el espacio y el tiempo, se convierte en su modo de narrar: una deriva que refleja la del propio autor y que confiere a su obra resonancias universales.
Con todo, Tango satánico, publicado en 1985, sea tal vez el título que inaugura y condensa el universo de Krasznahorkai. La acción transcurre en un koljós arruinado, un lodazal de casas deshechas y almas en ruina. Allí sobreviven campesinos embrutecidos, un médico misántropo, un chiquillo cruel, una niña frágil, todos bajo una lluvia interminable que marca el compás de la desolación. La noticia del regreso de Irimiás y Petrina enciende la esperanza: se los espera como redentores, pero llegan como lo que son, dos estafadores al servicio del Estado, capaces de manipular la miseria a su antojo. La parodia se confunde con la fábula demoníaca: el poder se infiltra hasta en las rendijas de un mundo condenado. Mientras los aldeanos bailan un tango grotesco, la telaraña del mal se cierne sobre ellos.
En segundo plano, el narrador-doctor, encerrado en su lucidez, registra la decadencia como quien anota la cronología de un cataclismo. Con un estilo hipnótico y circular, Krasznahorkai transforma un rincón de Hungría en alegoría del totalitarismo y del fracaso humano, entre la sátira negra y la visión apocalíptica. "El apocalipsis no es algo que debamos esperar, sino que ya está ocurriendo. Es un proceso que se desarrolla sin tregua. El apocalipsis es ahora, y no se trata sólo de un apocalipsis cultural. Es un juicio, y su efecto existe desde el momento en que tenemos conciencia de nosotros mismos", ha afirmado el autor.
Sin salir de Hungría, Melancolía de la resistencia (1989) sitúa la acción en un pueblo remoto al que llega un circo con una atracción insólita: la ballena más grande del mundo. Ese espectáculo grotesco desencadena una serie de acontecimientos extraños que funcionan como parábola del clima político en Europa del Este en vísperas y tras la caída del comunismo. Pero más allá de la alegoría, la novela es un retrato magistral del malestar social y existencial que conduce a una violenta erupción colectiva.
Su estilo, pesado y sin concesiones, acompasa la gravedad del relato: capítulos extensos sin apenas respiro, frases que se despliegan como una marea, en consonancia con la descomposición que narra. En ese tejido opresivo, lo real y lo fantástico se confunden hasta convertir la fábula en una reflexión oscura sobre la fragilidad del orden y la inminencia del caos. "Los escritores no trabajamos con la imaginación, sino con una sensibilidad que nos permite percibir que, detrás de nosotros, existe un reino que no forma parte de nuestra realidad, pero que quiere hacerlo", ha explicado. "Personas, animales, plantas... Todos quieren llegar hasta aquí desde ese espacio, y nuestra tarea es encontrar las palabras para describir su destino".
Guerra y guerra (1999) es quizá la novela más extraña de Krasznahorkai. Su protagonista, György Korim, un oscuro archivista provinciano, descubre un manuscrito que juzga digno de la inmortalidad. Obsesionado con preservarlo, abandona familia y trabajo y viaja a Nueva York para copiarlo en un ordenador y lanzarlo al "cielo" de la red. La narración, estructurada en 80 capítulos de frases inacabables, reproduce la compulsión de Korim mientras deambula cada vez más desaliñado por la ciudad. El misterioso texto que transcribe habla de cinco hombres que reaparecen en distintas épocas y lugares, desde la Creta antigua hasta la Europa del siglo XIX, unidos por un mismo destino: la eternidad de la guerra como forma de historia.
Sobre este personaje, el escritor asegura: "La ficción permite que la locura hable su propio lenguaje, no ligado a las reglas de la comunicación racional. En Guerra y guerra, Korin está inmerso en un discurso que no busca comunicarse con nadie, sino plasmar su caos interno. La ficción puede capturar esta locura porque puede adentrarse en las zonas grises de la razón, algo que sólo la literatura puede hacer". Hacia el final, tras cumplir su misión, Korim se obsesiona con una instalación de Mario Merz en el museo de Schaffhausen y desaparece. Krasznahorkai, en un gesto que difumina los límites entre ficción y vida, mandó colocar en ese museo una placa conmemorativa firmada por Korim, donde este confiesa no haber encontrado la paz y desea que al menos otros puedan hallarla.
Más adelante, el novelista húngaro se deja tentar por Oriente y presenta un universo de resonancias budistas marcado por la búsqueda estética, como en Al norte la montaña, al sur el lago, al oeste el camino, al este el río (2003) y en Y Seiobo descendió a la Tierra (2008). Este último libro, compuesto por diecisiete relatos, explora la perfección de la creación artística y la influencia que ejerce sobre quien la contempla.
Anteriormente, El barón Wenckheim vuelve a casa (2016) retoma el universo de la ciudad de provincias, pero ahora lo hace con una sátira de tono carnavalesco, exuberante, casi rabelesiano. La novela despliega un fresco social donde las esperanzas individuales y las ilusiones de redención se amontonan en vano, devoradas por la masa homogénea de una comunidad que se aferra a mitologías vacías.
Lo que en Tango satánico era descomposición y espera, aquí se convierte en un carnaval grotesco de lenguajes y máscaras: políticos y oportunistas, intelectuales caídos, fanáticos locales, todos orbitan alrededor del regreso del aristócrata, que funciona menos como héroe que como catalizador del desvarío colectivo. La sátira es feroz, pero no exenta de compasión distante: en esa comedia coral late la conciencia de una sociedad fuera de la historia, atrapada en el provincialismo, cuya tragedia ya no es la catástrofe espectacular, sino la ausencia misma de grandeza.
Con todo, en medio de este panorama apocalíptico, señala el comité del Nobel, Krasznahorkai "reafirma el poder del arte". No en vano, entrevistado el año pasado en Marrakech con motivo de la entrega del Premio Formentor, el escritor explicaba que a lo largo de su carrera, a pesar de sus constantes dudas, había hallado un aliento en el ejercicio de la escritura: "He descubierto que puedo ofrecer consuelo a través del arte. O, más bien, algo que, sin ser mentira, equivale a un consuelo. Aspiro a crear belleza y a mantener su conciencia, esa belleza que no ayuda mucho en las guerras, pero eso es lo que los artistas hacemos".