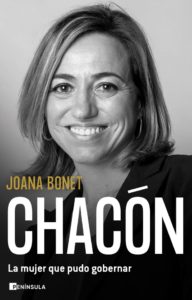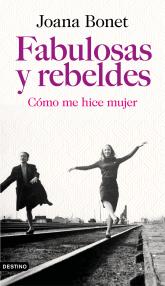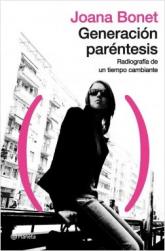Mi hija pequeña sabe ya qué quiere ser de mayor: entrenadora de un equipo masculino de fútbol. No le basta con tirar regates ni rematar a puerta y, aunque ahora juegue en el medio campo –formando parte de ese 41% de niñas que en menos de tres años se han introducido en el balompié–, sueña con diseñar estrategias de juego y liderar un vestuario Varón Dandy. Serán amores de madre, pero me digo que apunta bien la niña: todavía faltan un par de décadas para que las Mourinho y las Guardiola del futuro se agiten en un banquillo con el caramelo en la boca.
El auge del fútbol femenino, que se juega en España desde los años ochenta, demuestra lo bien que se ha superado aquella idea victoriana de que las mujeres sólo podían practicar deportes que toleraran la falda –se incluía el hockey hierba–. Las británicas fueron las primeras en romper la norma, lo que les valió ser apedreadas por el público en Glasgow y Manchester, allá por 1881. Las jugadoras ya lo habían anticipado y no utilizaron sus nombres, sino alias. Hoy, con la octava Copa del Mundo femenina en juego, vamos conociendo detalles pintorescos en su cruzada para ser tomadas en serio. Ya saben: sus premios y sueldos son menores y las condiciones peores que las de ellos. En 1989, a las todopoderosas alemanas –dos Mundiales, ocho Eurocopas, una medalla de oro en los Juegos Olímpicos– su federación les regaló para festejar el primer título europeo un floreado juego de porcelana. Unas tacitas de café para domesticar a esas muchachas. Hace unos días, en cambio, Adidas anunciaba que pagará a las campeonas del Mundial a quienes patrocine la misma prima que a los héroes de Rusia 2018.
El deporte es un espejo cristalino donde se refleja la situación de las mujeres: puede que hasta vistosa y ejemplar, pero sin la cotización de los hombres. Por supuesto, nadie se atreverá a decir que las suyas son competiciones de segunda, aunque –y no por el nivel de juego o el espectáculo– estén desnaturalizadas. Un ejemplo: la delantera noruega Ada Hegerberg, la primera mujer en ganar un Balón de Oro, ha renunciado a jugar este verano en Francia por los agravios comparativos con los varones. Claro que en la gala de entrega del premio tuvo que soportar algo casi peor, que en lugar de preguntarle por sus tantos o títulos se interesasen por si sabía hacer twerking.
He leído un dato en prensa y Twitter que me taladra: sólo tres de las 550 futbolistas que participan en el campeonato son madres. En nuestra Liga Iberdrola, ninguna. Nadie debería renunciar a la vida por el trabajo, o al revés, pero a ninguna le renuevan contrato si se queda embarazada. Así, ¿quién va a marcar los goles cuando valgan lo mismo si los mete una mujer que un hombre?