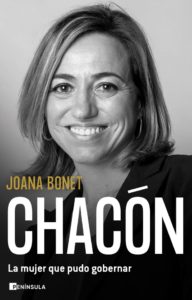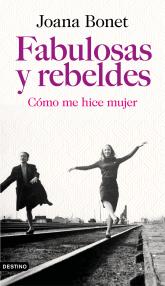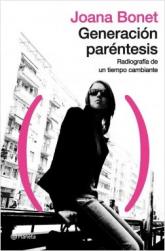Una exposición en la National Gallery abre Londres por vez primera a una artista descomunal, olvidada durante casi cuatro siglos: Artemisia Gentileschi, una de las pintoras más importantes del Barroco, cuya obra ha suscitado un profundo debate sobre la representación de la violencia. Su violación por Agostino Tassi ha servido a menudo de punto de partida para analizar su cruda y a la vez impasible mirada al horror. Feminista por su vida y su obra, independiente y libre, la muestra reúne una excepcional selección de la obra de la artista compuesta por una treintena de cuadros procedentes tanto de pinacotecas públicas como de colecciones privadas de todo el mundo, de los que la mayoría nunca se habían expuesto en Reino Unido.
¿Cómo podía ocurrirle algo malo a una joven llamada Artemisia, como la diosa griega representada con un arco y un carcaj de flechas? Huérfana de madre a los 12 años, pero acunada y complacida por su padre, Orazio Lomi de Gentileschi, un maestro de éxito en la Italia entre los siglos XVI y XVII, vivió una juventud deliciosa junto a sus tres hermanos, en una casa frecuentada por pintores y escultores. Languidecía el Renacimiento y un nuevo espíritu, que haría florecer el Barroco, exaltaba la realidad. A los 16 años, Artemisia entraría como aprendiz en el taller paterno, aunque el suyo fuera un oficio casi prohibido a las mujeres. Orazio la consideraba mejor pintora que él. Virtuosa del chiaroscuro, su tratamiento del color es único, construido sobre los contrastes lumínicos -con un pincel excepcional para plasmar al detalle los trajes, las joyas y las armas, dotándolos de relieve y de una perspectiva imantada.
El arte no se hereda, pero sí se contagia. Artemisia pronto superó a sus hermanos, que no pasaron de meros aprendices. Ella, con apenas 17, revelaba ya una personalidad propia, y proponía, según los críticos, una nueva mirada a los "afectos del alma" -la novedad máxima en el arte del siglo XVII-, que se concreta ya en su primera obra de la que se tiene constancia: Susana y los viejos (1610).
Pero un hecho oscuro, criminal, quebraría la línea entre el honor y la belleza que en ella había. Ocurrió cuando su padre dio entrada en el taller a Agostino Tassi, un depredador sexual que ya había sido juzgado por incesto y que años más tarde intentaría disparar a una cortesana embarazada que era su amante, como maestro de su hija. A pesar de su fama de violento, Orazio confió en Tassi, que violó a Artemisia. Y ella lo denunció públicamente: "Cerró la habitación con llave y una vez cerrada me lanzó sobre un lado de la cama dándome con una mano en el pecho, me metió una rodilla entre los muslos para que no pudiera cerrarlos, y alzándome las ropas, que le costó mucho hacerlo, me metió una mano con un pañuelo en la garganta y boca para que no pudiera gritar y habiendo hecho esto metió las dos rodillas entre mis piernas y apuntando con su miembro a mi naturaleza comenzó a empujar y lo metió dentro. Y le arañé la cara y le tiré de los pelos y antes de que pusiera dentro de mi el miembro, se lo agarré y le arranqué un trozo de carne" declararía en un juicio en el que tuvo que padecer dolorosos exámenes ginecológicos.
Tassi fue condenado a un año de cárcel y a un destierro que nunca cumplió. Y Artemisia se fue de Roma. Su fama, a causa del escándalo -Tassi estaba casado y no pudo cumplir con la primera demanda del padre: que se casara con su hija para restaurar el honor- fue creciendo. Y con firmeza y determinación, además de autonomía, se instaló en Florencia, casada con el pintor florentino Pierantonio de Vincenzo Stiattesi para que su honorabilidad, según los dictados de la época, quedase reparada. Tiene cuatro hijos, de los cuáles solo sobrevivirá la hija, y emprende una carrera con una vocación y una convicción igualmente profundas.
Fue la primera mujer en ingresar en la Accademia del Disegno, y pronto se erigió en exitosa pintora de corte, también fue pionera del autorretrato y se autorrepresentó, negociando personalmente el precio sus obras con coleccionistas exquisitos como los Médici. Rechazó concepciones impuestas sobre la feminidad, y se proclamó libre sexualmente e independiente económicamente. Viajaba sola por Europa. Artemisia, la pittora era admirada en Florencia y en Nápoles -a donde regresó, acosada por los acreedores y separada de su marido para estar cerca de nuevo del padre enfermo-. Se trataba de una gran personalidad que no pasaba desapercibida por su finura de pensamiento. En los círculos artísticos, y en contra del canon, era considerada una gran pintora, creadora de un nuevo dramatismo. Pero, aunque fuese la más talentosas seguidora de Caravaggio, a quien pudo conocer a través de su padre, y sus obras fuesen codiciadas por los principales líderes de la época (como Cosme II de Médici en Florencia, Felipe IV en Madrid y Carlos I en Londres), solo sería reevaluada en el siglo XX.
En la ambiciosa exposición de la National Gallery se recoge, además de su trabajo, sus palabras en primera persona a través de fragmentos de su testimonio en el proceso judicial por la violación, comunicaciones privadas con su amante y cartas a patrocinadores y clientes. "400 años después, sus palabras suenan fuertes y verdaderas, evocando la imagen de una mujer ferozmente independiente que, a pesar de las limitaciones de género de la época, estaba decidida a encontrar el éxito y tomar el control de sus asuntos personales y profesionales", afirma Letizia Treves, comisaría de la exposición y conservadora de la pintura italiana, española y francesa de finales del siglo XVII de la National Gallery.
Desde que fuera recuperada por el feminismo en los años 70 del siglo pasado, con la historiadora del arte Linda Nochlin a la cabeza, -publicó un célebre artículo, titulado ¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres?, del que surgiría un interés enorme por revisar su obra- mucho se ha debatido el carácter autobiográfico de su obra y, en particular, la asociación de la violencia y la oscuridad de su arte con la violación que sufrió de joven. "Caravaggio pintó Judits igual de sangrientas que las que retrató Gentileschi -ha afirmado su biógrafa Alexandra Lapierre, autora de Artemisia (Robert Lafont, 1999)-. Su estilo se fue nutriendo de las diferentes escuelas a las que perteneció: en Roma, pintó como los romanos, en Nápoles, como los napolitanos, y en Venecia como los venecianos". También se recuperó la autoría de varias de sus obras, que permanecía velada.
Especialmente aguda es la interpretación del historiador de arte italiano Roberto Longhi de su supuesto gusto por lo violento: "No hay nada sádico aquí, en lugar de ello lo que más impresiona es la impasibilidad de la pintora, que fue incluso capaz de darse cuenta de cómo la sangre, al chorrear violentamente, ¡podía decorar con dos líneas de gotas al vuelo la zona central! ¡Increíble, os digo! Y también por favor ¡den a la Sra. Schiattesi -el nombre de casada de Artemisia- la oportunidad de elegir el puño de la espada! Al final, ¿no creen que el único propósito de Judit es apartarse todo lo posible para evitar que la sangre pueda manchar su novísimo vestido de seda amarilla? Pensemos, de todas formas, que ese es un vestido de Casa Gentileschi, el guardarropa más refinado de la Europa del siglo XVII, después de Van Dyck".
La exposición de la National Gallery trasciende el mito de la mujer violada y la heroína protofeminista, en favor de una visión que trata de objetivar la calidad excepcional del trabajo de La Pittora.
Una de las cartas exhibidas en la muestra londinense refleja inmejorablemente la determinación de una mujer consciente de las dudas que los nombres femeninos suscitaban como firma: "le mostraré a Su Ilustre Señoría -escribe Artemisia al coleccionista y mecenas Antonio Ruffo- lo que una mujer puede hacer. Conmigo Su Ilustre Señoría no perderá, y encontrará el espíritu de César en el alma de una mujer", le escribe. Su fuerza, que rebosa en la manera de plasmar la sangre, de humanizar el cuerpo desnudo y de perturbar los sentidos, sigue siendo al tiempo un enigma y un faro.
Interés de novelistas y cineastas: ‘Veinte años y un día'
Se trata de la única artista occidental que ha provocado el interés de novelistas y cineastas, deseosos de ahondar en su vida y obra, en la excepcionalidad de una mujer que escogía su vestuario con tanta precisión como negociaba el valor de sus lienzos. Una mujer sin miedo en unos tiempos en los que las costumbres eran crueles, inhumanas. Periférica reeditará en breve el libro que escribió de ella Ana Banti en 1949, comparado por Susan Sontag con el ‘Orlando' de Virginia Woolf. Y el Museo del Prado ha seleccionado su ‘Nacimiento de San Juan Bautista' (1635) para la actual exposición que reúne algunas de las obras más emblemáticas de los fondos de la pinacoteca, Reencuentro.
Contaba Jorge Semprún que, a mitad de los años 80, la contemplación de una de sus versiones de Judit y Holofernes (1612-3) en el Palacio de Villahermosa -que antes de prestar sus muros al Museo Thyssen-Bornemisza albergó durante un tiempo exposiciones temporales del Prado- accionó el resorte de la memoria para traerle de vuelta una sangrienta (y real) historia ocurrida durante la Guerra Civil, que había escuchado tres décadas antes en una comida con Domingo Dominguín y Juan Benet. Tardaría 23 años en darle forma, titulada ‘Veinte años y un día' (Tusquets, 2003). Fue su última novela, y para muchos la mejor de cuantas escribió.
En sus páginas, pone en boca de una de las protagonistas: "de pronto me encontré con aquel cuadro... me paré, impresionada, no por el tema, ciertamente; Judit y Holofernes son un tópico de la pintura (...) No era el tema, pues, sino la violencia del tratamiento pictórico, la serenidad de dicha violencia, la frialdad de semejante frenesí, la indecencia provocativa del escote de Judit, la juvenil hermosura de su doncella y ayudanta en el feroz degüello de Holofernes... Ambas estaban dedicadas a decapitar al general asirio con una precisión algo distante, con un aire extraño, sobrecogedor, de complacencia, casi de placer... (...) Me quedé absorta ante el lienzo, inmóvil, como fulminada".