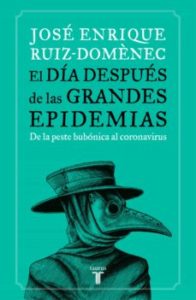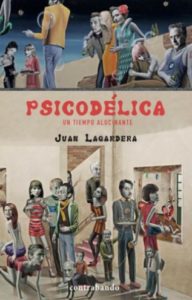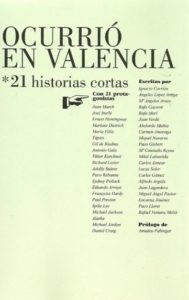En la cuarta y última temporada de la prestigiosa serie The Crown (favorita un año más a los Golden Globe), los guionistas la toman agriamente con la familia real británica. No solo con Elisabeth II, reina durante 68 de sus 94 años, soberana de más de una quincena de Estados, sino con todo su entorno Windsor, “el equipo” como a ella misma le gusta definir al conjunto de miembros de la realeza que mantienen el programa de la monarquía en el Reino Unido.
A lo largo de los ocho nuevos capítulos de la serie, la fulgurante aparición de Diana Spencer y su imagen más candorosa, cercana e, incluso, más pop, contrasta de modo radical con el envaramiento y conservadurismo de los Windsor (anteriormente Hannover Sajonia Coburgo Gotha), una casa de origen alemán, fría y de un tradicionalismo fuera de lo común. De poco sirven los desencuentros de la reina con la primera ministra, la ultraconservadora Margaret Thatcher, cuyo férreo liderazgo es, en cambio, del agrado del duque Felipe de Edimburgo, tío segundo de Sofía de Grecia, o sea, tío abuelo de nuestro actual rey Felipe VI.
De popularizarse la serie en el mercado español, dudo, por ejemplo, que una firma del prestigio de Porcelanosa siguiera confiando en el príncipe Carlos de Gales para sus campañas de branding junto aIsabel Preysler, tal es el retrato que se hace del personaje, cercano a la estupidez y muy cruel con su joven esposa. Y ello a pesar de que, el actor que encarna al príncipe, es el mismo que nos había mostrado una cara muy divertida asumiendo el rol del escritor Lawrence Durrell en la serie dedicada a su familia.
Por no hablar de sus hermanos, definidos como caprichosos e indolentes, tanto Andrés como Eduardo, o su disparatada tía Margarita… un conjunto de familiares que viven a todo trapo entre palacios suntuosos y grandes extensiones para goces y cacerías –incluyendo ciervos de dieciséis puntas en las tundras escocesas–, mientras una servidumbre que parece inagotable, les acompaña por todas sus incontables estancias.
La sensación de derroche de la realeza se confronta, de nuevo, con la sencillez en esta ocasión de la propia Thatcher, quien durante los largos consejos de ministros cocinaba para su propio gabinete en el minúsculo habitáculo dedicado a los fuegos en el Diez de Downing Street. Con delantal de ganchillo.
En suma, la vida de la familia real británica resulta más anacrónica conforme el tiempo histórico que se retrata en el telefilm se va acercando a nuestros días. ¿Quiere todo eso decir que los productores de la serie se posicionan contra la monarquía? Ni lo creo, ni lo parece. De hecho, otros personajes “republicanos” que van apareciendo en pantalla son retratados de modo igualmente cruel y crítico. Es el caso del primer ministro australiano, el laborista Bob Hawke, a quien se tilda de oportunista. O del presidente norteamericano Lyndon B. Johnson, perfilado como un auténtico patán.
A los españoles también nos vendría bien reconocer un serial de esta calidad sobre nuestros Borbones, para desvelar las luces y sombras de los personajes concretos que han dado lugar a las dos últimas restauraciones monárquicas en nuestro país. De ese modo tal vez se podría centrar el debate en torno a la monarquía como forma de jefatura del Estado, de su virtualidad política y de su coste práctico para las arcas de la nación, pues conviene no olvidar que se trata de elegir un modelo, no de cuestionar la monarquía por inoportuna y ahistórica.
Un brillante periodista y novelista –premio Nadal–, liberal y culto, Sergio Vila-Sanjuán, lo ha explicado recién y lúcidamente en su último libro, Por qué soy monárquico (Ariel, 2020). Nuestro cronista se confiesa, en medio del torbellino antiborbónico catalán, contra el simplismo de la corriente progre y justo cuando al rey emérito Juan Carlos I se le ha desmoronado el castillo –ahora sabemos que de naipes–construido durante la transición democrática. En un país de excesos como el nuestro, históricamente tenso y “cainita”: entre ricos y pobres, católicos y ateos, centralistas y periféricos…, la figura de un rey sometido a los designios de un parlamento democrático es la mejor forma, a juicio de Vila-Sanjuán –y del mío, ya lo he escrito en varias ocasiones– de mantener “la paz civil y el progreso”.
Ello no es óbice para que los comportamientos delictivos se persigan entre cualquiera de los miembros de la Casa Real, y a que, en efecto, no resulte tolerable que el anterior monarca se dedicara a la rapiña consentida para poder financiar el tren de vida que se auto otorgó como merecedor del mismo. Que Juan Carlos I acabe juzgado y condenado, que el oprobio caiga sobre él y tenga que devolver el dinero birlado parece lo más saludable para el sistema constitucional español y a ese menester se inclina, incluso, su propio hijo y nuevo rey, Felipe VI, dedicado en cuerpo y alma a enderezar el curso de la monarquía actual.
No obstante, la historia deberá ser algo más indulgente con Juan Carlos I, pues el juicio de los historiadores tendrá en cuenta la orfandad económica con la que se reinstauró la monarquía tras el franquismo –frente a la realeza británica, que atesora una de las principales fortunas y patrimonios del planeta–, la envenenada continuidad de los regímenes que se sucedieron, la tristeza ideológica que envuelve la leyenda de la II República española, así como el papelón como principal embajador y director comercial de la marca España que con éxito desempeñó el rey emérito mientras este país se modernizaba.
Lo que tenga que ser, será, pero la monarquía, avanzado el siglo XXI, ya solo puede entenderse completamente armonizada con el sentir de los tiempos, en la misma longitud de onda de sus súbditos, imposible jugando el rol de cazadores blancos de elefantes “negros” –o de ciervos de dieciséis puntas, da igual. Aquí, y en la Gran Bretaña o en Zimbabue.