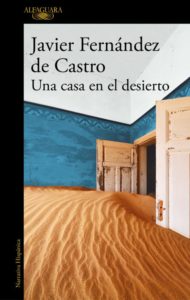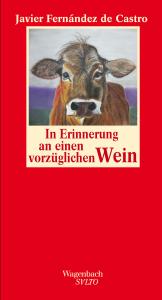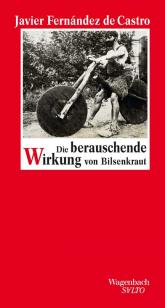Con La naturaleza, de Lucrecio, Editorial Gredos acaba de sobrepasar la treintena de títulos en su Biblioteca Básica, que es la versión barata de su prestigiosa colección de clásicos griegos y latinos con textos bilingües y traducciones por lo general más rigurosas que imaginativas, aunque para ello justamente el lector discrepante tenía la posibilidad de acudir al original dispuesto en la página de al lado. Prescindir de las inconfundibles tapas azules y del doble texto, aparte de la sustanciosa amortización de la colección entera que supuso el paso de la peseta al euro, permiten ahora el acceso a maravillas como La naturaleza a un precio bastante razonable si se compara con lo que cuestan los libros actualmente.
Pero Lucrecio no es un autor que invite a ser leído abriendo el libro por la primera página y proseguir con él hasta el final. Le tocó vivir en una época muy conflictiva (la primera mitad del siglo anterior al nacimiento de Cristo) , marcada por la sanguinaria dictadura de Sila, las guerras civiles, las famosas maquinaciones de Catilina o levantamientos como el de Espartaco, que se saldó con la crucifixión a lo largo de la Via Apia del propio Espartaco y 6.000 de sus seguidores. Es decir, un momento histórico poco propicio para que triunfase un hombre que preconizaba como valor supremo el placer, la templanza espiritual y el cultivo de la suavis amicitia (amistad tranquila). Tras el apagón generalizado ocurrido durante los siglos oscuros, y en el curso de la recuperación de la cultura griega y romana emprendida por el Renacimiento, cuando le llegó el turno a Lucrecio ya dominaba el pensamiento cristiano y ante la imposibilidad de silenciarlo se procedió a lo que actualmente se llamaría una campaña de difamación destinada a demoler su figura y su pensamiento. San Jerónimo, por ejemplo, sin aportar unas pruebas que todavía hoy nadie ha podido ratificar, aseguró que el poeta fue víctima de un bebedizo amoroso administrado por una mujer celosa y que su juicio quedó tan alterado que su gran tratado sobre la naturaleza tuvo que ser reescrito por Cicerón. Con ello se intentaba desactivar las descalificaciones de la religión, a la que Lucrecio acusaba de ser uno de los grandes males que aquejan a los hombres. Actualmente ya no manda tanto como solía la Iglesia Católica pero en cambio ha cobrado gran predominio la religión de la Ciencia. Y aunque se reconoce el mérito de algunas intuiciones de Lucrecio (por ejemplo en lo relativo al atomismo, la fuerza de la gravedad o el evolucionismo) hoy se considera que los presupuestos sostenidos por Lucrecio para dar cuenta de las verdades que sustentan el universo han quedado desautorizados por la praxis científica, desde las explicaciones acerca del origen del mundo hasta el destino que a su juicio aguarda a todos y cada uno de los átomos que tan azarosamente lo conforman. Curiosamente, y dentro de ese continuo ir y venir entre la verdad y la mentira que es la historia de la Ciencia, al lector actual le basta una cultura general muy básica para advertir mientras lee dos circunstancias en apariencia contradictorias. De una parte, es evidente que los 2100 años transcurridos desde que Lucrecio escribió De rerum natura no han pasado en balde y que el mundo ya no tiene mucho que ver con el que él creía ver. Pero, al mismo tiempo, no es menos evidente que el proyecto vital de la gran composición poética lucreciana sigue siendo tan válido como cuando fue concebido. El bien supremo, viene a decir Lucrecio, la única vía de acceso a la serenidad y el pleno disfrute de la vida es el placer, pero no el que procuran los sentidos sino el intelectual, pues así como la concupiscencia conduce al desasosiego y la discordia social, el predominio de la razón permite vencer el temor a la muerte y la incertidumbre sobre el futuro. "Nada nace de nada, nada vuelve a la nada".
Una de las razones que más atraen de Lucrecio es que, aun siendo como era un moralista, no se tomaba tan en serio como para erigirse en defensor a ultranza de "la verdad". Aunque sea una imperdonable reducción, podría decirse que se regía por el principio de que la letra con arte entra. Y ésa es la forma en que, a mi juicio debe ser leído: no como quien tiene en sus manos un tratado que debe ser leído ordenadamente de principio a fin sino buscando aquí y allá los destellos de sabiduría que van surgiendo sin orden ni concierto. Basta ojear el índice para ver capítulos cuya lectura es inescusable. Por ejemplo los dedicados en el Libro III al amor y sus circunstancias. Pero hay otros más sutiles, como el plan de vida que cabe colegir de los versos introductorios del Libro II. En cierto modo, exige un tipo de lectura muy similar a la que permite degustar lal mejor de Montaigne, el cual, por cierto, fue un asiduo lector de Lucrecio.
La naturaleza
Lucrecio
Biblioteca Básica Gredos