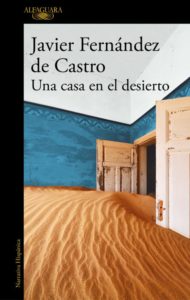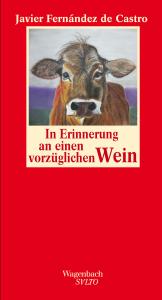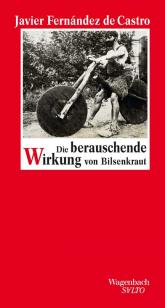La aparición de un libro inédito de Thoreau siempre será un motivo de satisfacción, incluso si no es uno de sus textos fundamentales. En esta ocasión se trata de la correspondencia que Thoreau mantuvo con el reverendo Harrison G.O. Blake, un antiguo compañero de estudios en Harvard con el que entonces no mantuvo ninguna relación. En cambio, cuando muchos años más tarde coincidió con Thoreau en casa de Emerson, Blake quedó profundamente impresionado. La correspondencia iniciada entonces (1844) se prolongaría hasta 1861, unos meses antes de la muerte del escritor.
No se trata exactamente de una correspondencia, o sea del acto mutuo de co-responder, porque sólo se incluyen las cartas de Thoreau, aunque muchas veces se pueden reconstruir las misivas de Blake a partir de la clase de respuesta que recibe. Lo curioso es que, a juzgar por el tono general del texto, ambos hombres establecieron desde el primer momento una relación maestro-alumno que se iba a mantener hasta el final, ello pese a que en realidad Blake era un año mayor. Se entiende sin embargo la admiración del "alumno" porque entró en contacto con Thoreau cuando éste se encontraba inmerso en el desarrollo de los dos proyectos creativos que le han asegurado un puesto de honor en el pensamiento contemporáneo. Uno de ellos era, obviamente, Walden. El 4 de julio de 1845, y tras un largo proceso de decantación intelectual, Thoreau llevó a la práctica su deseo de integrarse en la naturaleza viviendo en completa soledad y aislamiento. En realidad, la experiencia duró poco más de dos años y la "naturaleza" era una finca que Emerson poseía no lejos del Concord, el pueblo de ambos. Pero las vivencias adquiridas entonces, más las experiencias acumuladas durante sus reiteradas exploraciones de territorios más o menos vírgenes (en alguna de las cartas habla de una estancia en una montaña durante la cual contabiliza la presencia de quinientos excursionistas) le proporcionaron el material que necesitaba para dar término a Walden (1854), un libro que todavía hoy alimenta un movimiento (ya inevitablemente utópico) que tiene como finalidad el regreso a la naturaleza.
Otro suceso trascendente que acababa de ocurrirle a Thoreau poco antes de su encuentro con Blake tuvo lugar poco después de su regreso a la civilización (1848) y que se materializó en el topetazo que se dio contra un recaudador de impuestos. La negativa del asilvestrado escritor a pagar impuestos a un gobierno que además de ser abiertamente esclavista se estaba gastando su dinero en fomentar la guerra con México acabó por llevarlo a la cárcel. En esta ocasión la experiencia fue más corta aún que su estancia en los bosques (de hecho pasó una sola noche en chirona porque al día siguiente una tía suya saldó su deuda con Hacienda) pero en cambio fue el detonante para una toma de postura que acabaría siendo su otra gran contribución al pensamiento moderno. Nada más salir de la cárcel Thoreau pronunció en su pueblo, Concord, una conferencia titulada "Sobre la relación de un particular con el Estado" en la que ponía las bases para una reflexión moral acerca de la actitud de una persona frente a un gobierno que está cometiendo actos injustos. Una vez revisada y consideradamente ampliada, esa conferencia fue publicada en 1849 como "Resistencia al gobierno civil". Curiosamente, el título definitivo, "Desobediencia civil", no apareció como tal hasta 1866, es decir, varios años después de la muerte de Thoreau, aunque ya para entonces se había convertido en un concepto universal y que continúa siendo invocado incluso en la actualidad después de haber sido adoptado por movimientos tan dispares y alejados entre sí como el iniciado en el siglo pasado por Ghandi en la India o por Mandela en Sudáfrica.
Aunque el tema de las cartas al hombre que se buscaba a si mismo va variando de una fecha a otra, las grandes preocupaciones de Thoreau están de continuo presentes, por lo general expuestas con una sencillez y humildad que muchas veces pasarían desapercibidas si no se tiene presente la personalidad de quien las firma. Por ejemplo cuando dice, como de pasada, "lo que se puede expresar en palabras se puede expresar también en nuestras vidas" está en perfecta consonancia con esta otra afirmación: "no temo exagerar el valor y el significado de la vida sino no estar a la altura de la ocasión que la vida representa". Y que se remataría con esta otra observación: "Tenga por seguro que le haré una visita, pero antes debo conseguirme un abrigo".
Cartas a un buscador de sí mismo
Henry David Thoreau
Errata naturae
[ADELANTO EN PDF]