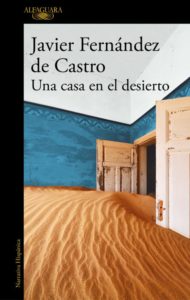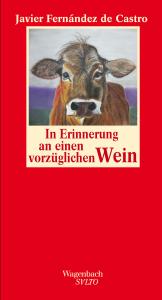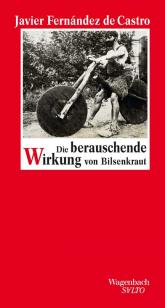París, Londres, Moscú, Alejandría, Nueva York o, cómo no, la joyceana Dublin han sido motivo y fuente de inspiración que se renueva de continuo sin dar muestra de agotamiento porque, en último término, toda ciudad es un estado de ánimo y conforma el alma de quien la pinta en la misma medida que quien osa pintarla deja en ella su impronta más profunda. Desde ahora el lector en lengua española puede añadir al elenco habitual el nombre del turco Ahmet Hamdi Tanpinar (Estambul 1901-1962), reiteradamente reconocido como maestro por el premio Nobel Orhan Pamuk. No por casualidad ambos escritores son un ejemplo elocuente de esa capacidad de renovación o renacimiento que tiene una ciudad, ya que en ambos Estambul es el telón de fondo contra el que se insertan sus personajes. Quienes hayan leído novelas de Pamuk, y más concretamente su libro Estambul. Ciudad y recuerdos y lea ahora Paz, de Tanpinar, reconocerán la ciudad a la que ambos recurren incansablemente como referente, aunque también podrán apreciar las notorias diferencias entre uno y otro. Pero no por otra razón se dice que tanto la Estambul de Tanpinar como la de Pamuk surgen de un estado de ánimo, cambiante como todo estado de ánimo, distinto según sea el amanecer o el ocaso, o según la ciudad esté bañada de luz otoñal o de invierno, o si el momento lo vive alguien que está enamorado o si se limita a dejar pasar las horas sin saber qué hacer de sí mismo. Y si tales diferencias son notorias a lo largo de un día o una estación del año, cómo podrían ser iguales las descripciones de dos escritores que han elaborado sus respectivas obras con casi setenta años de diferencia.
Cabe señalar que Tanpinar es un extraordinario narrador: con el apoyo de cuatro o cinco personajes centrales, a los que tampoco les pasa nada del otro mundo (Ishat se pone seriamente enfermo y está a punto de morir pero se recupera; Mümtaz se enamora de la bella Nurat y los desenamoran en un plazo de meses; Surat, el amargado, se ahorca después de haber sembrado el odio y la desunión a su alrededor, y algunos parientes y conocidos de los anteriores que desempeñan cometidos discretos y nada vertiginosos), con esos mimbres, digo, Tanpinar tiene materia viva de sobra para sacar a la luz una ciudad prodigiosa, mitad oriental y mitad occidental, sumida en la angustia de una Guerra Mundial que puede estallar cuando todavía no se han borrado los desastrosos efectos causados por la anterioir, cuyos habitantes apuran las delicias de vivir el momento con esa mezcla de voluptuosidad y fatalismo que se antoja profundamente oriental.
Pero la suya es una prosa culta, rica en resonancias y que aspira a capturar en el instante lo que de eterno hay en la cotidianidad. Y encima teniendo a gala mostrar un cuidado tan exquisito al crear a sus personajes principales como a un ser anónimo que tan solo acierta a cruzarse con la mirada del narrador. No pocas veces ese cuidado amoroso en la descripción da motivo a despaciosos rodeos, y ahí está ese camarero que tenía por costumbre regresar con su amante tras largas rupturas en las que descansaba de las labores del amor porque, insomne y agotado, se balanceaba como un barco sin velas ni timón en la niebla aún no dispersa de los placeres de la cama de la noche anterior. Puntualizo que este hombre que merece un esbozo rápido per certero no ha salido antes y no volverá a saberse nada más de él. En cambio, si a veces la prosa se hace algo lenta y digresiva, es una verdadera delicia por ejemplo esa reunión de amigos, un auténtico simposio, durante el que comen y beben, recitan poesías pertinentes al momento, interpretan piezas de música antigua y, en definitiva, están juntos y dejan pasar el tiempo mientras cae la noche cargada de olores y luces (es inconcebible la cantidad de matices luminosos que puede provocar el atardecer en el cielo y el mar, en las casas y las colinas de enfrente, en las barcas que van y vienen o en el ánimo de quienes viven en las márgenes de un Bósforo prodigioso, vivo, cargado de olores y mareas y vestigios de un pasado que no necesitan retroceder mucho para encontrar porque está presente en todas y cada una de las 500 páginas de la novela).
Paz
Ahmet Hamdi Tanpinar
Traducción de Rafael Carpintero
Editoirial Sexto Piso .
[ADELANTO EN PDF]