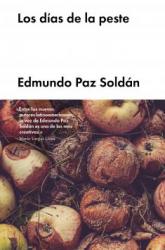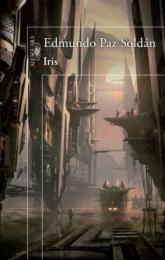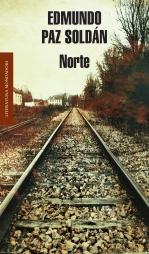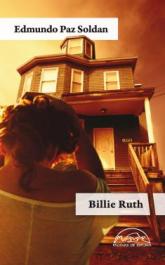Hace dos semanas, el conflicto entre el gobierno central y las regiones autonomistas de la "media luna" explotó cuando grupos opositores a Evo salieron a las calles en cinco de los nueve departamentos del país y tomaron instituciones públicas del gobierno. Las medidas de protesta derivaron pronto en actos vandálicos, una contraofensiva de los movimientos sociales afines al MAS, y un choque sangriento en Pando que se saldó con una masacre: dieciocho muertos (dieciseis campesinos pro-Evo y dos autonomistas). Cuando la crisis parecía escaparse del control del gobierno, lo ocurrido en Pando obligó a un respiro, que terminó con un Evo reforzado, pues no sólo recibió el respaldo contundente de UNASUR en Santiago, sino que logró hacerse con la cabeza de uno de sus principales opositores: el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, ahora en una cárcel de La Paz debido a su desacato al estado de sitio impuesto en el departamento rebelde.
El enfrentamiento entre Evo y las regiones autonomistas es de larga data, y si bien una de las principales recomendaciones de UNASUR ha sido la necesidad del diálogo entre las partes, lo cierto es que lo que ha habido a lo largo de estos años ha sido exceso de diálogo; lo que no existe es la voluntad política para encontrar consensos. Mientras no exista esa voluntad, seguirán funcionando las dos Bolivias de hoy, cada vez más recelosa una de la otra, y se irá consolidando la ruptura. Evo puede vanagloriarse de haber salido indemne de la crisis, pero si no encuentra soluciones de fondo a las demandas regionales, lo suyo será una victoria de corto plazo.
El origen de la crisis
¿Cómo comenzó todo esto? En la historia más inmediata, con el referendo autonómico del 2 de julio del 2006. En ese referendo, cuatro de los nueve departamentos -Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando- votaron a favor de un modelo autonómico de gestión. Por supuesto, era imposible que Bolivia funcionara con dos sistemas: un gobierno centralizado para los cinco departamentos que le habían dicho no a la autonomía, y uno descentralizado para la "media luna". Sin embargo, como el referendo era vinculante a nivel departamental, el gobierno de Evo tenía la responsabilidad de buscar una forma de implementar las autonomías a nivel nacional, aunque sea en una versión moderada. Pero fue pasando el tiempo, y las señales del Palacio Quemado eran inequívocas: Evo no tenía ningún interés en refrendar los deseos autonómicos de la "media luna". El estallido de violencia parte de la impotencia ante un gobierno cerrado a las propuestas de la oposición.
En la historia de largo aliento, la llegada de Evo al poder vino a representar el fin de lo que en Bolivia se llamó la "democracia pactada": el período que va desde 1982 hasta el 2005, en el que los partidos tradicionales, tanto de izquierda como de derecha, pactaban entre sí para garantizar la "gobernabilidad" del país. La estabilidad política tuvo como consecuencia la aceptación del modelo neoliberal. La aparición en escena de Evo y el MAS significó la resurgencia de la izquierda y con ello el retorno de la lucha ideológica. Con Evo en el poder, apoyado simbólica y económicamente por Hugo Chavez desde Venezuela y en directo choque con los Estados Unidos, comenzó el paulatino desmoronamiento del modelo neoliberal, y el retorno a una economía estatista y a un Estado centralizador.
El 2 de julio del 2006 también hubo un referendo que aprobó la instalación de una Asamblea Constituyente para "refundar el país". Evo, entonces, desechó los pedidos regionales y apostó por una nueva Constitución etno-populista, que reconoce el derecho de las comunidades "originarias" a hacer justicia por su cuenta -implementando en la práctica dos diferentes tipos de leyes en el país-- y con un fuerte ataque a los grandes propietarios de tierra (que se concentran en Santa Cruz). No había que pactar con la Bolivia que no se reconocía en esa Constitución indigenista; gracias al enorme capital político de Evo, la Bolivia pobre, la plebeya, la andina, sentía que le había llegado la hora.
Los errores de Evo
En noviembre del 2007, el gobierno aprobó la redistribución del IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos) para financiar la recién creada renta Dignidad, que favorecería a las personas mayores de 60 años. Esa redistribución afectó directamente a los departamentos, pues en los hechos significó un recorte del 60% en los ingresos anuales; los más afectados fueron los departamentos de la "media luna". El desdén hacia las demandas autonómicas, junto al recorte del IDH, fue una declaración de guerra de Evo a la "media luna". No ayudaba para nada el intento de imponer a la fuerza una Constitución que carecía de consenso nacional. Los Comités Cívicos de seis departamentos, agrupados en torno al CONALDE (Consejo Nacional Democrático), anunciaron una "resistencia civil movilizada".
El error más serio de Evo fue pensar que hoy, en Bolivia, se puede plantear un modelo de nación que no incluya las demandas de departamentos no andinos como Santa Cruz o Tarija. Santa Cruz no sólo produce más del 30% del PBI de Bolivia; es también, gracias a su dinámica economía, uno de los departamentos más populosos, el destino favorito de la migración interna en el país. Tarija cuenta con casi el 90% de las reservas de gas en el país. Es cierto que hay graves problemas en la distribución de la tierra en Santa Cruz, y que es necesaria una nueva reforma agraria; esto, sin embargo, debería manejarlo el gobierno con más tino político, para evitar la sensación de que todos sus ataques son contra Santa Cruz y sólo buscan descabezar a la oposición.
Santa Cruz y Tarija, junto a Pando y Beni, más una Sucre que, por errores del gobierno, se ha pasado a la oposición, conforman una extensa región del país. Así, se produce una curiosa paradoja: Evo tiene los números a su favor, pero no controla dos tercios del territorio nacional.
(Qué Pasa, 20 de septiembre 2008)