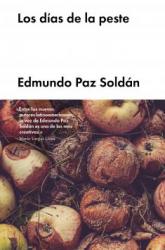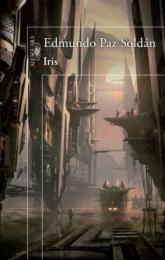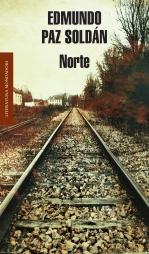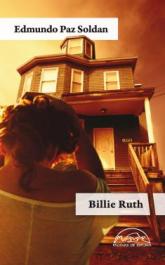Descubrí a Sergio Galarza cuando estaba buscando cuentos para la antología Se habla español. Iván Thays me sugirió que leyera su libro de cuentos. Me encantó. Esto fue hace una década. Luego conocí a Sergio. En Madrid aprendí de su talento para el fútbol y de su pasión por Joy Division. También leí el manuscrito de una novela que estaba escribiendo, Paseador de perros. Me entusiasmó su publicación en el Perú (Alfaguara) y me alegra aun más que ahora Candaya la edite para España y que Sergio haya sido elegido talento joven de la FNAC.
El texto que reproduzco a continuación con leves alteraciones lo publiqué en este mismo blog en diciembre del 2008, cuando salió la edición de su novela en el Perú:
Una vez Alberto Fuguet se quejó de los escritores solipsistas; estaba cansado de cuentos y novelas con otros escritores como protagonistas. Me dijo que eso no pasaba en el cine, no había muchas películas sobre escritores de cine, y que quería leer novelas con pilotos de avión, plomeros o vendedoras de perfumerías en los papeles principales. Se me ocurrió pensar en los pilotos de avión, que siempre me habían fascinado, quizás porque lo que hacían era lo más opuesto a lo que yo podía hacer. Ahí había una novela. Pero yo no la escribiría.
Cuando leí Paseador de perros, se me vino a la mente la charla que tuve con Fuguet. Porque Sergio Galarza ha escrito sobre un paseador de perros en Madrid. Si buena parte del éxito de una novela se decide a partir de la elección de un punto de visto original, Sergio lo ha encontrado: "Trabajo paseando perros, también cuido gatos y limpio la jaula de un mapache, ese mamífero gris plata que lleva un antifaz negro como los osos panda. He realizado toda clase de trabajos desde que iniciara este peregrinaje por la ruta incierta de los anhelos, pero nunca imaginé que me haría cargo hasta de un mapache. Al comienzo pensé que pasear perros me alejaría de la gente y sus taras".
El narrador nos descubre la cara de Madrid que los turistas no suelen visitar-todas esas ciudades en el área metropolitana de la capital española: Alcorcón, Coslada, Pozuelo-a que lo lleva su trabajo. Es duro en sus opiniones, no le caen bien los inmigrantes (y eso que él es un inmigrante), es un sufrido hincha del Atleti, pero tiene, como canta Charly García, "calambres en el alma" por su relación desencontrada con su novia, Laura Song. Está encariñado de Odo, el mapache, y sabe mucho de música: Baxter Dury, el señor Chinarro y Nick Drake se encuentran entre sus obsesiones. Y eso lo lleva a opinar cosas como esta: "estoy harto de aquellos escritores que siempre fungen de conciencias ciudadanas, acomodados a la izquierda de las ideologías. Defienden los derechos humanos y creen que por ello les está perdonado publicar sus novelas contaminadas de buenas intenciones y respuestas a los problemas del mundo... ¿Por qué no escriben sobre Nick Dake, Epic Soundtracks o Johnny Thunders?"
La novela de Sergio me transporta a mis días por Chueca y Malasaña, cuando salíamos a lugares como el Garaje Sónico, la Vía Láctea, el Tupperware, La Vaca Austera. Una noche, Sergio me habló en uno de esos bares de sus planes de escribir JFK, su segunda novela, basada en un personaje de Paseador de perros (el jefe del narrador). Yo la espero.
Para leer entrevistas a Sergio y reseñas de la novela en España, pinchar aquí.