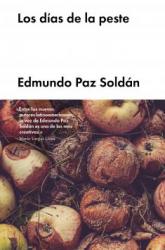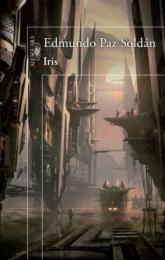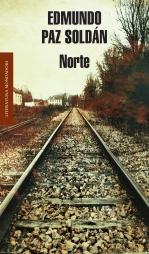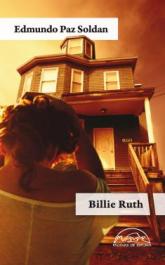A estas alturas se ha escrito tanto sobre los Kennedy que ya no es fácil distinguir entre realidad y ficción, y tampoco parece importar. El mito de la primera familia de un país sin realeza, la leyenda de una Camelot trágica, funcionan al calor de una industria cultural incesante. Se acumulan los libros de historia y las novelas, las miniseries y las películas, las memorias y los panfletos. No hay testimonio que no haya sido escuchado, punto de vista que no haya sido utilizado, con el resultado paradójico de que se sabe tanto que no se sabe nada. Así, los Kennedy se esconden a la vista de todo el mundo.
De esta ingente producción hay dos publicaciones nuevas en español: Los Kennedy. Mi familia (Martínez Roca), las memorias del senador Ted Kennedy, fallecido hace poco más de un año; y Un adúltero americano (Anagrama), biografía novelada de John Kennedy, del escritor inglés Jed Mercurio. Al leerlos uno tras otro, impresiona el contraste extremo: desde la idealización de Camelot por parte de un miembro central de la corte, hasta su desmitificación concienzuda en una novela. Es cierto que no es justo comparar un libro de memorias, que debe estar ceñido lo más honestamente posible a los recuerdos de un individuo, con una obra de ficción, a la que se le permite tomar libertades con la verdad; igual, sorprende que casi no haya punto en que Kennedy y Mercurio estén de acuerdo.
Las memorias de Ted Kennedy repasan los momentos estelares de un hombre muy talentoso y carismático que fue el hermano de dos hombres aun más talentosos y carismáticos. La vida de Kennedy está marcada por el triunfo y el asesinato de JFK y Bobby. En este libro, los Kennedy sufren y se quiebran, pero jamás se dejan vencer por la adversidad. La prosa es vívida, llena de detalles: Kennedy ha tenido la ayuda de Ron Powers, ganador de un Pulitzer y autor de una magnífica biografía de Mark Twain. Al final, lo que queda de Los Kennedy no es el espíritu indómito de la familia (eso ya se sabía), sino los hechos mínimos, aquellos que le confieren autenticidad al libro. En uno de sus viajes al medioeste americano como parte de la campaña presidencial de su hermano, Ted debe montar un caballo bravísimo para lograr que algunos delegados apoyen a John. Después del asesinato de sus hermanos, Ted no puede oír en la calle el ruido del escape de un coche sin que se le cruce por la cabeza, instintivamente, el deseo de tirarse al piso. En una larga reunión en el Senado con el presidente Clinton, el senador Kennedy está más pendiente de llegar a tiempo a la ópera, donde lo espera su esposa, que de las opiniones de sus colegas sobre si se debe aceptar a los gays en el ejército. Sobre el accidente de Chappaquiddick en 1969, en el que perdió la vida Mary Jo Kopechne, no hay nada nuevo: Ted vuelve a afirmar que no había ninguna relación sentimental con la fallecida, y a aceptar su egoísmo al no denunciar de inmediato lo sucedido a la policía -lo hizo al día siguiente-- por miedo a que el hecho salpicara a su familia ya golpeada por la tragedia, y, por supuesto, afectara su viabilidad como político heredero de una gran dinastia.
Cuando Ted recuerda a JFK, el retrato que emerge es de un hombre idealista, sacrificado, siempre con una sonrisa en los labios o una frase ingeniosa o divertida. Quizás por eso llega a chocar tanto Un adúltero americano, la novela de Mercurio. Es verdad que el narrador presenta al Presidente como un buen padre y un hombre de gran convicción en sus ideas; de hecho, las escenas que más conmueven son aquellas en que está feliz con sus hijos John Jr. y Caroline, o sacudido por la muerte de su tercer hijo, Patrick, dos días después de nacido. Pero lo que prima en la novela es que las energías del Presidente están dedicadas a conquistar a toda mujer guapa que pase por su lado: mientras su mujer está distraída observando objetos de antigüedades para decorar la Casa Blanca, "nuestro hombre" planea cómo deshacerse de su "veneno" con las secretarias, las mujeres de otros políticos en los estados que visita, las prostitutas y, por supuesto, Marilyn Monroe, el premio mayor. La novela sugiere incluso que las "acumulaciones tóxicas" afectan al estado emocional del Presidente, por lo que es hasta saludable liberarlas.
En manos de Mercurio, el Presidente es un sujeto poco complejo, marcado como está por su libido insaciable y sus múltiples dolencias: llega a ser cómica la repetitiva y redundante letanía de enfermedades: gastritis, sinusitis, asma, osteoartritis, rinitis, deficiencia tiroídea, mal de Addison, colapso vertebral lumbar... La prosa adquiere un tono clínico al describir estos problemas (en el original en inglés esto se exacerba pues el narrador llama al Presidente "subject", que es traducido al español de manera más afectiva, como "nuestro hombre", en vez del más preciso "sujeto"). Las dolencias y el sexo llegan a tener algo de culpa de su muerte en Dallas: si el Presidente no se puede agachar para escapar al segundo y fatal balazo, eso se debe a la faja terapeútica que llevaba por los problemas en la espalda y que lo mantenía erguido (problemas que provenían de su heroíco intento por salvar a un compañero herido durante la segunda guerra mundial, pero agravados por una aventura sexual en un hotel en El Paso).
En algo coinciden Ted Kennedy y Mercurio: ambos recuerdan una frase de George Bernard Shaw, que puede parafrasearse así: "algunos ven lo que existe y se preguntan por qué; otros sueñan lo que no existe y se preguntan, ¿por qué no?" ¿La diferencia? En sus memorias, el senador señala que esa frase la usaba su hermano Bobby en campaña, y se emociona recordando su idealismo; en la novela de Mercurio, el Presidente la usa para seducir a una asistente de prensa.
(Babelia, El País, 11 de septiembre, 2010)