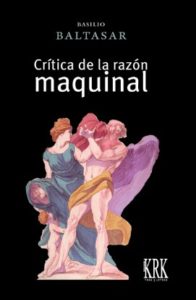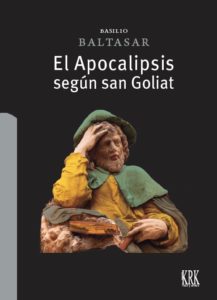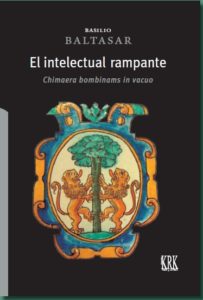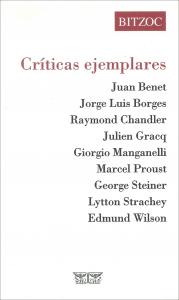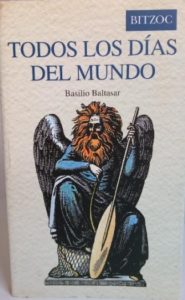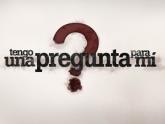Aquí estamos, en Formentor, con Jorge Edwards, Fernando Aramburu, Ricardo Menéndez Salmón, Jorge Volpi, Aurelio Major, Mathias Enard, Kenizé Mourad, Vicente Valero, Jordi Gracia, entre tantos otros; y con las editoras Valeria Ciompi, Pilar Álvarez, Elena Ramírez, Valerie Miles...
Hablando del futuro de la novela y de la polémica viva todavía en los suplementos literarios, en los artículos de opinión, en las tertulias. La discusión sobre lo que puede haber de crónica periodística en la ficción novelesca o lo que habrá de imaginación literaria en la memoria histórica.
Para algunos de los que participan en la disputa nacional, digo yo en la inauguración de esta cuarta edición de las Conversaciones literarias de Formentor, la tensión entre crónica y ficción es un falso dilema. El escritor, dicen, es dueño de sus atributos y puede novelar lo que le venga en gana. Nada le perturba. Todo le sirve. Puede inventar sucesos históricos nunca acaecidos, poner nombres reales a personajes imaginarios, dar la voz a los mudos y hacer callar a los deslenguados, desvirtuar lo que dijeron los vivos o atribuir a los muertos lo que nunca llevaron a cabo, puede conmovernos con una historia ficticia y o hacernos desconfiar de un relato real.
El novelista puede hacer
lo que le plazca y puede hacerlo a su antojo, porque su privilegio es la
impunidad.
La novela ha sido un género mestizo, nacido de la fusión de todos los géneros literarios precedentes, y nada debe interponerse en su voracidad.
Ni la moral ni la política deben estorbar. Los que tienen vocación de
legisladores deben sacar sus sucias manos de la novela y dejarla a los únicos
que tienen derecho sobre ella: sus autores.
Otros, consideran rigurosamente respetable el debate sobre los límites que la imaginación debe imponerse a sí misma y el rigor con que la memoria debe hacerse valer. También conceden al novelista el derecho de hacer lo que quiera, hacer sublime la imagen de una belleza imposible, elevar a la más sagrada condición a un pordiosero, exterminar la bondad de la superficie
de la tierra, o contar el mundo sin importarle cómo es en realidad.
Lo único que no puede
hacer el novelista, dicen éstos, es engañar al lector. Que bastante sufre el
pobre.
El novelista puede seducirnos
y alterar la imagen que nos hacemos de la realidad y por ello no podemos dejarle
ensuciar el mundo real. Sólo faltaría, que añadan más caos a este mundo
caótico.
Conscientes del poder de
la palabra, y de la credulidad de una Humanidad confiada, prefieren evitar la duda
del que se pregunta, después de leer una novela, ¿será verdad, será mentira?
En cualquier caso, no
hace falta decirlo, pero lo digo, en Formentor no nos hemos propuesto sacar
conclusiones. Tan sólo escuchar el curso de la conversación.
Pero la disputa sobre
crónica y ficción, como decía, saca a flote asuntos que trascienden el capricho
del novelista.
Si ahora tuviera que elegir
una buena pieza de crítica literaria, citaría el estudio que Mario Vargas Llosa
dedicó a Cien años de soledad.
En este conocido alarde
de penetración podemos ver muy bien manejadas las herramientas de un género que
quiere ser insobornable y despiadado. Información, ecuanimidad, conocimiento y
perspicacia sustentan un juicio que a veces parece seductor y otras, simplemente,
infalible.
El libro de Mario Vargas
es un ejemplo de lo que debe ser la crítica literaria inteligente y elegante.
Entre otras cosas, porque sin este modo de leer, sin este esclarecimiento, la
lectura de la novela, es imposible. Y a la larga, esto es lo que hará imposible
la supervivencia de la misma novela.
La crítica literaria, contrariamente
a lo que suele creerse, no nos dice lo que debemos leer. Ni siquiera pretende
dictar un juicio sobre lo malo y lo bueno. La crítica nos enseña a leer; esto
es: nos hace descubrir lo que no supimos ver en las novelas que hemos leído.
La crítica literaria nos permite
entender nuestra tradición narrativa y cómo aborda los disturbios de la condición
humana, el misterio del conflicto en el que vivimos atrapados, la opacidad de
nuestros deseos, la indescifrable voluntad en los demás, y ese largo rosario de
enigmas que forman parte de la existencia.
Pero el texto de Mario
Vargas atribuye a la vigorosa estirpe de los grandes novelistas un empeño
sacrílego. El estudio de Vargas dedicado a Gabriel García Márquez, lo
recordarán ustedes, se titula Historia de
un deicidio, y en el extenso y pormenorizado análisis de la obra maestra del
Gabo nos dice que el novelista quiere sustituir a Dios y convertirse él mismo
en un creador de mundos, en el taumaturgo de las historias y los personajes que
poblarán el imaginario humano con la misma fuerza que el llamado mundo real.
Al presentarnos al
escritor como un deicida, como un celoso competidor de Dios, como un envidioso
imitador del Creador, Vargas da a nuestra tradición narrativa un lugar central
en la cultura y nos advierte de que tras las grandes novelas del siglo está el
genio disidente, arrogante, destemplado y terriblemente inteligente que ha
querido torcer la Historia del Mundo.
Esto es lo que decía
Vargas en 1971.
Más de treinta años
después, el mismo autor reunió sus críticas literarias más destacadas y las
agrupó bajo este rótulo: La verdad de las
mentiras. En este nuevo y espléndido ejercicio de sagacidad y comprensión,
Vargas nos dice, sin embargo, que un novelista elabora mentiras, convincentes,
atractivas, entretenidas, pero mentiras al fin y al cabo.
Vargas,
inexplicablemente, da por cancelada la terrible ambición de los escritores y
reduce su titánica revuelta prometeica a un simple ejercicio de imaginación
literaria. Olvida el combate trágico de la revuelta que glosó en su libro y nos
consuela con ese ingenioso y esmerado
oficio que hace las delicias de los lectores.
¿Qué ha ocurrido? ¿Qué le
ha ocurrido a nuestra generación, durante el último tercio del siglo XX, para
que la soberbia epopeya de los escritores haya quedado reducida a un artificio
de cuentistas? ¿Cómo hemos podido perder en el curso de este súbito viaje la
más excelsa de nuestras conquistas culturales?
¿Cómo se convirtió el deicida en un mentiroso?
Quizá podamos encontrar
en esta mutación la causa de lo que tanto lamentamos. Me refiero a la confusión,
la confusión que nuestra cultura de la notoriedad difunde cada vez con mayor insensatez:
la confusión entre la novela literaria y la novela de kiosko, entre la
inteligencia y la locuacidad, entre el genio y el ingenio, entre el logro del
estilo y el pensamiento y la redacción de historias entretenidas, entre el
hallazgo y la ocurrencia, la fama y el prestigio, la palabra y la
charlatanería.
Podría decirse de otro
modo. Podríamos decir que una educación deficiente ha deteriorado la capacidad
cognitiva de una población incapaz de seguir el hilo narrativo de un discurso
complejo. Que los medios audiovisuales han infantilizado al adulto hasta
convertirlo en alguien resueltamente incapaz de comprender las estrategias
literarias. Que la lógica del aburrimiento ha sobornado a las mejores cabezas
haciéndolas cómplices de la industria del entretenimiento. Que la obsesión por
la audiencia masiva ha destruido la interlocución cultural. Que la crítica
literaria contribuye con su falsa ecuanimidad a mezclar y confundir las obras
de arte con los productos industriales.
Ya veremos en qué acaba
todo esto. Por el momento, en Formentor, ya seamos deicidas o mentirosos, lo
cierto es que todos somos amantes de la literatura y eso es lo que nos permite,
una vez más, charlar y compartir nuestras ideas, hallazgos, criterios, juicios
y opiniones. Incluso, a veces, con buen humor.
Gracias a todos y
bienvenidos a Formentor.