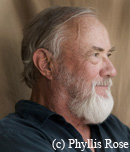Ficha técnica
Título: Recordando los sesenta | Autor: Robert Stone | Traducción: Inga Pellisa | Editorial: Libros del Silencio | Colección: Singular | Género: Relato | ISBN: 978-84-938531-9-8 | Páginas: 312 | Formato: 21 x 14 cm.| Encuadernación: Rústica | PVP: 19,00 € | Publicación: 17 de Octubre de 2011
Recordando los sesenta
Robert Stone
Robert Stone, autor de la magnífica novela Dog Soldiers, fue protagonista y testigo privilegiado de algunos de los momentos más relevantes de la década de los sesenta. En estas páginas Stone se sumerge en los recuerdos de aquellos años, desde sus tiempos en la Marina hasta su época de corresponsal en Vietnam, con la guerra dando sus últimos y sangrientos coletazos; unos años de peregrinaje vital en los que recorrió medio mundo obsesionado, como sus admirados beatniks, por la búsqueda de la experiencia y la autenticidad.
Recordando los sesenta es un relato marcado por el nacimiento de la contracultura, el descubrimiento de los alucinógenos y el free jazz, los conflictos raciales y políticos, la llegada del hombre a la Luna, la cultura de la guerra, el asesinato de Kennedy y los crímenes de la familia Manson; pero, por encima de todo, por el camino de Stone hacia la madurez intelectual y creativa y por sus grandes amigos, como Wallace Stegner -su mentor-, Neal Cassady o Ken Kesey y sus Merry Pranksters.
«El incomparable novelista Robert Stone está sin duda predestinado a ejercer el rol de guía: escribe con gran claridad, una afortunada destreza y el tono perfecto. Y, lo que es más significativo, escribe con una compasión libre de nostalgia sobre aquella época turbulenta.» Richard Ford
«Un escritor comprometido y un trabajador infatigable. Uno de los autores cuya obra siento más cercana a la mía.» Don DeLillo
«Una de las personas más inteligentes del planeta. Tiene una forma fabulosa de asomarse al mundo. Es como un enorme, andante y parlante barómetro moral.» Michael Herr
«Se plantaba desnudo sobre un suelo de cristales rotos, miraba al cielo y gritaba. Alguien que hace eso tiene que mantenerse ocupado o podrán con él. Es un guerrero, no solo un escritor.» Ken Kesey
«Robert Stone es un auténtico gigante de la literatura americana.» Mercedes Monmany, ABC
«Para llenar el lienzo como él lo hace, tienes que saber mucho de la vida. Adoro la obra de Robert Stone.» Tobias Wolff
7
Janice, Deidre y yo llegamos a San Francisco al final de la primavera, justo cuando se acercaba el frío estacional (dicen que Mark Twain afirmó una vez que el invierno más frío que había vivido fue un verano en San Francisco) y las sirenas de niebla de Alcatraz anunciaban el último año de La Roca como penitenciaría.
Nuestro apartamento tenía una cama plegable de pared, la primera que había visto fuera de una película del Gordo y el Flaco. Estaba en el cuarto piso de un edificio de cinco plantas, en la última pendiente de Russian Hill, a poca distancia de la Bahía. Subiendo de noche por la colina, caíamos en el hechizo de las sirenas de la prisión de la isla y de los arcos de luz que trazaban los focos al barrer el velo de bruma.
Hubo al menos un intento de fuga mientras vivimos allí. Decían que un famoso actor local había aparcado el coche en el puerto deportivo, con las llaves en el contacto y una bolsa de sándwiches en el asiento, por si acaso los convictos conseguían superar las corrientes y esquivar los barcos patrulla y los tiburones. Este tipo de gesto definía la ciudad en aquella época. A medio camino por la nublada colina había un restaurante ita liano, iluminado por velas, con manteles de cuadros rojos, fiascos y hasta un amable dueño que fiaba.
«La Ciudad» era como el columnista del Chronicle llamaba incesantemente a San Francisco, con un desenfadado provincialismo suburbano que despertaba tu arrogancia juvenil. Herb Caen era el tipo de columnista que se refería a sí mismo como un «escriba», un «escriba» de «Bagdad de la Bahía». Mi mezquina venganza consistía en llamar a la ciudad «Frisco» al menos una vez al día: llamarla Frisco y contemplar ese momento de refinada repugnancia arrugando los labios de toda esa gente guapa y en traje de tweed que parecía representar un porcentaje altísimo de la población local de aquella época (alrededor de 1960, un avezado neoyorquino comparó el ambiente de San Francisco con quedar «atrapado en un ascensor del Lincoln Center»). Pero la ciudad era agradable, una perla, a la vez exótica y yanqui, sobria al tiempo que seductora, poseedora de una belleza que no dejaba de sorprender. Y era encantadora, una palabra que entonces yo no podría haber usado con honestidad, porque describía cualidades que escapaban a mi comprensión consciente. Nadie ha usado nunca esa palabra para Nueva York.