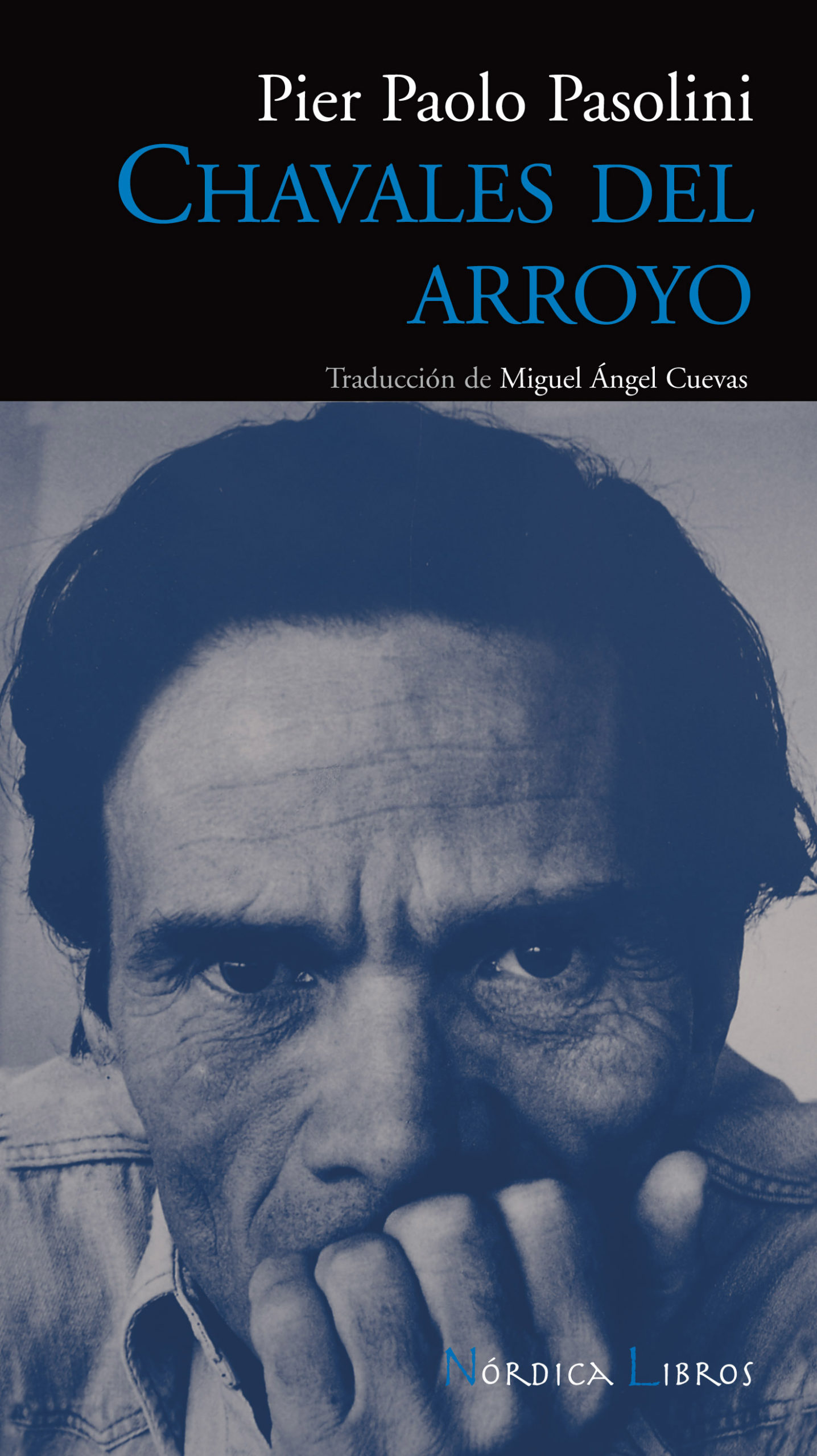
Ficha técnica
Título: Chavales del Arroyo | Autor: Pier Paolo Pasolini | Editorial: Nórdica | Traducción: Miguel Ángel Cuevas | Páginas: 344 | Precio: 21,50 € | Fecha de aparición: Noviembre de 2008 | Formato: 12,5 x 22,5 cm. Rústica | ISBN: 978-84-936695-3-9
Chavales del Arroyo
Pier Paolo Pasolini
Chavales del arroyo, escrita en 1955, es la primera novela de Pasolini y es la mejor puerta de acceso a su obra. Se trata de una extraordinaria crónica de la vida en los suburbios de Roma durante los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, y es una obra maestra -tanto por sus aspectos etnográficos como por los puramente literarios- que atrapa la atención desde la primera línea. Pasolini va retratando a personas cuyas vidas siguen una lógica periférica, ajena a las ilusiones tanto de las clases altas como del obrerismo tradicional. Además, la potente mirada del que sería después un gran cineasta recorre las casas y las calles de Roma, de manera que la ciudad es otro personaje, y muy importante, del libro.
Por todo esto, Chavales del arroyo es una obra clave de la literatura del siglo XX y en ella se encuentran las mejores aspiraciones del movimiento neorrealista italiano.
«Pasolini me estimula sobre todo como intelectual y como crítico. […] En sus primeros films es muy elocuente la idea de que el Tercer Mundo empieza en los suburbios de Roma (presente también en sus novelas). Pasolini ha sido un gran mezclador de tradiciones culturales.» Juan José Saer
I
EL FERROBEDÒ
Debajo el monumento de Mazzini…
(Canción popular)
Era un calurosísimo día de julio. El Riccetto, que tenía que tomar la primera comunión y confi rmarse, estaba levantado desde las cinco; pero cuando bajaba por Via Donna Olimpia, con pantalones largos grises y camisa blanca, más que comulgante o soldado de Jesús, parecía uno de esos chavales que se van muy puestos para el Lungotevere, a ver lo que cae. Con una cuadrilla de críos como él, todos vestidos de blanco, bajó a la iglesia de la Divina Provvidenza, donde a las nueve Don Pizzuto le dio la comunión y a las once el obispo lo confirmó. Y ya el Riccetto lo que tenía era prisa por salir cortando. Desde Monteverde hasta la estación de Trastevere se oía sólo un continuo ruido de coches. Se oían los claxon y los motores que retumbaban por curvas y por cuestas, llenando los arrabales, requemados ya por el sol de las primeras horas, de un estrépito ensordecedor. En cuanto terminó el sermoncito del obispo, Don Pizzuto y dos o tres acólitos jóvenes llevaron a los chavales al patio del recreo a hacerse las fotos; el obispo caminaba entre ellos bendiciendo a los familiares, que se arrodillaban a su paso. El Riccetto allí se consumía, y se quitó de enmedio; salió por la iglesia vacía, pero en la puerta se encontró con su compadre, que le dijo:
-Eh, ¿dónde vas?
-Me voy a mi casa -contestó el Riccetto-, tengo hambre.
-Vente conmigo, capullo, que en mi casa comerás, ¿no? -le soltó el padrino.
Pero el Riccetto no le hizo ni caso y se fue corriendo por un asfalto que se derretía al sol. Roma toda era un solo estrépito; solamente allá arriba, en lo alto, había silencio, pero estaba cargado como una mina. El Riccetto se fue a cambiarse.
Desde Monteverde Vecchio al cuartel de granaderos el camino es corto: basta pasar el Prato y atajar entre las villas en construcción en la avenida Quattro Venti; un tropel de basuras, casas sin acabar y ya en ruinas, grandes desmontes fangosos, terraplenes llenos de porquería. Via Abate Ugone estaba a dos pasos. Un gentío, desde las callejitas tranquilas y asfaltadas de Monteverde Vecchio, bajaba en dirección a los Grattacieli; también se veían ya los camiones, colas inacabables entreveradas de camionetas, motocicletas, carros de combate. El Riccetto se mezcló entre la gente que tiraba para los almacenes.

