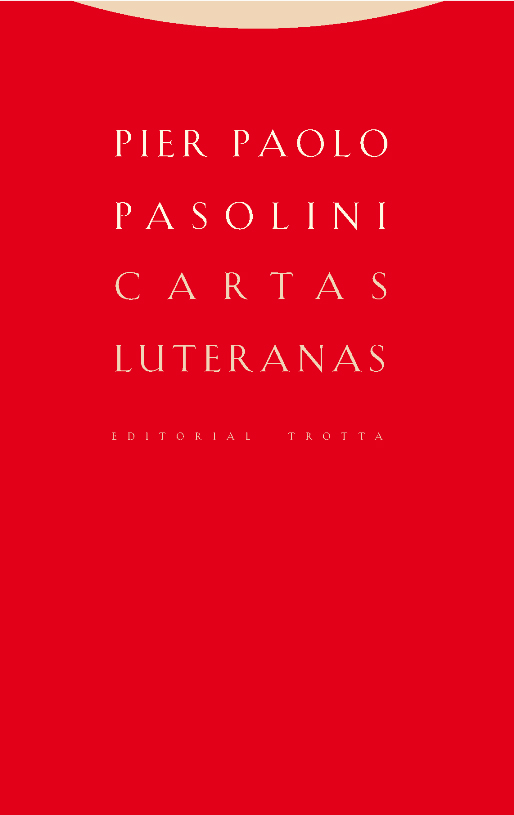
Ficha técnica
Título: Cartas luteranas | Autor: Pier Paolo Pasolini | Traducción: Juan-Ramón Capella, Josep Torrell, Antonio Giménez Merino | Editorial: Trotta | Colección: La Dicha de Enmudecer | Formato: Rústica | Páginas: 184 | Medidas: 14,5 X 23 cm | Fecha: mayo 2017 | ISBN: 978-84-9879-695-7 | Precio: 16 euros
Cartas luteranas
Pier Paolo Pasolini
Durante el último año de su vida, Pier Paolo Pasolini desarrolló una penetrante requisitoria contra los rasgos que había adquirido la sociedad italiana, a la que veía tan destruida como en 1945. Cartas luteranas contiene así los últimos trabajos del autor en materia de crítica social.
Pasolini parte de las mutaciones culturales que el desarrollo de la producción masiva y las nuevas tecnologías de la comunicación han suscitado en Italia para revelar los signos de la degradación de la sociedad y de la cultura. Y, aunque circunscribe su análisis al concreto caso italiano, halla categorías metafóricas fundamentales para una crítica de izquierda a la modernidad y a las insuficiencias de la razón progresista.
No es cierto que la pobreza sea el peor de los males. No es cierto que la historia vaya siempre hacia adelante: hay períodos en que se producen súbitas involuciones y se desvanecen en el aire conquistas históricas de la humanidad.
Por si fuera poco, Cartas luteranas incluye uno de los textos más bellos de Pasolini: «Gennariello», un tratadillo pedagógico (inconcluso) que, además de ser una obra maestra literaria, resulta único en el género. Al poner al descubierto piezas del sistema socializador real (como el «lenguaje pedagógico de las cosas»), resulta imprescindible para comprender las raíces del conformismo contemporáneo.
LOS JÓVENES INFELICES
Uno de los temas más misteriosos del teatro griego clásico es que los hijos estén predestinados a pagar las culpas de los padres.
No importa que los hijos sean buenos, inocentes y piadosos: si sus padres han pecado deben ser castigados.
Quien se declara depositario de esta verdad es el coro -un coro democrático-; y la enuncia sin preámbulos ni ilustraciones, de natural que le parece.
Confieso que yo siempre había considerado este tema del teatro griego como algo extraño a mi saber: como algo «de otro lugar» y «de otro tiempo». No sin cierta ingenuidad escolar, el tema siempre me había parecido absurdo y, a la vez, ingenuo, «antropológicamente» ingenuo.
Pero finalmente ha llegado un momento de mi vida en que he tenido que admitir que pertenezco, sin escapatoria posible, a la generación de los padres. Sin escapatoria porque los hijos no sólo han nacido y han crecido, sino que han alcanzado la edad de la razón y, por tanto, su destino empieza a ser, inevitablemente, el que debe ser, convirtiéndoles en adultos.
Durante estos últimos años he observado largamente a estos hijos. Al final, mi juicio, pese a que incluso a mí mismo me parezca injusto y despiadado, es condenatorio. He procurado seriamente comprender, fingir no comprender, tener en cuenta las excepciones, esperar algún cambio, considerar históricamente, o sea, al margen de los juicios subjetivos de bien y de mal, su realidad. Pero ha sido inútil. Mi sentimiento es de condena. Y no es posible cambiar los sentimientos. Son históricos. Lo que se siente es real (pese a todas las insinceridades que podamos tener con nosotros mismos). Finalmente -o sea hoy, a primeros del año 1975- mi sentimiento, repito, es de condena. Pero dado que tal vez condena sea una palabra equivocada (quizá dictada por la referencia inicial al contexto lingüístico del teatro griego) tendré que precisarla: más que de condena, mi sentimiento es en realidad de «cese de amor»; un cese de amor que, justamente, no da lugar a «odio», sino a «condena».

