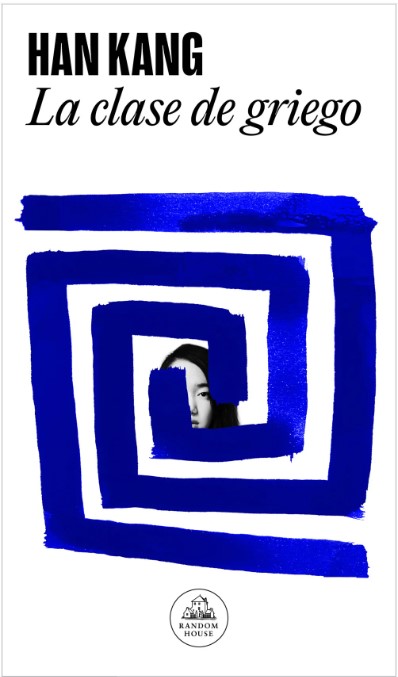
'La clase de griego' de Han Kang. Random House, 2023.
Marta Rebón
El lenguaje aspira a ser una flecha certera, aunque pocas veces acierta en la diana. Quienes se dedican en cuerpo y alma a las palabras se topan con esta limitación. Ya lo decía Flaubert en Madame Bovary, al compararlas con «un caldero rajado con el que tocamos melodías para que bailen los osos, cuando lo que querríamos es llegar a las estrellas». La obra de la surcoreana Han Kang (Gwangju, 1970) plantea otro punto de vista: ¿y si esa limitación no es del lenguaje en sí, sino nuestra, de los hablantes, que no aprovechamos todas sus posibilidades y en realidad nos aterra explorar sus confines?
Esta disyuntiva ya aparecía en Blanco (Rata Books, 2020), pero ocupa un lugar central en La clase de griego, y va más allá de los dos protagonistas innominados, un profesor de griego clásico en una academia privada de Seúl y una alumna, que se han acercado a la lengua de Platón por motivos distintos. Él emigró con su familia a Alemania a una edad en la que ya le era muy difícil aprender un alemán sin marcas de coreano, lo cual lo distanciaba del resto de alumnos, y en el griego -al margen de las matemáticas- encontró un espacio en igualdad de condiciones con los demás, para quienes también era una lengua extranjera. «Con el griego me sentía como en el interior de una habitación silenciosa y segura».
VÍAS DE COMUNICACIÓN
Ella, a través de una lengua lejana, busca un antídoto para su pérdida del habla, como le había ocurrido ya antes, en la adolescencia, cuando entonces una palabra en francés, bibliothèque, la sacó de la mudez, «como si recuperase un órgano atrofiado». El terapeuta intuye que es una respuesta psicosomática a la muerte reciente de la madre y a la pérdida de la custodia de la hija. Ella responde: «No es tan simple».
El profesor, por su parte, vive otra pérdida, la de la visión, a causa de una enfermedad hereditaria. Así pues, ambos se perciben separados de la esfera social por otra esfera propia, hecha de oscuridad o de silencio. Lo que a la autora le importa es cómo dos personas destinadas a no poder comunicarse, lo acaben consiguiendo por canales distintos y más sutiles.
Si bien la alumna podría haber escogido matricularse en otro curso «exótico», ya fuera de bengalí o de sánscrito, el griego le despierta posibilidades inesperadas, gracias a sus «meticulosas reglas increíblemente elaboradas» con las que se construyen oraciones «simples y claras». Por ejemplo, sorprende su capacidad de síntesis: una sola palabra equivale a «él habría intentado matarse alguna vez». Según la teoría de él, las lenguas pasan por un mismo proceso, desde la creación de las primeras palabras hasta un periodo de deterioro y decadencia, pasando antes por uno de esplendor. «Cuando leemos a Platón, saboreamos la belleza de una lengua arcaica que alcanzó su cenit hace miles de años», concluye.
Ella, que antes de su postración lingüística, trabajaba también como profesora, vive sumida en un extrañamiento comunicativo tan acusado que los pasajes que se narran desde su punto de vista son en tercera persona. ¿Logrará que las palabras de la Antigua Grecia, tan «autosuficientes que no necesitan unirse a otra para ser entendida» la saquen de su ostracismo?
LO COMÚN NO ES LA NORMALIDAD
La clase de griego repite la estructura fragmentaria de La vegetariana y Blanco, aunque aquí se precipita hacia una disolución casi absoluta de los párrafos, que, en el último capítulo, Bosque submarino, se deshilachan en breves versos sueltos. «No se ve ni se oye nada. Ya no existen labios ni ojos. Pronto se desvanece el temblor y también la tibieza. No queda rastro de nada», se dice. Y, aunque al principio se presenta como una novela extremadamente oscura y triste, Kang reserva una conclusión esperanzadora.
Porque de alguna forma nos viene a decir que el fracaso de la comunicación no es excepcional, como no lo son quienes, por golpes de la vida, se ven expulsados de esa mal llamada normalidad: quien no tenga heridas que tire la primera piedra. Tanto el profesor como la alumna han interiorizado su realidad y buscan nuevas formas de relacionarse con la vida, entre ellos o, como sabremos, entre él y un antiguo amor con el que habla en lenguaje de signos alemán. Lo común, pues, es la vulnerabilidad, el dolor y la pérdida. Al fin y al cabo, «sufrir» y «aprender», sólo se distinguen en griego por una grafía.
De Borges y el budismo
«El lenguaje es resbaladizo, siempre nos hace fracasar. Es la flecha que siempre yerra. Pero es el único medio que tenemos para comunicarnos», reflexiona Han Kang, que en esta novela vuelca muchos de sus gustos. Entre ellos, Borges, a quien confiesa que lo acerca no sólo la literatura, también el budismo. «Desde joven soy fan del budismo y él también lo era. Le gustaba porque nos hace ver directamente el sufrimiento que hay en este mundo, pero desde una distancia».

