Marcelo Figueras
Me compré Goodbye to Berlin hace una pila de años y no lo leí nunca. Los libros son así: criaturas de paciencia preternatural, siempre esperan el momento adecuado para asomar su cabeza. Su hora le llegó al fin, cabalgando sobre el entusiasmo que me despertó la puesta teatral de Cabaret en Buenos Aires. Ansioso como soy, no lo leí en orden sino que fui de narices al relato Sally Bowles, protagonizado por el personaje que inmortalizó Liza Minnelli. Según parece, el autor Christopher Isherwood se inspiró en una mujer real llamada Jean Ross, a quien conoció en Berlín en 1931. En todo caso, Sally Bowles es un extraño caso de creación colectiva. Si bien el personaje de Isherwood exhibe la idiosincracia con que todavía hoy lo identificamos -la divina decadencia, la frivolidad como bandera que apenas disimula una tremenda fragilidad- y alguna de sus características físicas -las uñas pintadas de verde esmeralda, por ejemplo-, lo cierto es que Sally, ‘nuestra’ Sally, también es obra del libretista Joe Masteroff, de Fred Ebb y John Kander, que sintetizaron su ethos en la canción Cabaret, y del carisma y la voz de Liza Minnelli.
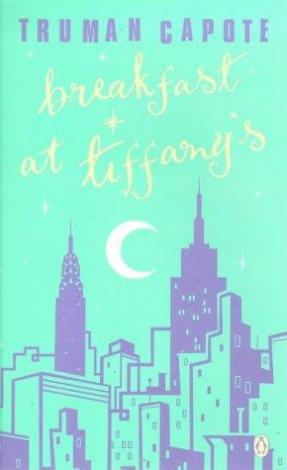 Ahora que leí el texto original, se me ocurre que sin Sally Bowles no habría habido Breakfast at Tiffany’s, por lo menos tal como hoy conocemos el relato de Truman Capote. El biógrafo de Capote Gerald Clarke pretende que la inspiración para el personaje de Holly Golightly fue Doris Lilly, pero Capote conocía a W. H. Auden -tenían un amigo común, George Davis- y Auden fue íntimo de Isherwood toda la vida: la relación entre Holly y el narrador a quien llama Fred, también él escritor, está llena de ecos de la relación entre Sally y el narrador Chris, velado alter ego del mismo Isherwood.
Ahora que leí el texto original, se me ocurre que sin Sally Bowles no habría habido Breakfast at Tiffany’s, por lo menos tal como hoy conocemos el relato de Truman Capote. El biógrafo de Capote Gerald Clarke pretende que la inspiración para el personaje de Holly Golightly fue Doris Lilly, pero Capote conocía a W. H. Auden -tenían un amigo común, George Davis- y Auden fue íntimo de Isherwood toda la vida: la relación entre Holly y el narrador a quien llama Fred, también él escritor, está llena de ecos de la relación entre Sally y el narrador Chris, velado alter ego del mismo Isherwood.
En cualquier caso, Sally Bowles sigue siendo una lectura encantadora. Las versiones teatrales que se nutren del relato -la original llamada I Am A Camera, el musical Cabaret- dejan el destino de Sally en una nube incierta. El relato de Isherwood no es mucho más específico, pero cierra con una nota deliciosa. Después de haberse despedido de Sally para ya no volver a verla, el narrador recibe una postal de París que tan sólo dice: ‘Llegué anoche. Escribiré adecuadamente mañana. Montones de amor’. Espero recordarla, para sugerírsela a mis hijas cuando me pregunten qué epitafio quiero que se grabe en mi lápida.

