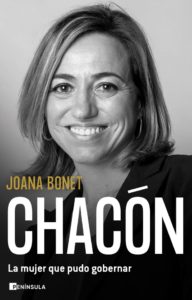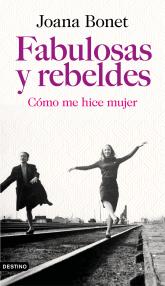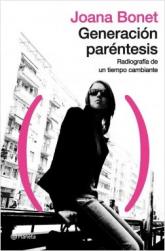La fascinación que siguen despertando la escritora Carmen Laforet y su obra maestra, Nada , es una pequeña victoria de la singularidad frente a la norma. De la libertad personal frente a los dictados de la ambición. ¿Cuántas veces ha ahondado la crítica en su bloqueo? “Cómo se puede no escribir sin dejar de ser escritora”, leemos en la biografía de Anna Caballé, Una mujer en fuga (RBA). La dificultad de conciliar la escritura con la vida forma parte del mito, además de su belleza. Qué bien quedan impresos sus retratos en blanco y negro, con camisa blanca y un pitillo. Su sonrisa, ajena al ruido, proyectada hacia su interior como hacen aquellas que ríen para dentro. Su media melena y su figura espigada. Su amistad intensa con la tenista que vestía las faldas palazzo de Schiaparelli, Lili Álvarez (“de todas mis amistades, tanto masculinas como femeninas, he estado enamorada siempre”). También su etapa mística, movida por un ansia de transcendencia.
En el centenario del nacimiento de la autora, tras reeditarse la mítica Nada –que sigue siendo un best seller–, se publica El libro de Carmen Laforet. Vista por sí misma ( Destino), con edición a cargo de su hijo pequeño y albacea, Agustín Cerezales Laforet. Se trata de un retrato íntimo trazado con extractos de sus diarios publicados en Abc –qué deliciosa prosa–, además de fragmentos de sus libros, entrevistas y correspondencia. A la pregunta: “¿Qué prefiere, mandar u obedecer?”, Laforet responde: “Pues no prefiero ninguna de las dos cosas. No me gusta mandar ni me gusta obedecer”. Esa contestación resume su carácter: una suavidad que se mece entre las afiladas aristas de todo proyecto vital, y una indolencia que será juzgada amargamente. Para ella viajar era una forma de mantener la mente en blanco, una moratoria frente a las responsabilidades que la atenazaban, incluida la obligación de escribir. Su hijo Agustín afirma que él nunca creyó que la inhibición, el trauma de la precocidad –escribir una obra maestra (premiada, además) con apenas 24 años–, ni la debilidad de carácter fueran las causas de su bloqueo. Quizá siguiese aquel pensamiento de Heidegger que induce a callar para dejar que el ser nos hable.
El enigma Laforet planea tanto sobre su escritura como su silencio. Su rebeldía también comprendía un escapismo inseparable de ella misma. Calló mejor que nadie, aunque hallase las palabras adecuadas bailando con el lápiz del pensamiento. Y fue capaz de atrapar los vapores cotidianos a fin de revelar un mundo en observación, macerado en su amor por la vida.