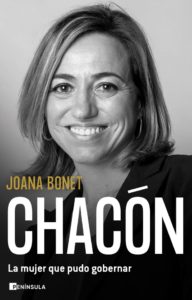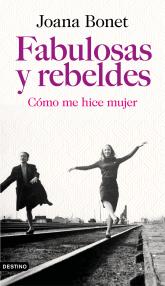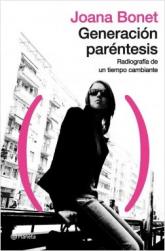A veces las columnas te hablan antes de ser escritas. Por un lado, digamos el derecho, la mía me anima a escribir del Aristófanes de Els Joglars, y de cómo parodian ese reguero de conceptos que, de tanto repetirlos, se han desgastado igual que unos tejanos. Apelamos a la empatía las veinticuatro horas, marginando palabras que antes la comunicaban sin tanta pretensión, como cercanía o comprensión. Y ahí está la simpatía, esa cualidad efervescente arrinconada en nuestro mundo de empáticos antipáticos que, en su asunción de la moral dominante, uniformizan el pensamiento, a menudo tan global e intrascendente como esas cadenas de tiendas de camisetas replicadas.
El grupo teatral, en ¡Que salga Aristófanes! , se sirve de la cara B del teatro clásico, un contra-Sócrates y contra-Eurípides que, sin pretenderlo, inspiraría a generaciones de feministas: en su Lisístrata , las mujeres se declaran en huelga sexual hasta que se alcance la paz. La función, con un gigante Fontserè al mando, arremete también contra los derechos de los animales, la cancelación de artistas poco ejemplares, el lenguaje inclusivo, la sostenibilidad, las falsas denuncias de acoso –aunque los datos demuestren que son una anécdota– y hasta que exista un Ministerio de Cultura ¡y Deporte! Qué saludable ejercicio democrático es la crítica, y más aún cuando la sátira mezcla ruido con Schubert.
En cambio, por la izquierda, la columna me pide que repase los premios Goya, que reunieron todos los ingredientes del llamado pensamiento woke : la desigualdad de las mujeres, la galopante deshumanización de un mundo que ahoga al náufrago en lugar de salvarlo, los patrones abusones aplaudidos todavía por la moral del patriarcado o la necesaria pedagogía del perdón. El espectáculo nos ofrecía un espejo hiperbólico en el que unos se reconocían y otros se enajenaban.
“El tiempo está fuera de quicio”, exclama Hamlet. El fantasma del horizonte perdido ya planeaba en Shakespeare, y solo ha ido mudando de sábana. Hoy, sorprende aquel pensamiento de Virginia Woolf cuando anotó que hubo un día –ella lo fechó en 1910– en que el carácter humano cambió. Hoy en día seguimos pensando lo mismo, enrocados en la polarización de los bandos, atentos a la pretendida superioridad moral de la izquierda y al negacionismo de una derecha que satiriza las transformaciones de la experiencia sensible. Los tiempos están descoyuntados, sí, como siempre, por ello temblamos cuando se abren los escenarios, sea por la derecha o por la izquierda.