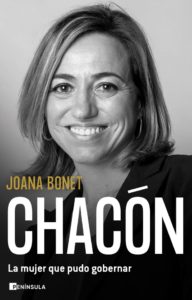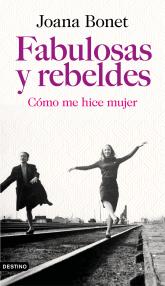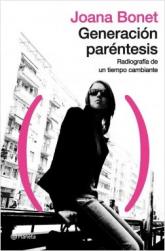Uno de los descubrimientos más reveladores del 2011 ha sido la existencia de los millones de microbios que habitan el intestino humano, así como la forma en que se agrupan. Según esta información, procedente del Laboratorio Europeo de Biología Molecular de Heidelberg, cualquier individuo, por penosa que sea su situación, debe entender de una vez por todas que el histórico miedo a la soledad es pura metáfora. En realidad nos invade una tropa de microorganismos que permanecen despiertos mientras dormimos, rebanan las sobras del pavo relleno y se retuercen igual que nuestros dedos ante un nuevo recorte. Su existencia parece menos confortable que la nuestra, flotando entre jugos y excrecencias, pero son hábiles formando ecosistemas, asociándose para absorber todo lo que tragamos, de la dieta Dukan al cadáver de Gadafi, las algas japonesas, los pósters de Justin Bieber o la sordidez impúdica de la alcoba de Bin Laden. En el 2011 han tenido más trabajo que de costumbre. A causa de tantas incertidumbres e insomnios, ha aumentado el consumo de benzodiazepinas y de vino en tetrabrik. Lejos de contar con una atmósfera benevolente, nuestra extensa flora bacteriana ni siquiera puede relajarse en el inodoro, al que cada vez más individuos acuden acompañados de su smartphone. Los síndromes de colon irritable se han multiplicado tanto como las depresiones, las descargas, los indignados, la prostitución y las barras de labio rojas. Pero nuestros microbios también han sucumbido a la indigencia cultural como vía de escape para las tripas de un país donde el personaje más buscado del año en Google ha sido Ortega Cano. Aquellos que estudiaron ciencias políticas ?muchos de ellos sentados hoy a la derecha de Rajoy, Mas, Rubalcaba, Botella o Chacón? aprendieron bien la paradoja lampedusiana: si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. Ni nosotros ni los microbios estamos muy seguros de ello, aunque Heráclito ya anticipara hace miles de años que el fundamento de todo radica en un inexorable proceso de transformación. En nuestra soledad tan concurrida nos invade un clima histórico de cambio de paradigma impulsado por la urgencia del dinero. El desplome de un capitalismo de casino ha venido acompañado de las revoluciones árabes; una buena colección de dictadores han sido derrocados; y en China la amenaza de una revuelta política toma cuerpo. Mientras, los eurozombis insisten en la necesidad de trabajar como chinos para garantizar la supervivencia de la vieja dama, sin romanticismos que valgan, sino con la austeridad de una ex RDA, Angela Merkel. En el 2011 han caído de la lista de los más influyentes Strauss-Kahn, Oprah Winfrey o Julian Assange, mientras que el creador de Facebook ocupa el noveno lugar en Forbes; no en vano este ha sido el año en el que nos hemos visto empujados a crear una identidad digital. El mundo aguarda el relevo de liderazgos mientras oye rugidos desde Atenas y El Cairo. Nuestros microbios intentan guarecerse, pero la sanidad se desangra, la ciencia se rebaja a secretaría de Estado y los trabajadores cada vez están más convencidos de que los recortes nos devolverán a los tiempos de la revolución industrial. A los microorganismos, tan inmateriales como un eón, la precariedad les ha llegado en forma de colesterol, pero también de foie con Sauternes, porque en este mundo que parece desmantelarse se come admirablemente bien. Al fin y al cabo, casi todos tenemos la fantasía de cobijar un ser oculto en nuestro interior ajeno al mundo de afuera; nuestro auténtico yo salpicado de deseo y esperanza. Porque parece que nos hayamos echado un siglo a las espaldas, pero tan sólo ha bastado un año para convertirnos en una legión de microbios. (La Vanguardia)