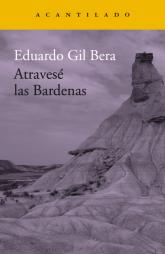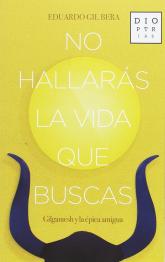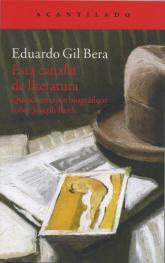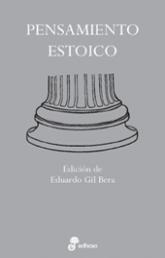El desconocimiento sobre el origen y datación de la lengua vasca ha sido tradicionalmente compensado por la emisión de gargarismos delirantes sobre su antigüedad y pureza. Ese particular juego floral no lo inventaron los vascos, sino que nació de la querella entre Antonio de Nebrija y Lucio Marineo Sículo. El primero publicó en 1481 Introductiones Latinae, una gramática latina que fue un gran éxito de crítica y público, que al segundo le pareció muy mal, porque utilizaba el español para explicar el latín.
Marineo era un humanista siciliano que llegó a España en 1484 con el séquito de Ana Cabrera, la esposa de Fadrique Enríquez, almirante de Castilla, y fue graciosamente dotado con las cátedras de Poesía y Oratoria, en virtud de su prestigio y el de sus protectores, de modo que ingresó en el claustro salmantino en el curso 1485-6. Para entonces, Nebrija había agravado la ofensa a Marineo con la edición de otra versión de Introductiones Latinae que traía, entre otros muchos cambios, un empleo todavía mayor del español para explicar el latín. A lo largo del primer curso que Marineo pasó en Salamanca, la gramatica latina de Nebrija se reimprimió tres veces. En 1488, el escarnio llegó al colmo: Nebrija publicó Introducciones latinas, donde contraponía el español al latín. Ese mismo año, se produjo el enfrentamiento personal entre Nebrija y Marineo, y desde esa discusión quedaron como enemigos declarados, porque además ambos pretendieron cargos similiares ante el rey.
Otra divergencia entre Nebrija y Marineo fue la cuestión de los primeros hablantes hispanos de todos los tiempos. Un asunto que desbordaba la gramática y la historia, para adentrarse en la metafísica. Para Nebrija, el español procedía del latín corrompido y degenerado que los godos trajeron a España. Como lengua perfecta y modélica, el latín no degeneró en tanto tuvo maestros. Con la caída del imperio romano, la falta de maestros propició el deterioro de la lengua. Los godos como primeros traedores de la verdadera nobleza era un lugar común historiográfico desde tres siglos atrás. Nebrija se ajustaba así a la historia oficial y al testimonio de los textos latinos conocidos.
Marineo, en cambio, no sólo polemizaba con quienes se pretendían descendientes de los godos, que ya le tenían hasta el sobrepelliz, sino también con los historiadores de la antigüedad clásica que mencionaban a iberos y fenicios. Traducido del latín de su De rebus Hispaniae mirabilibus (III, f. 20 v) dice lo que sigue sobre la lengua de los antiguos hispanos:
“Hay quien afirma que la lengua de los primeros habitantes indígenas de toda Hispania hasta la llegada de cartagineses y romanos, que entonces todos hablaban en latín, era la que ahora usan vascones y cántabros, los cuales, pese a las variaciones de los siglos y los tiempos, no han mudado de lengua, costumbre, ni cuidado corporal. Es de creer que aquella lengua hispana no vino de los iberos, ni los sayos, ni los fenicios, los cuales, según alguien ha escrito, vinieron a Hispania en otro tiempo, sino de los primeros habitantes de Hispania a quienes la diversidad de lenguas obligó a exiliarse de su patria. Por lo tanto, quienquiera que fuera aquel primero que llegó al orbe hispano desde la torre babilónica, él mismo trajo consigo un idioma de los setenta y dos que, en la construcción de aquella nueva ciudad, Dios Óptimo Máximo repartió entre los que fabricaban la torre.”
Era una sensación. Por primera vez se identificaba una de las lenguas de la famosa torre de Babel. Hasta entonces sólo era sabido que ascendían a setenta y dos, porque era el número de los descendientes de Noé, según recuento verificado por Isidoro de Sevilla.
Marineo incluía una lista con una cincuentena de palabras vascas que había obtenido de un vizcaíno auténtico. Pero deslizaba la confusa aclaración de que los hispanos sin mezcla extranjera era de cuatro clases: gallegos, cántabros, vascones y asturianos. Los extranjeros, a su vez, aparecían divididos en cuatro tipos: griegos, judíos, cartagineses y romanos.
Uno de los primeros lectores provechosos del descubrimiento fue Martín de Azpilcueta, llamado Doctor Navarrus (1492-1586). En su Relectio c. Novit (III, 167) sostiene: “Los navarros y cántabros, cuyo idioma (que ahora llaman vasconicum) es el más antiguo de toda Hispania y del cual se sirven hasta hoy, nunca admitieron a los romanos, mientras sí lo hacían en todo el resto de Hispania, así como en la Galia.” La pasmosa noticia de que cántabros y navarros usaban el mismo idioma de raigambre bíblica y babilónica en el siglo XVI no pasó desapercibida a los apologistas de la vasquidad primigenia.
El pasaje de Azpilicueta también muestra que de vasconicum deriva el adverbio vasconice, del cual procede “vascuence”, que era un término inofensivo, hasta que el nacionalismo decretó su carácter despectivo e injurioso en el siglo XX.
Mientras tanto, la teoría del vasco como lengua de linaje babélica ganaba adeptos en Europa. Paulus Merula, jurista alemán que tenía la cátedra de historia en Leyden a finales del siglo XVI, reprodujo la lista de palabras vascas y la opinión babilónica de Marineo en su Cosmographia. Y el cronista guipuzcoano Esteban Garibay (1533-1599) fue el primero en identificar a Tubal, el constructor de la torre de Babel que trajo consigo una de las setenta y dos lenguas a España, como el primer vasco de la historia.
La tesis de Garibay dio inicio a la feria de los apologistas de la vasquidad babélica, como Andrés de Poza y Baltasar Echave, que escribieron a finales del siglo XVI y principios del XVII sobre la antigüedad y nobleza de la primera lengua hispánica.
Ya en el siglo XVII el vascoiberismo alcanzó impronta científica con el francés Arnaud d’Oihenart (1592-1667), abogado, historiador, poeta y recolector de proverbios. Como lírico, era admirador del Siglo de Oro español, sobre todo de Lope de Vega y Góngora, y destacó en la fábrica de alejandrinos escuadrados implacablemente a base de palabras inventadas y conjugaciones perfeccionadas. En su labor de recogedor de refranes, imitó al marques de Santillana, y publicó una recopilación de 706 proverbios vascos, muchos traducidos del español por él mismo. Inspirado en un texto de Estrabón, decretó la unidad lingüística primigenia de lusitanos, galaicos, astures, cántabros, várdulos y vascones, siendo el vasco el idioma original de todos ellos, y la lengua que engendró el español. El tenor de su investigación se refleja en su introducción a Proverbes et Poésies que se publicó en París en 1657:
“La lengua vasca (que es la misma que la antigua española, como mostré en otra parte) tuvo sin duda sus letras y caracteres propios para escribir […] Pero como los romanos, tras haber quedado dueños de la mayor parte de España, se dedicaron a arruinar la lengua de ese país para implantar la suya, no tuvieron dificultad en introducir su modo de escribir.”
Seguidor de Oihenart fue el jesuita José de Moret (1615-1682) cronista oficial del reino de Navarra, muy influyente en autores e historiadores posteriores, como el también jesuita Manuel Larramendi (1690-1766), fabricante del Diccionario trilingüe del castellano, bascuence y latín, en cuya introducción proclama que la mayor parte del castellano y del latín procede del vasco. No todo el diccionario de Larramendi es falso, pero eso apenas mengua su alta calidad de disparatario.
Larramendi se revela también como el más notable precursor del racismo vasco en su Corografía ó descripción de la Muy Noble y Muy Leal Provincia de Guipúzcoa, y su frenesí vascocantabrista alcanza momentos delirantes en sus escritos Sobre los Fueros de Guipúzcoa, redactados hacia 1756:
“La nacion bascongada, la primitiva pobladora de España y aun de vecindades […] Haremos una Republica toda de Bascongados y en su origen primitivos españoles […] De esta suerte, si elegiéramos rey, será y se llamará Rey de Cantabria, y se le dará el Reino […] Guerras tendremos que sustentar. Sea así. Pero serán guerras cantábricas, cuyo nombre debe infundirnos aliento. Somos descendientes de aquellos valientes cántabros y aún late su sangre y valor en nuestras venas.”
Con esos mimbres guerreros trabajó el historiador Ignacio Iztueta (1767-1845), quien compuso una historia de Guipúzcoa donde eran vascos puros Jafet, su padre Noé, y todos los anteriores personajes bíblicos hasta Adán y Eva. Y luego vino Pedro Astarloa (1752-1806), quien se aplicó a la apología de la lengua vasca, depósito insondable de perfecciones, y dotada de un alfabeto cuyas letras tienen significación natural. A partir del vasco, Astarloa definió la perfecta gramática razonada, notable antecedente de la generativa. Su obra alcanzó prestigio y nombradía internacionales, y sedujo a Humboldt, Sabino Arana, y Caro Baroja, entre otros especialistas.
La primera conclusión de la contemplaciones místicas de Astarloa fue la extraída por Juan Bautista Erro (1753-1854), autor de un Alfabeto de la lengua primitiva de España, publicado en 1806, donde demostraba que los alfabetos fenicio y griego proceden del vasco, venerable inventor de las primeras letras naturales. De repente, todo el ibérico se podía leer fácilmente mediante la lengua vasca. La obra causó sensación y se tradujo al francés, inglés y alemán.
Lorenzo Hervás (1735‐1809) introdujo una ilustrada apertura de miras en la lingüística española. Estableció por primera vez en Europa el parentesco entre el griego y el sánscrito, y la del hebreo con otras lenguas semíticas. También fue el primero en ver que no sólo había que comparar las palabras, sino también “el artificio gramatical” de las diferentes lenguas. Pero no pudo sustraerse a la seducción vascoiberista y en su Catálogo de las lenguas, que se remonta a la torre de Babel y “al tiempo de la dispersión de las gentes”, presenta “pruebas prácticas” de que los iberos trajeron el vasco, directamente y sin escalas, desde la abandonada construcción babilónica, a España, Francia, Italia, e islas adyacentes, de modo que se habló universalmente vasco babélico en dicha parte del mundo, hasta que llegaron romanos, fenicios, celtas y otros extranjeros.
El romanticismo alemán también se rindió ante el portento. Wilhelm von Humboldt (1767-1835) tenía por verdad venerable todo lo dicho por Hervás y, sobre todo, lo contemplado por Astarloa en su misticismo gramatical. En su época de ministro del rey de Prusia, Humboldt mantuvo una celosa pugna literaria y política con Erro, ministro del pretendiente don Carlos y descubridor de las letras naturales, sobre el legado literario de Astarloa.
Entre 1801 y 1821. Humboldt publicó cuatro volúmenes sobre la lengua vasca, donde resumía los aspectos más destacados de la apología vascoiberista desde Larramendi a Hervás. Después de una primera estancia de dos días en Bayona y alrededores, en 1799-1800, Humboldt había concebido entusiasmado la posibilidad de conocer en Europa “una tribu pura y separada” que había salvado su lenguaje a lo largo de milenios. En su texto Ankündigung (1812) subraya que el vasco es un medio tan imprescindible para el estudio de las fuentes del español, que todo trabajo etimológico que se emprendiera sin su preciso conocimiento sería en última instancia imposible.
El primer intento de lecturas epigráficas del ibérico fue obra de Emil Hübner (1834-1901). La compilación se publicó en Berlín bajo el título Monumenta Linguae Ibericae (1893). A partir de esas lecturas, Hugo Schuchardt (1842-1927) elaboró Die iberische Deklination. Fue un momento cumbre del vascoiberismo, ya desde 1877, Achille Luchaire, fundador de la filología gascona, venía proponiendo un parentesco estrecho entre el ibérico, el vasco y el aquitano. Como testigo del momentico ha quedado el monumento a los fueros de Pamplona, donde aparece un texto que se pretende vasco, y está escrito con un silabario ibérico erróneo copiado de un manual del principio del siglo XX.