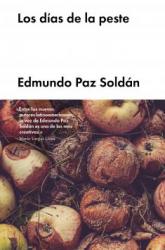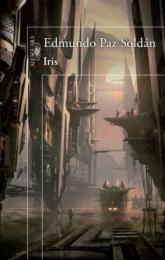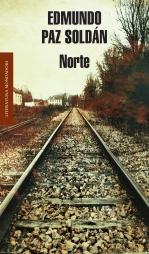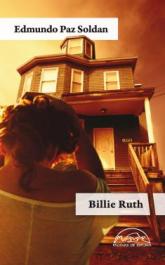Aunque algunos críticos han leído True Grit como una parodia del western, lo interesante de esta novela es que también se defiende y se sostiene dentro de todas las convenciones del género. Mattie Ross es una chiquilla de catorce años dispuesta a vengar la muerte de su padre, asesinado cobardemente por Tom Chaney; para ello consigue la ayuda de Rooster Cogburn, un alguacil conocido por su crueldad. Que Chaney tenga el rostro marcado y que Cogburn sea tuerto son algunas de las tantas bromas de Portis (su humor lacónico, de situaciones, fue probablemente el que atrajo a los hermanos Coen); eso no quita nada del carácter épico de la historia narrada.
De una manera simple, casi como si se tratara de un mito fundacional, True Grit cuenta una búsqueda y un viaje. Mattie, ya una anciana, narra esta historia ocurrida en 1870, poco después de la guerra civil. Su búsqueda es obsesiva y nada la detiene ni la distrae; cuando un Ranger le dice que le deje Chaney a él, que lo hará pagar por un crimen cometido en Texas, Mattie responde que no es lo mismo: "Quiero que Chaney pague por matar a mi padre". El viaje es el de Mattie, Cogburn y ese mismo Ranger en busca de Chaney: los tres se internarán en el Territorio, una región peligrosa porque, al hallarse en ella varias naciones indias, los estados no tienen jurisdicción (lo cual es aprovechado por muchos bandidos y asesinos para esconderse allí).
Se ha comparado a Mattie con Huckleberry Finn. La novelista Donna Tartt, una de las grandes defensoras de Portis, sugiere que hay diferencias importantes: mientras Huck es despreocupado y carece de "civilización", Mattie es "el puro producto de la civilización tal como la definiría un profesor de estudios de la Biblia en el siglo XIX en Arkansas: es evangélica, presbiteriana, ordenada... el soldado perfecto". Sin embargo, Mattie también carece de compasión, jamás duda y nunca sonríe. Uno de los grandes aciertos de Portis es hacer que ella sea la narradora: puede ver ahorcamientos y caer (literalmente) en una cueva llena de víboras, pero jamás se despeina. El efecto general de la novela, de comedia trágica, tiene que ver con la forma neutral en que Mattie narra las situaciones más absurdas y violentas.
Pero no todo es comedia en Portis. Si Mattie elige a Cogburn como acompañante es por su conocida crueldad: en su pasado está el haber formado parte de la banda de Quantrill, responsable de la peor masacre de la guerra civil. A lo largo de la novela, Cogburn crece como personaje y se muestra capaz de piedad, de compasión, incluso de ternura; eso no impide que, en procura de administrar justicia en su nuevo rol de alguacil, sea capaz de disparar a hombres desarmados. Estamos en el Lejano Oeste: han llegado la ley y el orden, pero no terminan de imponerse. O mejor: se imponen en base a violencia.
True Grit termina con un guiño metaficcional, con la historia de Cogburn convertida en mito y en parte del show business. Es un final perfecto para una novela tan buena que algunos admiradores han quedado resentidos: dicen que su perfección formal opaca injustamente a las otras novelas de Portis, quizás no tan redondas pero aun así mejores. Por lo pronto, este lector se alegra de saber que le quedan cuatro novelas por recorrer.
(La Tercera, 17 de enero 2011)