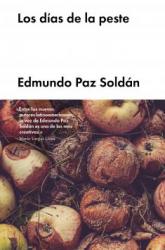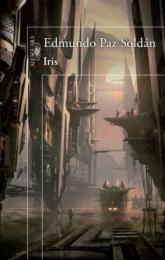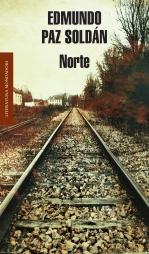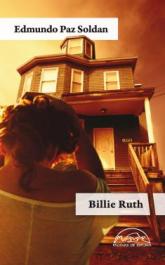Hace un par de meses, en un vuelo de Nueva York a Xalapa para entrevistar a Martin Amis, leí el capítulo que Christopher Hitchens le dedicó en Hitch-22. Era agudo, brillante, divertido; entregaba un perfil completo de uno de su mejores amigos, en el que hablaba con admiración de los múltiples talentos de Amis (la escritura, la seducción, los juegos de palabras) a la vez que no se cortaba a la hora de mostrar sus desaveniencias (el libro que Amis había escrito sobre Stalin le parecía deplorable). Era lo mejor que había leído sobre Amis en mi preparación para la entrevista.
Dio la casualidad que, en el bus que nos llevaba del aeropuerto de Veracruz a Xalapa (más de una hora), Martin Amis estaba sentado detrás de mí junto al historiador inglés Niall Ferguson. Hablaban de Dickens (Ferguson estaba dedicado a leer todas sus novelas). Luego se pusieron a hablar de las primaria republicanas y, cuando mi atención decaía, de la salud de Hitchens. Amis lo acababa de visitar en el hospital en Houston y lo había encontrado de buen ánimo. Su voz se quebró. Sabía que a Hitch le quedaba poco tiempo de vida; de hecho, todos lo sabíamos. Hitchens no solo no había escondido que su cáncer era terminal; también se había puesto a escribir detalladamente sobre sus últimos días, sobre eso que él llamaba "el año de vivir muriéndose". Decía que no quería que nada de la experiencia humana le fuera ajena; así, en textos tan lúcidos como conmovedores, a medio camino entre la crónica y el ensayo, fue armando uno de los mejores testimonios que tenemos sobre lo que significa convivir con la cercanía de la muerte.
En la oscuridad del bus, en un viaje que se alargaba, Amis y Ferguson cambiaron de tema pero yo me quedé pensando en "Unspoken Truths", un texto de Hitchens que había leído hacía unos días. Trataba de descubrir por qué me había llegado tanto. Quizás por esa mirada en la que, estando de vuelta de todo, una diagnosis de cáncer maligno era una novedad que, con el paso del tiempo, "como tantas variedades de la experiencia de vida", se convertía en algo banal. Quizás porque Hitchens decía que, en casos así, la presencia de la muerte no molestaba tanto como esa "risa disimulada" que creía percibir en "el espectro del eterno Lacayo" (la imagen le pertenece a T. S. Eliot, pero Hitchens la hizo suya como hizo suyos a Wilde, a Orwell, a Wodehouse...). Quizás porque ese texto, que lamentaba la pérdida de la voz, podía leerse literalmente: perder a Hitchens era perder a una gran voz. El escritor inglés era un gran conversador, pero también, en el estilo de su escritura, una voz singular, llena de ironía afilada, de malicia, de humor burlón, en un inglés expansivo. Sí, eso era, pensé, los grandes escritores son, sobre todo, voces que nos asaltan a cualquier hora, que nos hacen mirar las cosas como ellos las vieron (quizás lo habíamos pensado antes, pero esperábamos que llegara la voz justa para saber qué era lo que habíamos pensado). La voz de Hitchens era tan opuesta a la del sentido común que podía ser capaz de atacar la santidad de la Madre Teresa, y tan convincente y adictiva que era capaz de influir en ese sentido común y convertirlo en algo más extraño y a la vez más justo.
En "Trial of the Will", su último ensayo, Hitchens escribió que el problema no es morir sino irse muriendo de a poco. Es mentira ese lugar común nietzscheano de que "lo que no nos mata nos hace más fuertes"; en realidad nos hace más débiles, lo cual no significa que uno no deba combatir todos los obstáculos que la vida pone en el camino. Las debilidades de una enfermedad terminal son como una versión acelerada de lo que ocurre en la vida: "cada día que pasa representa un más y más despiadamente substraído del menos y menos". Sí, eso es: vivimos muriéndonos. El viaje en bus ha terminado, yo ya me fui de Xalapa y estoy en un hotel de Nueva York, son las dos de la mañana y hace poco que me he enterado de la muerte de Hitchens. Su voz se ha ido, su voz queda.