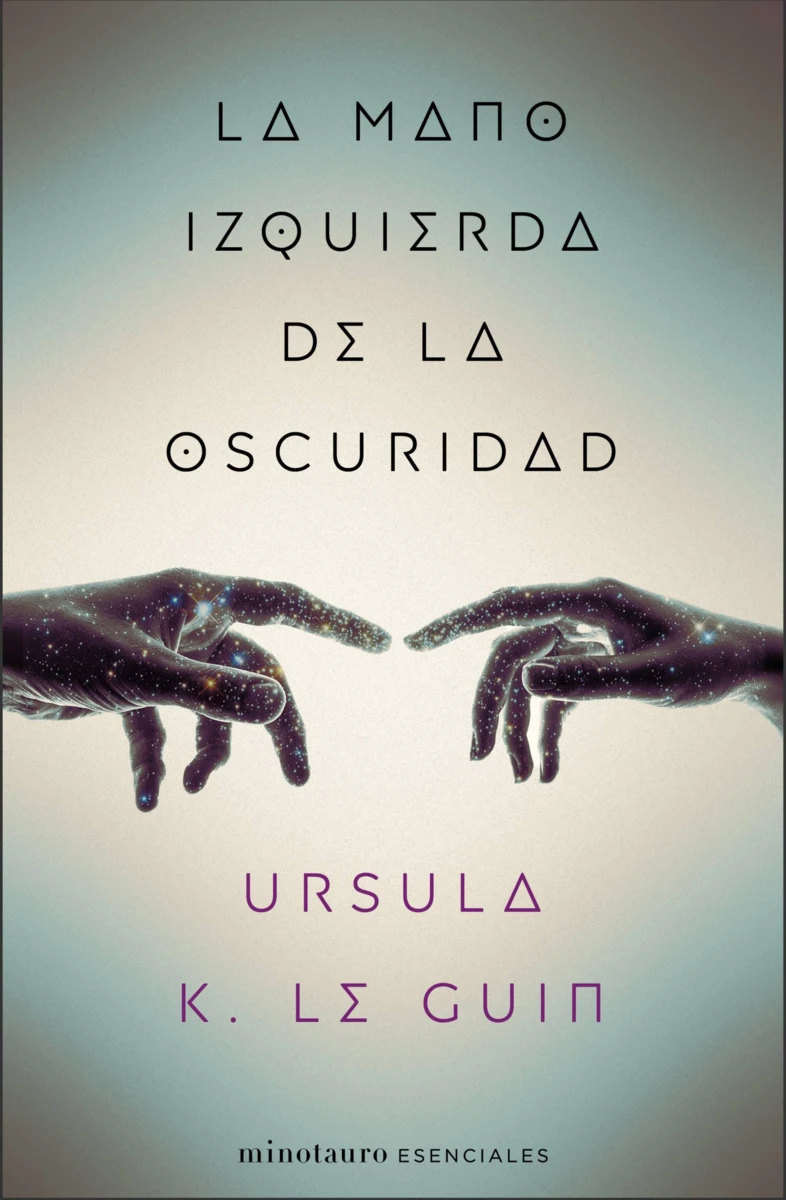
La mano izquierda de la oscuriad, Ursula K. Le Guin
Ana Sainz (Anapurna)
La figura de Genly Ai performa el papel del antropólogo investigador; descubrimos a través de su mirada los aspectos utópicos – y no tanto- de las sociedades de Invierno, a la vez que el sesgo de su incomprensión disminuye a medida que se familiariza con el territorio. La acción se desarrolla entre Karhide y Orgoreyn, dos regiones en conflicto por la dominación de un pedazo de tierra conocido como el valle del Sinod. Karhidis y orgotas muestran diferencias sustanciales en cuanto a organización política y económica, tradiciones, ritos y religiones; sin embargo, comparten armazón en lo verdaderamente sustancial, lo que les confiere su idiosincrasia; en ninguno de los pueblos se concibe el sexo o el deseo como eje central en torno al cual giran el poder, la codicia o la supremacía, pero sí como pilar alrededor del cual se estructuran como sociedad: todas sus entidades se organizan en torno a las fases del kémmer, por lo que las relaciones sexuales -con fines reproductivos o no- pasan a ser una cuestión que atañe al estado. Desde la monarquía -que contempla que su regente pueda quedarse embarazado- hasta las bajas laborales que garanticen la satisfacción del kémmer. No puedo evitar recordar las teorías del fantasioso y naive Fourier en la Francia de principios del XIX y su renta básica garantizada de atención sexual, que, al igual que el kémmer, debía asegurarse al menos una vez al mes – según esta teoría, la desaparición de la necesidad desesperada de sexo en los individuos permitiría que las relaciones se desarrollaran en libertad-.
Ajustándose a un férreo código moral, todo guedeniano, donde no haya posadas, dará cobijo y alimento a cualquier viajero que se persone ante su puerta. Comparten una particularidad que resulta algo sorpresiva por el antagonismo que produce: el llamado shigfredor, palabra que no cuenta con una definición clara pero que parece referirse a una suerte de orgullo, una habilidad dialéctica con la que, dependiendo de la cantidad y maestría que ostente cada interlocutor, se gana o se pierde el juego de la conversación y del debate. Algo como la proyección de su propia sombra y con ella, la capacidad de influir en los demás; por ende cuentan con grandes habilidades diplomáticas y, aunque no mienten, disfrutan de la ambigüedad de las medias verdades. Aquí la ingenua benevolencia en la búsqueda de la igualdad de Le Guin, aunque pura en su intencionalidad, tropieza con su geometría: el prestigio que otorga un shigfredor alto cristaliza en los últimos peldaños del escalafón social -siempre en sentido ascendente-; por lo tanto, mientras el shigfredor exista, existirá la posibilidad de segregar a vencedores y vencidos.
En los confines norteños de Orgoreyn hallaremos las terroríficas granjas voluntarias, espacios de castigo similares a las prisiones pero con una diferencia significativa; los prisioneros podrían escapar libremente y por su propio pie si no fuera porque durante su estancia son sometidos a un perpetuo estado comatoso provocado por la inanición y la ingesta de drogas. Lo que les espera fuera no es más que un páramo helado, un infierno blanco y la seguridad de una muerte que aunque dulce, muerte al fin y al cabo.
Una de estas granjas resulta el escenario del génesis de lo que será el alma y el corazón del libro; Genly, aprisionado por culpa de la traición de los Treinta y tres -altos cargos políticos de Mishnori, capital de Orgoreyn-, escapa de Pulefen gracias a la ayuda de el Traidor. A partir de este momento, Ursula nos alcanza una linterna con la mano izquierda.
Opaca, cambiante y radicalmente dual, la relación entre Genly Ai y el andrógino Estraven es la sublimación del carácter binario y dicotómico del mundo. Los dos, humano y humanoide, se embarcan en un arduo periplo atravesando valles, montañas y estepas heladas de regreso a Karhide, uno para llamar a la nave que aguarda sus noticias y el otro, al parecer, para restablecer el honor perdido. Es en el transcurso de este viaje extremo -tanto en el plano físico como en el metafísico- en el cual, como de agua a hielo, su aprecio se solidifica.
En las conversaciones que mantienen por las noches, narradas desde sus prismas personales y al cobijo de una tienda de campaña, se desarrolla un proceso de comunicación, cuestionamiento, duda, resolución y evidencia. Genly ve su alteridad puesta en entredicho: ¿Por qué le cuesta tanto explicarle a Estraven las diferencias entre hombres y mujeres? Gracias a su compañía y aplomo, Genly despertará de un sueño lúcido y devastador; Estraven es tanto un hombre como una mujer, es las dos cosas a la vez, una evidencia que gana en contorno y definición a medida que los dos profundizan en su amistad. Tratando de encontrar la raíz de su incomodidad, Ai se pregunta: ‘¿Qué es un amigo en un mundo donde cualquier amigo puede ser un amante en la próxima fase de la luna?’, mientras Estraven, sin entender porqué el desconfiado Genly esconde el llanto, reflexiona: ¿Cómo saber porqué Ai no tiene que llorar? Sin embargo, su nombre mismo es un grito de dolor’. El reconocimiento de su incapacidad para aceptar la otredad de Estraven le confronta con una verdad lacerante; esta es la razón por la cual no ha sido capaz de confiar en él. Bajo la cimentación de sus afectos y a pesar de sus diferencias, el uno y el otro concluirán en la verdad única sobre la concepción de ‘lo humano’: aquello que les hermana – y por encima de cualquier enseñanza, adecuación empática o convicción-, es que en algún momento morirán. Por muy pueril que pueda resultarnos esta conclusión, atamos un cabo con el otro: ambos se contemplan ahora insignificantes, y abordan la existencia desde un plano no únicamente humano si no universal. En uno de sus característicos instantes de clarividencia y reflexión, dice Estraven: ‘no hay aquí un mundo poblado de guedenianos que confirmen mi existencia’. De la misma forma que los humanos somos el instrumento del universo para reconocerse, también lo somos para reconocernos las unas a las otras.
Es solo hacia el final de la historia cuando quien lee puede situar a los personajes, sus vínculos, posiciones e intenciones en el lugar del tablero que les corresponde; quienes han sido realmente los conspiradores, quienes los protectores, quienes apostarían por el comunitarismo interplanetario y quienes son reacios a una figurada pérdida de poder.
A Ursula Koebler Le Guin la etiqueta de escritora de ciencia ficción feminista le revienta las costuras por entallada de más; intelectual aguerrida y conocedora de las tradiciones mágicas, Le Guin inventa y nombra, y al nombrar, controla y posee. La historia no puede ser narrada si los nombres son erróneos. Con unos ojos entusiastas, observa el mundo que le rodea y lo resignifica a través de sus personajes, creando un diccionario propio, un léxico fantástico que en lugar de tendernos un puente de plata, nos sitúa frente a un espejo.
Después de una decena de poemarios, más de veinte novelas, cuentos a destajo, libros para niños y varios ensayos, su literatura confronta, nos hace dudar y propone retos necesarios y revisiones urgentes. Su influencia atraviesa el globo y la reconocemos (volviendo a Sandman y por establecer paralelismos entre géneros históricamente entendidos como menores) desde en personajes de ficción como Deseo, llamada tanto hermana como hermano, hasta en la efervescente escena musical de Corea del Sur – en 2017 la banda de K-POP BTS lanzó el videoclip de su canción Spring Day, en la que aparece el letrero luminoso de un motel llamado Omelas-. Con la habilidad minuciosa de las tejedoras, en La mano negra de la oscuridad Le Guin constituye una red donde se entremezclan el simbolismo mágico, la filosofía, la teoría política, la imaginación, la intriga, la belleza y el dolor en las relaciones humanas, y la singular apertura hacia la vida de la novela como género, una red en la que se sustentará mucha de la literatura fantástica y de ciencia ficción posterior. Sin la lectura de Tolkien, Ursula no habría escrito los libros de Terramar. Sin los libros de Terramar, posiblemente Harry Potter y su universo no hubieran sido imaginados. Si Harry Potter no hubiera sido escrito, quizá no estaría yo aquí, delante de otros ojos, otras bocas, otras manos y otras cabezas, en estas jornadas en torno a figuras tan grandes que llenan habitaciones con solo decir sus nombres, hablando del encadenamiento transversal y transgeneracional de la imaginación y del imperio transformador de la literatura. A ella y a mí nos hubiese hermanado el eventual sentimiento de expulsión, o al menos, de la no pertenencia, pero también la perseverancia y la esperanza de las que nos sabemos nenúfares. Aquí estamos, ella y yo, una ‘autora de ciencia ficción feminista’ y una dibujate de cómics, en las Conversaciones Literarias de Formentor, en el año dedicado a la ciencia, la paciencia y la deficiencia.
Traigo a esta escritora a Canfranc para que la leáis, aún sabiéndoos conocedoras de las dicotomías intrínsecas del ser, para reivindicarla como autora integral, renacentista y, por qué no, un poco hechicera. Una cita del escritor noruego Karl Ove Knausgard, recogida en un breve pero iluminador ensayo sobre la importancia de la novela, publicado en los cuadernos de Anagrama, me sirve de alegato final: ‘Esto es lo que hace la novela: mete cualquier idea abstracta sobre la vida, sea de carácter político, filosófico o científico, dentro de la esfera de lo humano, donde ya no está sola, si no que se golpea contra una miríada de impresiones, pensamientos, sentimientos y actos. Demos pues comienzo a las veladas del boxeo filológico; por suerte, tenéis mucho donde escoger.

