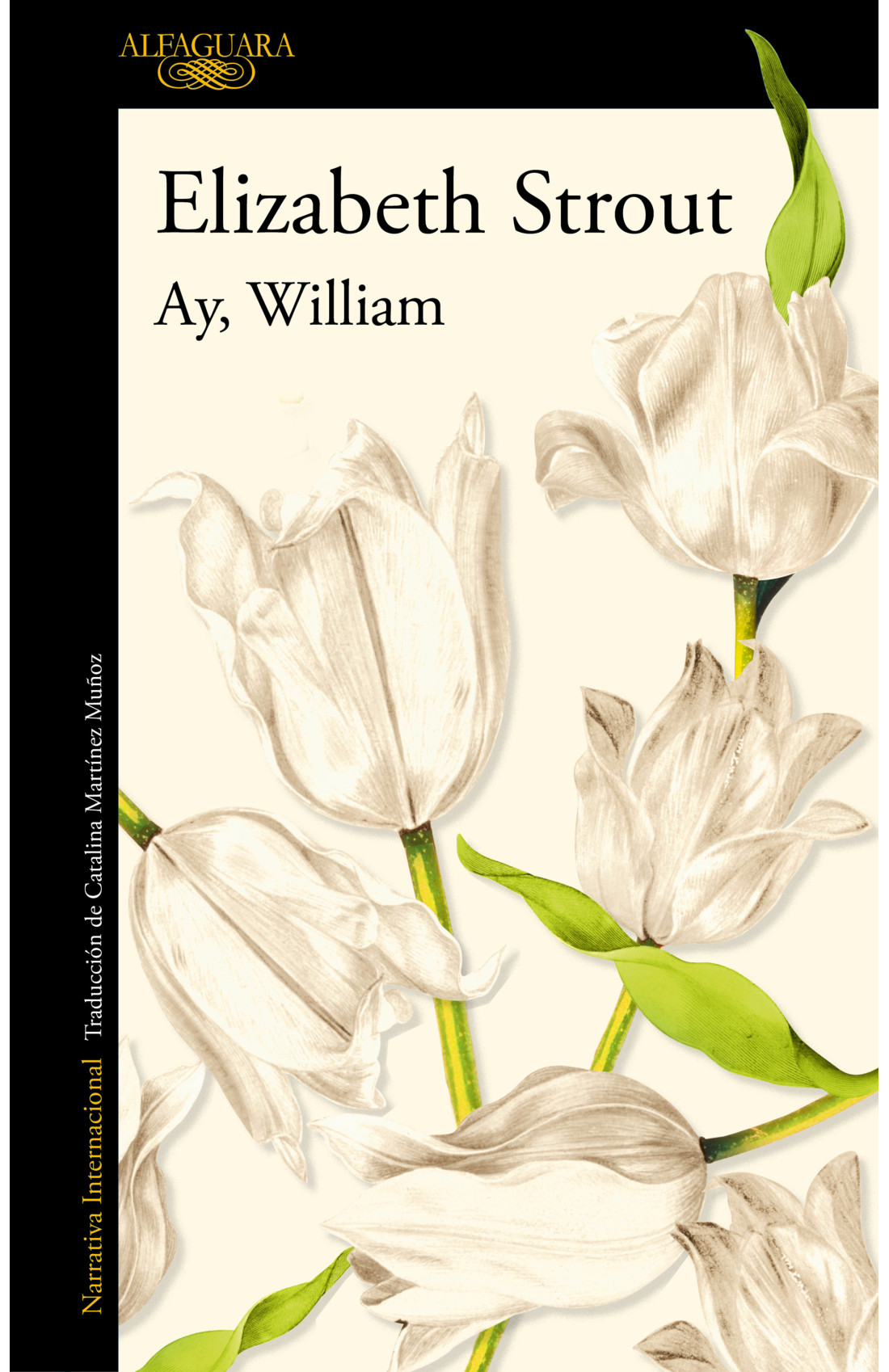
Sònia Hernández
Un profesor en la universidad nos habló de un personaje protagonista en una novela que consideraba clave en la literatura del exilio. Se había desarrollado toda una guerra civil a su alrededor y él no se había dado cuenta de nada, a pesar de vivir en una gran capital y rodeado de víctimas y verdugos. Entonces me pareció poco verosímil, imposible no percatarse de acontecimientos colectivos e históricos de tal calibre cuando uno los está viviendo. Tal vez todavía no había comprendido ni aprehendido el significado del adjetivo solipsista, que con tanta frecuencia se me aparece últimamente.
Ha regresado este recuerdo al leer una escena de la impactante Ay, William, de Elizabeth Strout, publicada por Alfagura en enero de este año, con traducción de Catalina Martínez Muñoz. En ella, una de las hijas de Lucy Barton –la recuperada protagonista de la novela Me llamo Lucy y los relatos Todo es posible– extiende un brazo para protegerse del acercamiento de su madre, que pretende consolarla. En ningún momento se ha jactado de ser la madre ideal, pero el gesto dispara las alarmas. Eso es muy corriente en el universo que Strout ha creado para Lucy Barton y su entorno: la cotidianidad sencilla, domesticada y casi diría que placentera, construida con un lenguaje engañosamente sencillo y directo, de repente se altera y se transforma por gestos sencillos y aparentemente nimios.
La realidad es lo que narra en primera persona la escritora Lucy Barton, que goza del éxito de sus libros viviendo en la capital del mundo, Nueva York, y disfrutando de una vida acomodada y plena de estímulos, ejemplo del triunfo que supone haber dejado atrás una infancia en una familia paupérrima. Otro gesto símbolo de toda una vida e incluso de un universo: el que hacían los compañeros del colegio de los niños Barton, al llevarse dos dedos a la nariz formando una pinza para hacerles saber que olían mal. La narradora supo protegerse del gesto y todo cuanto significaba reforzando su fragilidad, para lo que encontró instrumentos afilados en la lectura y la escritura.
Pero el éxito no es sólo haber preservado la parte más vulnerable del ser humano, sino haber conseguido, con el paso de los años, que los demás –unos otros diferentes a los que se llevaban los dedos a la nariz– asuman buena parte de la responsabilidad en esa vigilancia. Y sin ser siempre consciente, o sin querer serlo. En principio y en apariencia, Ay, William es la historia de los terrores nocturnos que sufre el primer marido de Lucy Barton, y la narración de sus pesquisas para encontrar una hermana secreta sobre la que nunca le había hablado su madre. No obstante, la trama se va llenando de pistas –muchas devuelven al magnífico Me llamo Lucy– que indican que otros caminos menos evidentes llevan a otros resultados más reveladores.
Es el exmarido que la engañaba con diferentes mujeres quien llama a la narradora para confesarle sus miedos e inseguridades, y quien le pide que le acompañe en su viaje detectivesco, incluso quien reclama atenciones cuando le abandona su tercera esposa; así mismo, es la suegra quien le compra la ropa a Lucy Barton para recordarle que ella viene de la nada, y, por lo tanto es imposible que pueda tener buen gusto. Sin embargo, es ella quien sigue necesitando verse a través de los ojos de los demás para, paradójicamente, seguir afirmando que su principal atributo es que pasa desapercibida para todo el mundo, como la perfecta mujer invisible. En muchos momentos llegamos a creerle y a verter en ella nuestra empatía, hasta que una de sus hijas nos muestra, al extender un brazo, que la supuesta invisibilidad ocupa mucho espacio y con frecuencia supone una carga onerosa para los demás.
Strout hace gala de una cautivadora maestría para mostrarnos cómo determinadas personas –nunca conviene generalizar, por si acaso– utilizan a los otros para la creación del personaje que les define, que incluye las manipulaciones que sean necesarias para salvaguardar y reafirmar la propia vulnerabilidad. Así, el otro no es sino el reflejo de una parte de nosotros mismos que necesitamos observar y admirar, pero el mensaje es sutil, hay que estar dispuestos a aceptar que casi siempre existe una razón que explica las acciones de los otros. Todos esos motivos circulan por canales invisibles en el comportamiento de los personajes de Strout, dotándoles de esa la fuerza y brillo que hacen tan sólidas sus novelas y relatos. La férrea fragilidad de Lucy Barton es un aviso que a veces asusta, precisamente porque es demasiado cotidiana: otra vez los niños tristes porque sus compañeros se burlan de ellos y les dicen que huelen mal. Probablemente, Lucy Barton ha conseguido ser una escritora de éxito porque demuestra que cuando hablamos de los demás no hacemos sino referirnos siempre a nosotros mismos, y al revés.

